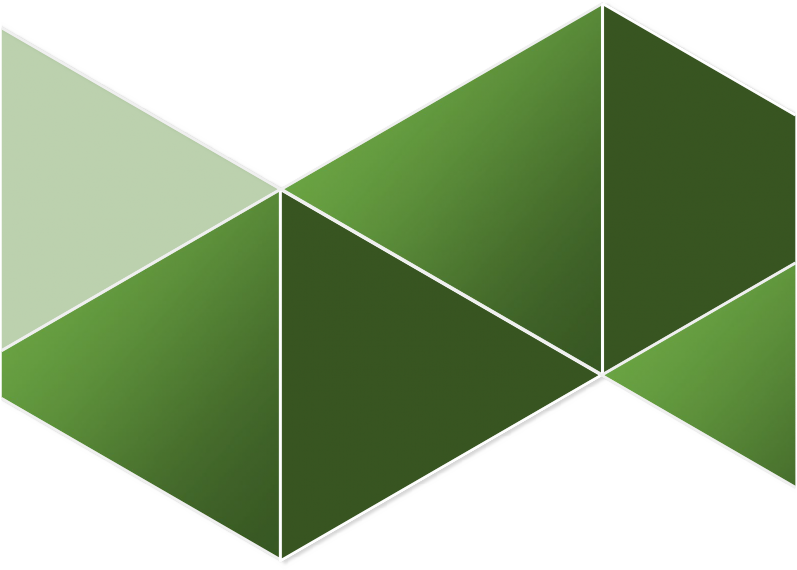
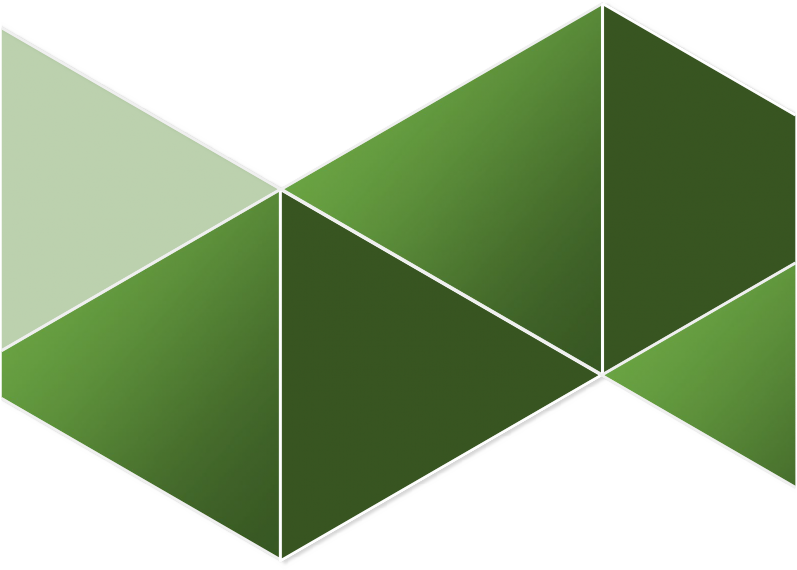
Revista Σοφία-SOPHIA

2025
![]()
Artículo de Reflexión
Juan-Carlos Sánchez-Muñoz1*; Eliana-Marcela Suarez-Cárdenas1; Diana María García-Cardona1
1Universidad del Quindío. Armenia. Colombia.
![]()
Información del artículo
Recibido: febrero de 2023 Aceptado: octubre de 2024 Publicado: abril de 2025
Como citar:
Sánchez-Muñoz, J.,
![]()
Suarez-Cárdenas, E., & García- Cardona, D. (2025). La educación superior y el tránsito reflexivo hacia la realidad evaluativa. Sophia 25(1). https://revistas.ugca.edu.co/index. php/sophia/article/view/1290/201 1
Sophia-Education Copyright 2025. Universidad La
Gran Colombia
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Attribution-ShareAlike 4.0 International
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Autor de correspondencia
![]()
ABSTRACT This reflection article seeks to explore the state of university higher education and along the way encounter evaluation and a reflection on its importance for us that can be discussed, but in addition, the types of evaluation will be updated and some imaginaries and concepts, already outdated, will be changed. Thus, new evaluation strategies can emerge in the hands of teachers and with the participation of students. The methodology was based on a critical analysis of current evaluation practices in higher education. Both theories and practices are reviewed, highlighting the importance of formative versus summative assessment. The participation of all actors in the university community is emphasized, including teachers, students, administrators and
![]()
other related sectors. It is concluded that it is essential to promote critical reflection on evaluation in higher education, highlighting the need to update evaluation practices to respond to the expectations and needs of the new generations, promoting their autonomy and integral development. The importance of formative evaluation is highlighted, considering the individual interests of students, and there is a call to avoid unethical practices influenced by commercial interests.
![]()
Palavras-chave: qualidade da educação, ensino superior, avaliação, formação universitária.
![]()
En la actualidad, la educación superior ha cambiado, aunque sigue enfocándose en el conocimiento teórico-científico y en la promoción de conductas científicas. Estos intereses están relacionados con los comerciales y, en lugar de estar al servicio de los grandes estados y empresas, son absorbidos por ellos. Esto ha llevado a que las universidades se encuentren aisladas, con un enfoque en la producción de resultados de calidad y la formación de profesionales altamente capacitados y especializados para fines productivos. Esta orientación puede haber afectado su participación en relación con la sociedad.
El rol de la universidad como institución de educación superior no se ha asociado en profundidad con una mayor comprensión del mundo desde el imperativo de la unidad del conocimiento y una participación fuerte en la existencia y percepción de los distintos niveles de realidad, esto en la aparición de nuevas lógicas y en las emergencias universitarias. Precisamente, estas emergencias, generadas por situaciones externas a la academia científica (situaciones laborales,
![]()
familiares, sociales, ecológicas y medioambientales entre otras, así como la reciente presentada en relación con la pandemia y las dificultades de la salud pública) han generado un cambio de mentalidad ontológica y de alteridad en toda la humanidad y los sujetos que la habitan.
La universidad hoy, tiene una idea tímida y opaca (que se convierte finalmente en mercantilista y globalizada) de modificar los currículos y los sistemas de evaluación cada vez que se ocurra o cada vez que las políticas internacionales lo exigen, porque es idea de los grandes monopolios mundiales hacer modificaciones a los sistemas de educación para que todos los países, aun sin tener en cuenta la diferencia histórica, cultural y contextual, hablen el mismo lenguaje (Martínez Bonilla & Sánchez Muñoz, 2011, p.15).
Esta situación lleva a reflexionar sobre las propias prácticas universitarias y la sostenibilidad de la comunidad universitaria en esta situación. En este contexto, se busca fortalecer la universidad a través de la configuración de roles y el protagonismo social de todos los sectores, lo que puede generar importantes transformaciones en la vida global, sin desestimar la complejidad cultural y la particularidad de los sujetos en todas partes. Es importante evitar caer en prácticas no éticas y en el juego de poderes e intereses comerciales que se amparan en el conocimiento científico y técnico.
De acuerdo con la información anterior, surge la pregunta: ¿Cómo puede la educación superior promover una mayor comprensión del mundo desde la unidad del conocimiento y una participación en entender y percibir la diversidad de realidades, en lugar de enfocarse en fines productivos y comerciales? El objetivo del presente manuscrito es realizar una reflexión sobre el papel de la universidad como institución de educación superior y el tránsito reflexivo hacia la realidad evaluativa.
Educación superior: escenario universitario
La educación superior incluye universidades, institutos universitarios, escuelas tecnológicas y técnicas, entre otras instituciones, cuyo ámbito es esencialmente formativo y de crecimiento no solo académico y social. Esto implica también un espacio vital de convivencia de sujetos los cuales generan en sí mismos prejuicios y prevenciones, así como grandes expectativas y sueños, que al ser considerados en las relaciones e interacciones educativas generan al interior del claustro una emergencia que poco ha sido considerada: la configuración de experiencias universitarias.
![]()
Es necesario aclarar en todo esto que la crisis no implica decadencia. Imploró sí que un nuevo modo de ser del pensamiento está siendo inaugurado y que los discursos que legitimaron la modernidad son hoy insuficientes para explicar la nueva imagen del pensamiento, las nuevas producciones de lo real, y las nuevas relaciones con el presente. Si se quiere hablar hoy de actualidad, es necesario situarse por fuera de la modernidad. Se comprende entonces por qué la universidad, entendida como expresión de los valores de la modernidad, está hoy en crisis. Y se comprende además la urgencia de que una nueva idea de universidad entre en vigencia. Sobre todo, en un momento en que, como dice Lyotard (1999, p. 39), "la transmisión de los saberes ya aparece destinada a formar una élite capaz de guiar a nación en su emancipación, si no que proporciona los `jugadores' capaces de asegurar convenientemente su papel en los lugares pragmáticos de los que las instituciones tienen necesidad".
Por esto, la situación del profesor es particularmente singular: reproduce las verdades de la Modernidad como portador de un discurso cada vez menos operatorio, o bien deviene investigador a partir de elementos muy fragmentarios en una especie de artesanado inventivo que abandona toda pretensión universalista,
"la transmisión de los saberes ya aparece destinada a formar una élite capaz de guiar a nación en su emancipación, sino que proporciona los `jugadores' capaces de asegurar convenientemente su papel en los lugares pragmáticos de los que las instituciones tienen necesidad"(Lyotard, 1999, p.39).
Por ello, se debe estar plenamente comprometidos y dispuestos a hacer de la educación superior universitaria un espacio de complejidad y subjetividad, que invite a reflexionar sobre la humanidad. Esto impulsa a ser pioneros en la construcción de una nueva cultura que aspire a una vida con significado y a la creación de una sociedad emergente que trascienda el estado actual. Esto podría incluso implicar la creación de nuevas formas de convivencia social.
En los últimos diez años, la educación superior en Colombia ha generado una mayor tensión económica debido a la discrepancia entre las exigencias gubernamentales y los apoyos financieros para cumplir con los estándares de calidad educativa. El sistema de educación superior es desigual, con instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, coexistiendo con otras de bajos niveles de calidad. Además, no hay una conexión clara entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional (Melo-Becerra et al., 2017, p.61).
![]()
Lo expuesto lleva a considerar cómo las Instituciones de Educación Superior en Colombia, abocadas por las dinámicas del contexto actual en la búsqueda desaforada de indicadores y evidencias para ser valoradas y consideradas de calidad en sus ofertas, tienden a excederse o, por el contrario, a quedarse insuficientes, "pueden incurrir en la invisibilidad de capacidades y talentos diversos de personas que no solo aportan a esos intereses, sino que enriquecen los procesos institucionales".(Chaverra et al., 2019, p.78). De esta forma, se entiende que para estas lógicas los sujetos universitarios en la mayoría de las ocasiones se ven inmersos en estas realidades, pero en este caso en particular el interés de indagador será abordado desde los actores de la educación superior, específicamente los administrativos (docentes universitarios), los cuales afrontan una doble realidad que trae consigo mayores responsabilidades y se espera comprender sus vivencias en la educación superior.
La gestión de los administrativos universitarios que ejercen la docencia se convierte en una gestión administrativa y académica, lo que a parecer será importante considerar, puesto que de manera directa podría afectar positiva o negativamente la realidad de las instituciones universitarias.
En el afán de rendir cuentas está sujeto a la relación de productos preestablecidos o determinados; igualmente, se someten a responder por las dinámicas de quienes están bajo su gestión, ajenos a los testimonios de vivencias para su consecución, extraños incluso a sus propias lógicas y dinámicas (Chaverra et al., 2019, p.78).
De esta forma, se entiende en lo expresado en relación con la gestión lo siguiente:
Gestionar desde los principios del paradigma emergente implica otras maneras de concebir la administración al interior de las universidades, lo que conduce a buscar siempre caminos alternativos tendientes a superar las lógicas y maneras de vivir fija y linealmente para marchar de una manera mucho más abierta, flexible, holística, participativa (Chaverra et al., 2019, p. 83).
En este punto, se deben resaltar los otros sujetos, que en este caso serán los docentes de carrera universitarios. Por una parte, ellos tienen el encargo de aceptar la delegación de funciones administrativas emitidas por resoluciones rectorales permitidas en el decreto 1279 para el caso de Colombia. Esto generará transformaciones y percepciones en las instituciones de educación superior frente a los mismos administrativos, quienes, regidos por otras normas, aspiran a ascensos y mejoras salariales según los méritos de su carrera. Cuando esto sucede, se les denomina docentes en comisión administrativa (por encargo y necesidad), los cuales también velan por la calidad y el cumplimiento
![]()
de los escenarios académicos y administrativos; es decir, para estos autores, se entiende como "una transformación fundamental de nuestros pensamientos, de las percepciones y de nuestros valores" (Chaverra, Arango y Álzate, 2019, p.84).
Estas dos miradas de la situación académico-administrativa generan tensiones. Por ello, la lógica expresada lleva a tratar de comprender las configuraciones de educación superior de los sujetos administrativos y docentes que habitan la universidad. En este contexto, la universidad actual debe considerar todas las necesidades y expectativas, así como las exigencias sociales y académicas, y debe estar en capacidad de continuar el proceso de encuentro con los que se llame otros sujetos universitarios que a ella ingresan para habitarla, para que en su desempeño afirmen ese proceso formativo y lo transformen para su evolución o lo modifiquen si fuere el caso. De esta forma, al considerar las lógicas subjetivas en los procesos universitarios, docentes y/o administrativos, se busca proporcionar una perspectiva emergente y evaluativa de la educación superior. Esto se hace en función de los sujetos que habitan la universidad, tanto en su formación como en su experiencia de vida.
La universidad en el contexto teórico, reflexivo y contemporáneo
La acción formadora de la universidad instalada en la Modernidad se concibe como una tarea coherente con su naturaleza de institución centrada en el conocimiento y la crítica social, "El principio que justifica la existencia de las universidades es el ser ellas centros para el análisis crítico de la producción, transmisión y aplicación del conocimiento" (Touraine, 2012, p.85).
Esto está vinculado a aquellas instituciones que compiten con la universidad en la generación, transmisión y aplicación del conocimiento, permitiendo a esta última integrarse a los procesos empresariales y productivos.
En el ámbito de la formación y evaluación universitaria, la fragmentación de la ciencia, iniciada en el Renacimiento y consolidada por los intereses del industrialismo, dio lugar a un modelo educativo centrado en la profesionalización y la especialización. El pragmatismo positivista, incorporado en la filosofía política del Estado, concibió la universidad como una gran fábrica destinada a formar individuos útiles para profesiones prácticas. Así, el desarrollo de la inteligencia racional se orientó principalmente a preparar a los jóvenes para resolver problemas de la vida cotidiana, priorizando el entrenamiento técnico y reduciendo la relevancia de aquellas áreas de estudio que no contribuyeran directamente a este propósito.
![]()
Una formación que se preocupe de la idea y principios duraderos y permanentes; que no se quede en la instrucción del erudito y del diletante, sino que ponga toda su fuerza en la educación de la persona inteligente y culta; que supere el estrecho intelectualismo que ha marcado la educación moderna para abarcar, además de lo científico-técnico, los dominios de lo ético, estéticos metafísicos y transcendente; una formación que conjugue la capacitación profesional, orientada a habilidades específicas, con una formación general, integradora de principios y estructuras capaces de encontrar sentido en medio de una revolución del conocimiento (Borrero, 2008, p.35).
En el concepto del deber ser de la universidad, a pesar de la fecha y la crisis de la Modernidad, se reconoce la necesidad de comprender la naturaleza operativa del conocimiento para evitar el excesivo academicismo. Esto implica comprometerse con proyectos más orientados a la acción, basados en un trabajo científico riguroso. Además, se destaca la importancia de que la universidad promueva el dominio de los valores y la ética en el trabajo científico, y que aplique el conocimiento científico para su propia renovación.
Este remite a sostener que la cosmovisión de la realidad y la reflexión valorativa de la universidad instan no solo a considerarla como una norma establecida o a criticar lo que la rodea, sino a participar activamente en la construcción de la identidad universitaria. Se plantea una reflexión sobre la crisis en la universidad institucional y se propone una crítica basada en los fundamentos de la ciencia, ya que esta es el ámbito principal de la actividad universitaria. La ciencia, si es genuina, se caracteriza por su naturaleza cuestionadora. Por lo tanto, la ciencia que se enseña y se produce en la universidad debería ser el marco en el que se desarrolle su propia autocrítica.
La universidad tiene una responsabilidad social importante en relación con sus procesos de evaluación y formación, ya que debe abordar los desafíos actuales de la sociedad. Esto incluye la evaluación, para la cual la universidad debe asegurarse de que sus actividades estén alineadas con los nuevos retos a nivel nacional e institucional (Ali et al.,2020, p.2).
La intención es recuperar y destacar aquello que aún hoy se plantea como el ideal de la reflexión evaluativa, permitiendo que emerja en este análisis, aunque se deja claro desde el principio nuestro desacuerdo con la postura predominante en la actualidad. Según Martínez Bonilla y Sánchez Muñoz (2011:20), "el espíritu común de la modernidad se orientaba hacia una visión de la universidad como una comunidad de docentes unidos en la búsqueda, difusión y amor por la verdad y la ciencia".
![]()
En paralelo, el crecimiento económico de algunos impulsados por el expansionismo colonial promovió la expansión urbana y atrajo grandes masas de población hacia las ciudades. Este fenómeno fortaleció los servicios públicos, como también lo señaló Ortega y Gasset, quien describió cómo la densidad poblacional transformó la vida cotidiana.
Las ciudades están llenas de gente, las casas de inquilinos, los hoteles de huéspedes, los trenes de viajeros, los cafés de consumidores, los paseos de transeúntes, las salas de médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos llenos de espectadores, las playas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema, empieza a ser lo contiguo: encontrar sitio (Ortega y Gasset, 2008, p.23).
Este auge poblacional también impactó a las universidades, ahora desbordadas por la llegada masiva de estudiantes. La aparición de las masas como protagonistas de la vida política, social y económica generó transformaciones profundas: consolidación de sindicatos, protestas masivas, expansión de los mercados y una economía de consumo marcada por la publicidad. Según Ortega y Gasset, el siglo XIX fue:
(…) Era esencialmente revolucionario (…) y colocó al hombre medio en condiciones de vida radicalmente opuestas a las que siempre le habían rodeado (…) Tres principios han hecho posible este mundo (…) diferente: la democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Pero ninguno se mantendrá igual tras su ingreso al siglo XX. Fortalecidos y apasionados nacionalismos, el siglo llegó con el bagaje bélico de 1914 (...) Pues exagerado o no, la universidad del siglo XIX llegó al máximo de su poder (Ortega y Gasset, 2008, p.48).
Así, el siglo XIX transformó las estructuras sociales y educativas, configurando un nuevo panorama que marcó la transición al siglo XX. Los modelos universitarios varían según los países, sus currículos y su cultura. Dado que las características culturales y nacionales son diferentes, también lo son los enfoques universitarios. Es valioso buscar información en el extranjero, pero no necesariamente adoptar modelos extranjeros. No importa si se llega a conclusiones y formas similares a las de otros países; lo importante es que se haga por propia iniciativa, tras un análisis profundo de la cuestión fundamental. "El espíritu tradicional se ha desvanecido; los modelos y normas del pasado ya no son útiles. Se debe resolver nuestros problemas desde el presente, sin depender de antiguas colaboraciones, en ámbitos como el arte, la ciencia o la política" (Ortega y Gasset, 2008, p.37).
![]()
Ni en su forma medieval ni en la Modernidad, que ha dispuesto la universidad de su autonomía absoluta y de las condiciones rigorosas de su unidad. Durante más de ocho siglos, la universidad habrá sido el nombre dado por la sociedad o una especie de cuerpo suplementario que ha querido a la vez proyectar fuera de sí mismo y conservar celosamente en sí misma las funciones de emancipar y controlar (Borrero, 2008, p.36).
Por ambas razones, se considera que la universidad refleja a la sociedad y, de hecho, ha replicado su dinámica: sus escenarios, objetivos, conflictos, contradicciones, pasiones y diversidad.
Educación superior universitaria colombiana
La idea de la educación como un bien público se cuestiona actualmente debido a los cambios en el panorama educativo, marcado por la creciente participación de actores no estatales, incluyendo aquellos con fines de lucro, en un ámbito que tradicionalmente pertenecía al Estado. Esto sugiere que, debido a las transformaciones del mercado y las reformas institucionales, la educación como bien público puede ser ofrecida por diversos productores, sin excluir al Estado, ya que este puede desempeñar funciones reguladoras en el mercado e intervenir cuando se produzcan desequilibrios (Daviet, 2016, p. 2).
Esta nueva complejidad social de la educación superior, como ya se ha dicho, se manifiesta principalmente en una reestructuración acelerada del mercado laboral, en la expresión y diversificación de la demanda educativa, y en la diferenciación de la estructura del propio sistema de educación superior.
Al respecto, el profesor Santiago Castro, en su obra sobre la Universidad Rizomática, expone la perspectiva de la universidad en el contexto de la sociedad del conocimiento. En su postura, retoma la propuesta de la condición posmoderna de Jean-Francois Lyotard, centrándose especialmente en la relación que Lyotard establece entre el conocimiento moderno y la universidad. Lyotard (2000) identifica dos grandes versiones del relato de legitimación del saber, dos meta-relatos que han servido para legitimar la producción de conocimientos.
El primer metarrelato es el de la educación del pueblo. Según esta narrativa, todas las naciones tienen derecho a gozar de las ventajas de la ciencia y la tecnología con el objetivo de "progresar" y mejorar las condiciones materiales de vida para todos. En este contexto, la Universidad es la institución llamada a proveer al "pueblo" de conocimientos que impulsen el saber científico-
![]()
técnico de la nación. El progreso de la nación depende en gran parte de que la Universidad empiece a generar una serie de sujetos que incorporan el uso de un saber técnico. La Universidad debía ser capaz de formar ingenieros, constructores de carreteras, administradores, funcionarios, y toda una serie de personajes dotados de capacidades científicas técnicas para vincularse al progreso material de la nación. Este es un discurso que atravesó la praxis de las universidades latinoamericanas desde el siglo XIX. El interés de los estados por formar este tipo de sujetos disciplinados era para poder vincularse al mercado mundial, de modo que la Universidad también desempeña una función dentro de una geopolítica del conocimiento (Castro, 2006, p.80).
Y continúa el autor colombiano expresando sobre el lugar de la Universidad Rizomática lo siguiente:
"Crisis y posibilidades de la universidad en la sociedad del conocimiento", se aborda el segundo meta-relato identificado por Lyotard, que es el de la humanidad. En este marco, la universidad es concebida como un instrumento para el progreso moral de la sociedad, no solo técnico. Aquí, el sujeto del progreso no es la nación, sino la humanidad en su totalidad. La universidad no se centra únicamente en formar profesionales técnicos, como ingenieros o administradores, sino en formar humanistas, individuos capaces de educar moralmente a la sociedad. En este contexto, se priorizan las humanidades sobre los saberes técnicos. La universidad busca formar líderes espirituales y culturales de la nación, actuando como el alma mater, encargada de producir identidades nacionales. Este modelo "letrado" del conocimiento fue especialmente hegemónico en Colombia desde finales del siglo XIX, donde muchos dirigentes eran poetas, novelistas y escritores, una particularidad distintiva en comparación con otros países latinoamericanos (Castro, 2006, p. 81).
Se tiene entonces dos tipos de metarrelatos que se pueden identificar con dos modelos de Universidad, y dos tipos de función social del conocimiento. El primer elemento otorga privilegio a las ciencias "duras" o a su traducción tecnológica, mientras que el segundo otorga privilegio a las llamadas ciencias humanas. Son, en esencia, dos modelos en disputa, con narrativas de legitimación que promueven distintos tipos de conocimiento y de instituciones universitarias. Uno es el reconocimiento de la Universidad como sede y origen del conocimiento. La Universidad es vista como el núcleo vigilante del saber. Las élites intelectuales y obedientes al Estado son las portadoras del conocimiento válido, mientras que la multitud es vista como esencialmente dóxica.
![]()
El segundo elemento común es la estructura arbórea del conocimiento y de la Universidad misma, pero dicho todo esto se plantea que: "vivimos actualmente en una "condición posmoderna", en la que la función narrativa del saber ha cambiado con respecto a su forma propiamente moderna" (Lyotard, 2000) y continua Castro Gómez:
Michael Hardt y Antonio Negri caracterizan la posmodernidad como la era del Imperio, donde el capitalismo se globaliza y se convierte en el único ámbito de acción. En esta condición, el Estado se subordina al mercado mundial, que ejerce hegemonía sobre la producción de sujetos y conocimientos. Así, el Estado pierde control sobre la educación pública, y la prioridad del saber científico-técnico sigue, pero ahora orientada por los intereses de grandes corporaciones en lugar de la nación, produciendo trabajadores inmateriales en lugar de funcionarios nacionales (Castro, 2007, p. 90).
Todo esto, junto con el auge de las nuevas tecnologías y la tecnificación de la vida cotidiana, ha desbancado la idea del "hombre" como ámbito ontológicamente distinto de la máquina. Los computadores y los teléfonos celulares no son una mera prolongación de nuestro cerebro, de nuestros ojos o de nuestros oídos. Son nuestro cerebro, nuestros ojos y nuestros oídos. La integración de la tecnología en la vida diaria ha llevado a una simbiosis en la que los límites entre lo humano y lo tecnológico se desdibujan (Ramírez-Gutiérrez & García-Cardona, 2024, p. 32). En este contexto, la educación superior enfrenta el desafío de adaptarse a esta nueva realidad evaluativa. Ya no se trata solo de impartir conocimientos científicos y técnicos, sino de preparar a los estudiantes para un mundo en el que la tecnología no solo complementa, sino que también transforma la experiencia humana (Roco, 2002: 10). Esto implica repensar los métodos de enseñanza y evaluación, integrando tecnologías emergentes para crear un entorno de aprendizaje que refleje la realidad tecnológica en la que se vive.
La educación superior debe fomentar una reflexión crítica sobre el uso y el impacto de la tecnología en la vida. Debe capacitar a los estudiantes no solo en habilidades técnicas, sino también en competencias éticas y reflexivas que les permitan navegar y evaluar de manera consciente el papel de la tecnología en la sociedad (Ramírez-Gutiérrez & García-Cardona, 2024, p. 37). Al hacer esto, las instituciones de educación superior pueden convertirse en líderes en la creación de una sociedad que no solo utiliza la tecnología, sino que también la entiende y la moldea de manera responsable y humanista.
![]()
Igualmente, en esta reflexión sobre la problemática de la educación superior universitaria, se evoca a Estanislao Zuleta, quien abre una infinita divergencia de pensamiento hacia las sociedades emergentes y los sujetos que, en el presente, se significan en ellas y dan razón de sus actos:
Se olvida que la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y la dominación de clase, sigue siendo válida y que la lucha por una organización social racional e igualitaria es urgente y necesaria. A menudo, el individualismo arribista reemplaza esta lucha, creyendo que ha superado toda moral simplemente por abandonar la esperanza de una vida mejor. Lo más difícil y crucial es mantener la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en interpretaciones paranoicas. Es esencial valorar el respeto y la diferencia no como males necesarios, sino como enriquecimientos vitales que impulsan la creación y el pensamiento. Sin esto, una comunidad ideal se volvería tediosa y complaciente (Zuleta, 2004, p.22).
De esta forma, es aún más crucial reconocer las enormes dificultades presentes en los procesos educativos, cuyo objetivo es desarrollar una cultura y una sociedad más autónomas y solidarias, capaces de confrontar la subordinación del individuo a una realidad impuesta.
El individualismo generado por la globalización, en cierto modo, permite perder de vista el propósito social, lo que desafortunadamente conduce a un egocentrismo científico. Este individualismo científico tiende a ser egoísta en sus descubrimientos, perdiendo así el sentido y el control ético necesario para no atropellar la humanidad y el proceso de humanización.
Por otro lado, siguiendo con su postura, Estanislao Zuleta define que:
Cuestionemos profundamente el valor de lo fácil, no solo sus repercusiones, sino también la propia naturaleza de lo fácil, esa inclinación por lo que no nos desafía ni nos impulsa a superarnos. La aplicación de un método crítico a la posición y a la opuesta no implica que consideremos equivalentes las doctrinas, metas e intereses en conflicto. Por el contrario, demuestra la confianza en la superioridad de la causa que defendemos. En medio del caos del capitalismo tardío, resonando en nuestras mentes, escuchamos la llamada de Goethe y Marx a un trabajo creador y desafiante, capaz de elevar al individuo a la altura de los logros de la humanidad (Zuleta, 2004, p.23).
![]()
Zuleta, invita a una profunda reflexión sobre el valor de lo fácil y la necesidad de cuestionar su naturaleza. En el contexto de la educación superior y su tránsito hacia una realidad evaluativa, insta a no conformarse con lo simple, sino a buscar desafíos que impulsen a crecer y superarse. Destaca la importancia de aplicar un enfoque crítico a las creencias y perspectivas, sin equipararlas necesariamente, pero manteniendo la confianza en la superioridad de la causa que se defiende.
En esta circulación libre a través de la vida universitaria se evidencia una percepción del deber ser, que aún ahora, sigue presente en los maestros colombianos como Castro y Zuleta. Se considera que el pensamiento expresado por estos autores colombianos sobre la educación superior universitaria remite a las palabras de la profesora Bibiana Vélez Medina:
La institución universitaria en su afán por el desarrollo disciplinario de las ciencias no solo ha contribuido con la industrialización y la división del trabajo a la economía capitalista, sino que también ha traído consigo problemas de la superespecialización, el encasillamiento y el fraccionamiento del saber. No solo ha producido el conocimiento y la elucidación, sino también la ignorancia y la ceguera. Por esto, dadas las condiciones expuestas, los sujetos en enseñanza y los sujetos en expansión de virtud laboral, pierden su aptitud natural para contextualizar los saberes e integrarlos dentro de su conjunto complejo (Vélez Medina et al., 2011, p.13).
Se vive en una era universitaria caracterizada por una proliferación de materias y conocimientos prácticos. Esto plantea la posibilidad de crear un ambiente centrado en el crecimiento personal y el desarrollo integral del individuo, más allá de simplemente adquirir conocimientos o posesiones.
Una educación que se limita a impartir solo conocimientos es incompleta y engañosa; por ello, si la universidad quiere comenzar a cumplir con su misión de servicio humano-social debe abandonar su objetivo preferencialmente económico, para dedicarse a invertir en los sujetos que conforman la comunidad educativa y que esperan mucho más que un título que los certifica como clientes. La educación debe conducir a la integración del saber teórico con el saber práctico (Borrero, 2008, p.37).
La producción de conocimiento y su orientación están profundamente condicionadas por las relaciones sociales de producción. Sin embargo, surgen dos cuestiones esenciales al reflexionar sobre la educación y la universidad emergente. Más allá de cómo se generan los conocimientos, como señala el maestro Zuleta, es crucial examinar cómo se transmiten, su alcance, y cómo esta transmisión puede
![]()
ser neutralizada y sectorializada para evitar conflictos con la ideología dominante (Zuleta, 1985, p. 25).
Este proceso busca transmitir resultados de manera que no desafíen el statu quo, minimizando el potencial crítico de la ciencia frente a la ideología. Esto plantea una pregunta ética fundamental: ¿a quién debe servir la transformación de la educación superior? ¿Quiénes deben ser los beneficiarios, ya sean actores internos (académicos, administrativos, estudiantes) o externos (sociales)? La respuesta a esta cuestión puede surgir de un análisis profundo de las configuraciones de los sujetos que habitan y moldean la universidad.
Se debe impulsar la transformación de las instituciones de educación superior, reconociendo su papel esencial en la formación de ciudadanos destinados a liderar las naciones. Más allá de ser simples centros de formación profesional, las universidades tienen la responsabilidad de cultivar sujetos plenamente capacitados y contextualmente conscientes. En este sentido, las teorías sobre temas latinoamericanos suelen enfatizar la importancia de las diferencias nacionales en sus argumentos.
Dada la diversidad de instituciones educativas y tipos de universidades, se debe alejar de la noción exclusiva de adquisición de conocimientos individuales. En cambio, se debe enfocar en la construcción de un sujeto plenamente legitimado del saber contextual particular y de esta forma encontrar el equilibrio entre las lógicas de la ciencia en un extremo y del humanismo en el otro, desmembrando la razón de ser de la educación superior y obligando como en este caso a tratar de encontrar un acercamiento entre los diferentes polos (Ciencia y Humanismo) para permitir ante todo el buen desempeño de los sujetos universitarios que la habitan, "La cuestión más importante de la universidad actual es su adaptación a los cambios que la sociedad exige, tanto en relación con las enseñanzas que imparte como a la investigación que realiza" (Royo Hernández, 2007, p.3). De esta forma, en sentido social se podría decir que es una institución cuyas actividades se destinan, en gran parte, directamente el enriquecimiento intelectual, moral y material de la sociedad a través de la formación de los sujetos en la realización y da la validación y aplicación de dichos resultados.
El actual argumento para la construcción de la educación superior es fundamentado, desde el impudor de la modernidad, para exigir al estudiante que hable con las mismas palabras del profesor, en detrimento de su capacidad creativa, algo que se pretende desde escenario problémico de conocimiento develar y tratar de configurar otra emergencia.
![]()
El momento histórico que se vive y por los cuales se mueven estos procesos doctorales, como sujetos universitarios, permitió reflexionar permanentemente sobre las nuevas tareas a asumir, puesto que la modernidad y el mundo del trabajo están en un proceso, cambiante y de continua transformación, lo que implica que no solo se mira al interior de los campus universitarios sino también en todos los actores internos y externos que configuran como ya se ha dicho, aportan y construyen la educación superior universitaria. Esto también conlleva un desprendimiento fuerte del egocentrismo fuertemente científico y, como es particular, egoístas en sus descubrimientos perdiendo, a su vez, el sentido y el control ético necesarios para no atropellar la humanidad y el proceso de humanización.
La educación superior debería abordar la integración del saber teórico y práctico, buscando un equilibrio entre la ciencia y el humanismo (Saavedra y López, 2022, p.278). Esto permitiría la construcción de una universidad concebida por todos los actores involucrados: docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, padres de familia, sectores productivos y educativos externos, así como el estado. Todos ellos deberían participar en la definición de las acciones que determinan el rumbo de la institución universitaria.
Emerge un paradigma que no es moda ni cambio en el estilo de administración; retoma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la afirmación respecto al agobio en las personas por una pérdida de bienestar, seguridad, felicidad, entre otras, e invita a avivar el sueño por una sociedad más igualitaria que fortalezca lo común, mientras se integra mejor en su propia diversidad cotidiana con un rostro más humano (Boisier, 2001, p.10).
Por estos argumentos es importante tener en cuenta y considerar que de las posibilidades de interrelación del triestamentario universitario, más los actores externos del mismo se puede comprender lo que se está configurando al interior de estas relaciones para el porte significativo a la formación en la universidad teniendo en cuenta que la educación superior lo es por la responsabilidad que tiene con todos los sujetos que habitan la tierra entera sin distinción alguna.
De esta forma, se torna, con mucho más fundamento, la importancia de la gestión unificada de los profesores, los estudiantes y los administrativos y en todos los espacios del ámbito universitario y lo plantean de la siguiente forma:
![]()
Procesos de resignificación y mejoramiento institucional, desde la perspectiva del desempeño anclado en la promoción e inclusión de aspectos como el respeto por la diferencia, el trabajo en equipo, la ética profesional, el empoderamiento y la confianza recíproca en la cultura/clima organizacional (Chaverra y Álzate, 2014, p.2).
La evaluación en el marco de la educación superior
Esta nueva mirada educativa de la evaluación como proceso, deberá intervenir en la esfera íntima de los sujetos, en el caso particular de los profesores con dualidad directiva y docente, que deberán entender y atender en detalle que formar y contribuir a la madurez social, psíquica y espiritual de toda la comunidad es un compromiso vital y definitivo, porque a la universidad no se va solo a transmitir conocimiento y luego a evaluarlo, sino a hacerlo vida, en este orden de ideas se entiende también que esto implica procesos amplios e integrales de autoevaluación y evaluación como proceso integral de la formación y que está presente en cada instante de los procesos formativos.
En este tránsito, emerge un elemento constitutivo de la educación superior como es la evaluación, "al respecto las concepciones que orientan las prácticas evaluativas de los profesores corresponden a enfoques mayoritariamente instrumentales y memorísticos que priorizan los resultados alcanzados en términos del rendimiento, la capacidad reproductiva y esfuerzo individual" (Prieto & Contreras, 2008, p.247), esto, deja entre ver que los procesos actuales de la evaluación no tienen una mirada amplia y más en el escenario de los administrativos docentes, puesto que se considera tan instrumental que poco se permite para el establecimiento de las relaciones como el puente entre ellas, es decir, la evaluación deberá ser el camino de encuentro entre el docente y/o administrativo con su comunidad universitaria, no será entonces un asunto exclusivo de los espacios académicos.
Aun cuando la evaluación representa un proceso sustantivo del proceso educativo, no ha alcanzado el mismo rango de centralidad que han tenido, por ejemplo, los aspectos curriculares. Si bien en la actualidad es posible observar un cambio en este sentido, ello ha acontecido como resultado de una necesidad ajena a la preocupación por mejorar los aprendizajes y la formación de los estudiantes (Prieto y Contreras, 2008, p.247).
![]()
El profesor universitario, sin importar su entorno laboral, debe retomar su rol como formador de personas, más allá de ser simplemente un transmisor y evaluador de conocimientos. Debe descender del pedestal intelectual y sumergirse en las emociones y turbulencias afectivas que experimenta el estudiante, orientándolas y guiándolas de manera constructiva.
La transformación del papel del profesor, en sus métodos y técnicas y en el ambiente social- cultural del aula en la Universidad deberá ser efectivo hacia la humanidad, esto es importante, que en la relación del profesor administrativo docente y los sujetos otros de la comunidad universitaria, exista una sana preocupación por la actividad hacia su desarrollo personal con procesos auto evaluativos, hacia su autoeducación y autoconocimiento, lo que obviamente reflejará en el contacto con el contexto, en la guía y orientación adecuada a este en situaciones críticas de su desarrollo.
Solo algunas universidades superiores describen su figura sin hacer referencia a su papel. Se enfatiza en funciones como la acreditación institucional nacional e internacional de programas y de la institución, diseño de programas académicos, promoción de valores y de ética, investigación educativa sobre las competencias de ingreso y de egreso conforme a los planes de estudio; difusión de tecnología educativa, planeación y seguimiento a objetivos estratégicos, entre otras (Chaverra et al., 2019, p.87).
Las principales actividades y funciones procedentes de las praxis académica administrativas en ese tema, se resumen en que para el administrativo universitario sea posible partir de la comprensión y aprehensión de sus roles y funciones no solo docentes, curriculares, pedagógicas, didácticas sino también evaluativas y de esta forma "contribuir de forma más participativa, comprometida, motivada y creativa al logro de la visión de la educación superior en la actualidad, caracterizada por la búsqueda de la pertinencia y la calidad" (Montemayor, 2011, p.216).
De esta manera, comienza a surgir un aspecto crucial en este camino y proceso, que se manifiesta en lo que se conoce como calidad. La evaluación de la calidad en el ámbito universitario no se limita únicamente a los procesos administrativos, sino que también abarca la doble función universitaria, tanto administrativa como docente. Esto implica una evaluación más holística, que, en línea con lo expuesto en este texto sobre la educación superior, no se basa únicamente en aspectos instrumentales. De este modo, tanto los docentes como el personal administrativo comparten las dinámicas universitarias en términos de evaluación, autoevaluación, entre otros aspectos relevantes:
![]()
La evaluación entre pares recoge muchas críticas en diferentes estudios, entre los cuales podemos reconocer que los aportes son superficiales, focalizados en lo que gusta o no gusta de los argumentos; poco o nada relacionados con lo pedido para la tarea; que tiene mucho peso el vínculo establecido entre quien ofrece y quien recibe retroalimentación y que la dimensión afectiva prevalece sobre los aspectos referidos a la tarea y al contenido (Anijovich et al., 2010, p. 140).
La relevancia otorgada a dicho cargo ya sea en funciones interinas o permanentes, y sus implicaciones, lleva a considerar si su enfoque se centra únicamente en actividades específicas o si también contribuye significativamente a la formación integral de todos los individuos que integran la institución. De esta forma se reconoce que el debate dado a la universidad como referente fuerte, es hacia dos cuestiones atenidas a la organización de las ciencias en la universidad: como sistema orgánico bajo la tutela filosófica, o al arbitrio de su desarrollo encerrado y excluyente, ambos sesgos giraban en torno a la mejor forma como la universidad ejerciera el poder a través del saber, y es este saber el que se ha ido "estructurado en función de la evaluación, pero privilegiando la reproducción y control del conocimiento de los estudiantes, en desmedro de su producción o construcción y/o del desarrollo de sus habilidades cognitivas superiores" (Prieto y Contreras, 2008, p.247).
En este punto, es muy importante reconocer que de forma directa serán y son los estudiantes los que a través de sus acciones y prácticas van delimitando las transformaciones docentes no solo a nivel pedagógico, didáctico y curricular sino también a nivel evaluativo de forma tal que se piense la evaluación más como un acompañamiento y menos como un escenario de medición.
"Debe formar personas interesadas y capaces de participar efectivamente como arquitectos en la construcción de la sociedad." Esto quiere decir ejercer su razón y su libertad en el diálogo y en el discurso público, para discutir y participar críticamente en las decisiones sobre los fines del Estado y los medios para diseñar la sociedad en la que queremos vivir" (Peña Borrero, 1992, p. 399).
Visto así, la evaluación es más que un proceso de medición, trasciende las lógicas instrumentales académicas y abre un horizonte de comprensión del mundo a partir de la configuración de las acciones propias de los sujetos actores del mismo, "Ocurre entonces que muchas de las prácticas que dicen llamarse evaluación, pretenden ser a su vez prácticas de calificación o de medición" (Alcaraz, 2015, p.23).
![]()
En el contexto de las prácticas académicas, pedagógicas y curriculares, a menudo se pasa por alto una realidad que afecta la cotidianidad de los profesores: el enfoque predominantemente centrado en la calificación al final de una actividad. Este enfoque puede relegar los esfuerzos y desarrollos de los estudiantes, quienes muchas veces se ven limitados por criterios de evaluación predefinidos, como rúbricas y tablas de calificación. La consecuencia es que los estudiantes pueden experimentar frustración al sentir que sus esfuerzos no son reconocidos plenamente, ya que se valoran más los resultados finales que el proceso de aprendizaje en sí mismo.
Por lo tanto, es esencial destacar la emergencia de un creciente interés por comprender el pensamiento de los profesores, ya que este influye en sus prácticas educativas. El pensamiento docente representa un conjunto de estructuras internas a partir de las cuales los profesores diseñan y llevan a cabo sus actividades pedagógicas. Comprender estas estructuras internas es fundamental para entender cómo los profesores abordan la enseñanza y la evaluación, y cómo estas prácticas afectan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes (Prieto y Contreras, 2008, p. 251).
Se debe fomentar una reflexión crítica entre estudiantes y docentes sobre la realidad actual de la educación superior y su relación con el mundo globalizado y comercializado. Es importante comprender que las nuevas generaciones tienen necesidades y expectativas distintas, y que las prácticas educativas deben adaptarse a ellas para promover su autonomía y formación integral. Se enfatiza en la importancia de implementar una evaluación formativa que tenga en cuenta los intereses y necesidades individuales de los estudiantes, en lugar de limitarse a generar resultados de calidad orientados a fines productivos. Además, se hace un llamado a evitar caer en prácticas no éticas y en el juego de poderes e intereses comerciales que se amparan en el conocimiento científico y técnico. Es decir, se busca fortalecer la universidad a través de la participación de todos los sectores y la valoración de la complejidad cultural y particularidad de los sujetos en todas partes.
De esta forma, la autonomía no es libertad, es abrir la posibilidad para que se explore el escenario de la crítica y de la reflexión sobre lo que están agenciando y lo que reproducimos con miras a transformar esas realidades, que siendo muchas veces impuesta; por la misma vía de la autonomía, la universidad puede resistirla y aportar otro tipo de sujeto que no esté limitado por la medición y la calificación, sino, por el contrario, emerja una nueva conciencia y por lo mismo una nueva universidad.
![]()
En el ámbito de la evaluación educativa, existen múltiples herramientas y enfoques que revelan tanto el proceso de calificación como el de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de los avances conceptuales, aún persiste la dificultad para distinguir entre la evaluación formativa y la sumativa en la práctica. Esto sugiere la necesidad de una transformación más profunda en el enfoque evaluativo, especialmente en el contexto de la educación superior universitaria. Esta tarea recae principalmente en los docentes, quienes junto con sus alumnos deben explorar nuevas vías y enfoques para dar un significado más amplio y efectivo a la evaluación. En este sentido, es crucial que los docentes proporcionen orientación, protocolos y tiempo para la práctica y revisión conjunta de las prácticas evaluativas, mientras que los estudiantes deben comprender los objetivos, demandas cognitivas y criterios de evaluación para ofrecer una retroalimentación constructiva que impulse el aprendizaje mutuo.
La reflexión crítica sobre la evaluación en la educación superior destaca su importancia para los funcionarios administrativos y docentes, quienes enfrentan no solo evaluaciones gubernamentales, sino también desafíos internos. La retroalimentación influye en la formación de futuros docentes como aprendices reflexivos, promoviendo prácticas innovadoras más allá de los criterios externos de evaluación. En un entorno complejo y multidisciplinario, la autonomía docente y la investigación emergente ofrecen oportunidades para transformar los procesos evaluativos, destacando la responsabilidad de los docentes en liderar estos cambios. Es esencial que todos los actores de la comunidad universitaria se comprometan con la reflexión y la acción para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el ámbito de la evaluación educativa en la educación superior. La continua evolución de la evaluación educativa refleja su importancia en los debates contemporáneos sobre la educación, aunque también plantea desafíos en términos de complejidad y comprensión.
Juan-Carlos Sánchez-Muñoz. Universidad del Quindío. PhD(c) en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Director Grupo de Investigación Etnoepisteme. Correo electrónico: jcsanchez@uniquindio.edu.co.
Eliana-Marcela Suarez-Cárdenas. Universidad del Quindío. Magíster en Educación y Desarrollo Humano. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa de Licenciatura en Educación
![]()
Física, Recreación y Deportes. Integrante del Grupo de Investigación Etnoepisteme. Correo electrónico: emsuarez@uniquindio.edu.co.
Diana María García-Cardona. Universidad del Quindío. PhD en Ciencias Biomédicas. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Directora Grupo de Investigación GIFAS. Correo electrónico: dmgarcia@uniquindio.edu.co
Contribución de los autores:
Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.
Alcaraz, N. (2015). Aproximación Histórica a la Evaluación Educativa: De la Generación de la Medición a la Generación Ecléctica. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 8(1), 11-
25. https://revistas.uam.es/riee/article/view/2973
Ali, M., Mustapha, T. I., Osman, S. B., & Hassan, U. (2020). University social responsibility (USR): An Evolution of the concept and its thematic analysis. Journal of Cleaner Production, 124931. doi:10.1016/j.jclepro.2020.124931.
https://www.researchgate.net/publication/345350446_University_social_responsibility_US R_An_Evolution_of_the_concept_and_its_thematic_analysis
Anijovich, R. (2010). La evaluación significativa. Buenos Aires: Paidós. 129-147. https://books.google.com.cu/books/about/La_evaluaci%C3%B3n_significativa.html?id=_ uGxcQAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
Boisier, S. (2001). Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial, Sociedade do conhecimento , conhecimento social e gestão territorial Sergio Boisier. 2, 9-28. https://interacoesucdb.emnuvens.com.br/interacoes/article/view/583/620
Borrero, A. (2008). La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias. Editoral Pontificia Universidad Javeriana. https://books.google.com.cu/books/about/La_universidad_Estudios_sobre_sus_or%C3% ADge.html?id=-pwxDwAAQBAJ&redir_esc=y
![]()
Castro-Gómez, S. (2007). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, 79-91.
Chaverra, L. M., Arango, E. P., & Alzate, A. F. (2019). Prácticas de gestión de directivos universitarios: una mirada desde los principios del paradigma emergente y un camino de oportunidades por explorar. Revista Latinoamérica de Estudios https://www.redalyc.org/journal/270/27058155009/html/ Educativos, XLIX(1), 67-98. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27058155009
Daviet, B. (2016). Revisar el principio de la educación como bien público. Investigación y prospectiva en educación. Documentos de trabajo. 17, 1-16.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245306_spa
Lyotard, J.-F. (1999). La Condición postmoderna. En Grandes obras del pensamiento contemporáneo. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Martínez Bonilla, C. A., & Sanchez Muñoz, J. C. (2011). Lo superior de la Universidad: como educación superior. Editorial Universidad Santiago de Cali.
Melo-Becerra, L., Ramos-Forero, J., Hernández-Santamaría, P. (2017). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. Desarro. soc. 78, 59-111.
https://doi.org/10.13043/DYS.78.2 https://www.redalyc.org/journal/1691/169149895003/html/
Montemayor, L. E. (2011). Para La Educación Superior Basada En Competencias. Revista de Investigación Educativa, 29, 205-218. https://posgrado.utn.edu.ec/wp- content/uploads/2021/04/Libro-Educaci%C3%B3n-superior-basada.pdf
Ortega y Gasset, J. (2008). Rebelión de las masas. Editorial Andrés Bello. p. 168
Peña Borrero, L. B. (2008). La competencia oral y escrita en la educación superior. Mineducacion.Gov.Co. https://filosofiauacm.wordpress.com/wp- content/uploads/2010/02 /jose_ortega_y_gasset_-_la_rebelion_de_las_masas.pdf
![]()
Prieto, M., & Contreras, G. (2008). Las concepciones que orientan las practicas evaluativas de los profesores: Un problema a develar. Estudios Pedagógicos, 34(2), 245-262. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173514136014&tab=3
Ramírez-Gutiérrez, J., García-Cardona, DM. (2024). Tecnologías disruptivas, convergencia y aceleración: Deporte y las implicaciones tecnológicas. Revista Olimpia. 21(2), 30-40. https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/download/4390/10628/22656?inline
=1
Roco, MC. (2002). Coherence and divergence of megatrends in science and engineering. Journal of Nanoparticle Research. 4(12): 919. https://doi.org/ 10.1023/A:1020157027792.
Royo Hernández, S. (2007). Tres apuntes sobre una Entrevista a Lyotard 20 años después de ser realizada. A Parte Rei: revista de filosofía, 49, 3.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4067385
Saavedra, M., & López, R. (2022). La conexión epistémica entre formación humanista y educación profesional universitaria. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, 32, 275-297. https://doi.org/10.17163/soph.n32.2022.09
Touraine, A. (2012). Modernity and modernization. En International Comparative Social Studies. https://doi.org/10.1017/9781316771303.070
Vélez Medina, B., Cifuentes Wchima, X., & Montoya López, J. (2011). Convergencia entre el conocimiento, el contexto y la perspectiva de humanidad para la reforma curricular en la Universidad La Gran Colombia - Armenia: Relato de una experiencia. Sophia. https://doi.org/10.18634/sophiaj.7v.1i.117
Zuleta, E. (1985). Educación un campo de combate. Editorial Fundación Estanislao Zuleta. https://rednelhuila.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/la-educacion-un-campo
-de-combate-1.pdf
Zuleta, E. (2004). Elogio de la dificultad. Praxis Pedagógica, 4(5), 87-91.
https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.4.5.2004.87-91