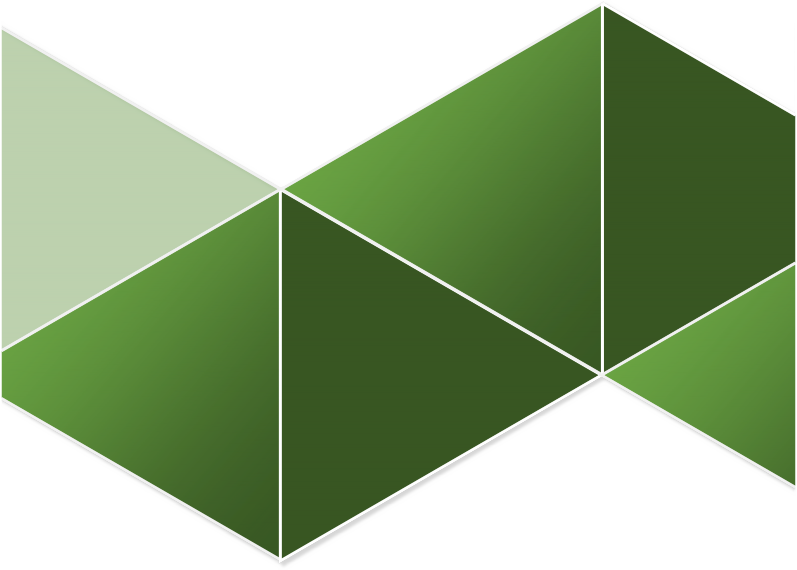
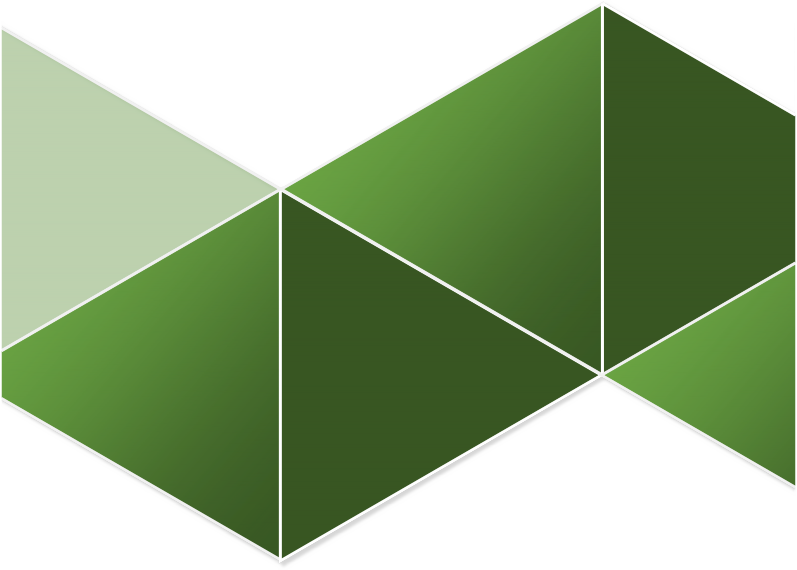
Revista Σοφία-SOPHIA

2025
![]()
Artículo de investigación
Iván Darío Moreno-Acero 1*![]() ; Sandra Liliana Martínez Echeverry 1
; Sandra Liliana Martínez Echeverry 1![]() ; Ritha Fernanda Arroyo Hernández1
; Ritha Fernanda Arroyo Hernández1 ![]()
1Universidad de La Sabana. Chía. Colombia.
![]()
![]()
Información del artículo Recibido: marzo de 2024 Aceptado: octubre de 2024 Publicado: abril de 2025
Como citar:
Moreno-Acero, I., Martínez-Echeverry, S., & Arroyo Hernández, R. (2025).
Procesos y sistemas de actuación
familiar frente a la discapacidad mental psicosocial: La perspectiva de adolescentes institucionalizados. Sophia 25(1).
https://revistas.ugca.edu.co/index.php
/sophia/article/view/1393/2009
Copyright 2025. Universidad La Gran Colombia
![]()
Esta obra está bajo una Licencia
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Autor para la correspondencia:
![]()
ABSTRACT This study aimed to investigate, from the perspective of institutionalized adolescents diagnosed with psychosocial mental disabilities, the actions and processes their families could employ to support their diagnosis. To achieve this, a methodological strategy was adopted, including a hermeneutic paradigm, a qualitative approach, and a descriptive method. Data collection was conducted through in-depth individual interviews with thirty
![]()
adolescents with psychosocial disabilities under protective measures in a social foundation in Cundinamarca, operated by the Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). For data analysis, thematic analysis method was applied. The results revealed the lack of involvement of families in the care and support of minors. The interviewees expressed the belief that their families suffer for them, but they experience shame and, consequently, distance themselves. To overcome this attitude of disregard from their families, participants suggested supporting them, educating them about psychosocial disabilities, and providing them with economic support.
![]()
Palavras-chave: enfrentamento, deficiência, família, juventude, participação, psicossocial.
![]()
Desde una postura general, la discapacidad es la no capacidad de una persona para realizar alguna actividad, un limitante que le impide cumplir con algún objetivo. A partir de dicho planteamiento, las discapacidades que presenta una persona pueden ser físicas, intelectuales, auditivas, visuales, sordoceguera, psicosocial y múltiple. Según Padilla, "la discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive" (Padilla, 2010, p. 384). Estas restricciones, cuando se presentan por algunas condiciones mentales, se denominan discapacidad mental psicosocial. La discapacidad mental psicosocial puede ser definida como el conjunto de limitaciones mentales y sociales, causadas por una enfermedad o trastorno mental de base, que impiden a un individuo adaptarse al modelo social que no tiene las capacidades para incluirlo en el medio, es decir, es un sistema social obsoleto y discriminativo que impide que una persona en dicha condición pueda desarrollar una vida social en plenitud. La discapacidad psicosocial a partir del
![]()
modelo social existente "se define como una restricción de la psique, causada por el entorno social, por la falta de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado" (Pérez, 2021, p. 234).
Los padres tienen la capacidad de garantizar un desarrollo integral del individuo en condición de discapacidad psicosocial, es por ello un error hablar de los dos conceptos de forma separada, puesto que uno se complementa con el otro a tal punto que depende del mismo para la obtención de resultados positivos o negativos. Ante ello, Silva alude que: "un escenario fundamental del desarrollo de la persona con discapacidad mental es la familia, ya que en ella se establecen las primeras relaciones sociales y cada uno comienza a desarrollar una imagen de sí mismo y del mundo que lo rodea" (Silva, 2015, p. 113). Es por esto que la familia es el eje principal para garantizar un proceso evolutivo positivo en el tratamiento de las personas que presentan una discapacidad psicosocial, teniendo en cuenta que la pueda brindar al individuo las herramientas necesarias desde la afectividad, la confianza y el apoyo, para el reconocimiento de su condición y las repercusiones sociales que ello representa. Cuando la familia carece de dichas herramientas o ni siquiera existe una familia, la condición del individuo se vuelve crítica. Se debe tener en cuenta que "desde el modelo transaccional se explica cómo, a través de las interacciones que se establecen entre los hijos y los padres, se puede contribuir activamente a moldear los entornos que favorecen el desarrollo" (Ruiz et al., 2011, p. 343).
Ante el anterior planteamiento, desde una perspectiva sociológica, se puede decir que desde la epistemología de la familia tiene la responsabilidad de garantizar para el individuo las herramientas necesarias para su desarrollo integral, pero, cuando esta realidad se lleva a la práctica, entran a jugar las capacidades que tiene cada familia para afrontar el hecho de que uno de sus hijos presenta una discapacidad mental psicosocial, la cual está relacionada directamente con el desarrollo de una enfermedad mental. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que: "enfrentar esta crisis para la familia representa tanto la oportunidad de crecimiento, madurez y fortalecimiento, como el peligro de trastornos o desviaciones en alguno de sus miembros o a nivel vincular" (Núñez, 2003, p. 134). Es decir, los impactos son inciertos y pueden ser tanto positivos como negativos.
En la mayoría de las situaciones, los impactos que se pueden generar son negativos, especialmente en las primeras etapas de identificación y aceptación de la condición de discapacidad, tanto para el individuo como para la familia: "Las familias que tienen un hijo con discapacidad constituyen una población en riesgo, lo que no significa afirmar que necesariamente presentarán trastornos psíquicos, sino que existen probabilidades de que estos puedan aparecer" (Núñez, 2003, p. 141). Estas probabilidades deben ser conocidas por la familia e identificadas por los profesionales en
![]()
la materia, con el objetivo de brindar la orientación necesaria para hacer que la situación pase de verse como un problema hasta constituirse en una oportunidad. Núñez señala que: "se requiere también que los profesionales que actúan tempranamente puedan detectar precozmente a las familias más vulnerables, que son las que no pueden encontrar las capacidades, estrategias, fortalezas o recursos propios o de su medio frente a las exigencias que demanda la situación" (Núñez, 2003, p. 142).
En materia de responsabilidad, es erróneo delegar la responsabilidad y cuidado de estas situaciones directamente a las familias y a los especialistas en discapacidades, puesto que la discapacidad se materializa en la misma sociedad, es decir, el discapacitado y la familia son testigos de la limitación existente por los estigmas y prejuicios, y de acciones como la exclusión o discriminación. Todo esto se complementa con el planteamiento hecho por Núñez, quien expone que "sostener a estas familias es una tarea de todos, no solamente del especialista en salud mental, necesaria para que a su vez ellas puedan apoyar y sostener el desarrollo emocional y psíquico de ese hijo diferente" (Núñez, 2003, p. 142). Es decir, la aceptación y manejo de la discapacidad es responsabilidad de todos los agentes de la sociedad.
En el caso de las limitaciones mentales y sociales causadas por el desarrollo de una discapacidad, la misma solo se materializa cuando se tiene un índice de referencia, es decir, cuando el individuo es comparado con otro que se denomina "normal", acción que es directamente excluyente y se encuentra errada, pues realmente no es una discapacidad lo que se presenta, son simplemente condiciones diferentes, y esto es lo que deben entender la familia, el individuo que la presenta y la sociedad: "la dinámica de la familia se ve inmersa en un constante proceso de cambios habituales de la vida cotidiana, sin embargo, estos cambios familiares se encuentran acompañados por un tejido y confrontación de emociones que podrán jugar con un obstáculo para enfrentar o guiar la discapacidad mental dentro del núcleo familiar de la persona" (Silva, 2015, p. 128).
La familia, como núcleo de formación del individuo, debe ser comprendida y acompañada por todos los miembros de la sociedad desde los casos de discapacidad psicosocial que se puedan llegar a presentar, eso, reconociendo que es la sociedad quien materializa dicha condición, también se debe reconocer que "dentro de las principales características de la familia como sistema complejo abierto, se encuentra su capacidad de cambio y reestructuración ante las dificultades y obstáculos que la vida va generando" (García y Crissién, 2018, p. 198), es por ello que todo el proceso de mejora del individuo depende de la convicción y aceptación de la familia, y la participación activa de la sociedad.
![]()
Materiales y métodos
Marco metodológico
Teniendo en cuenta que este estudio tuvo como objetivo principal comprender, desde el punto de vista de los adolescentes institucionalizados en una Fundación Social y diagnosticados con discapacidad psicosocial, los procesos de actuación que sus familias emplean y podrían emplear para atender su diagnóstico, se utilizó para el desarrollo de la investigación un paradigma hermenéutico (Barrero et al., 2011), un enfoque cualitativo (Hernández et al., 2006) y un método descriptivo (Sánchez, 2019; Veiga et al., 2008). En este caso, el fenómeno estudiado se fundamenta en las evidencias y datos recolectados en el contexto de un municipio de Cundinamarca, específicamente en un internado para jóvenes con discapacidad psicosocial operado por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). Participaron 30 adolescentes con discapacidad psicosocial que se encuentran bajo medida de protección. Teniendo en cuenta la naturaleza de la población estudiada, el muestreo utilizado fue no-probabilístico y la técnica específica por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017).
Una vez definida la muestra, la información se recolectó haciendo uso de la entrevista semiestructurada individual en profundidad (Díaz et al., 2013), la cual fue validada a través de pares expertos (Galicia et al., 2017). Previo a la realización de las entrevistas se socializó y firmó, junto con los participantes del estudio, un consentimiento informado (Ferrero et al., 2019), en el cual los autores de la investigación se comprometieron a garantizar confidencialidad y anonimato durante el proceso de investigación y presentación de los datos. Luego de terminadas las entrevistas, se procedió a su transcripción, codificación abierta y cerrada, a la comparación cruzada de las entrevistas, y a una interpretación de los datos por medio del análisis temático (Mieles et al., 2012). Para la codificación cerrada se plantearon cuatro categorías: familia, discapacidad, discapacidad psicosocial, y familia y discapacidad psicosocial. Para garantizar un análisis riguroso y objetivo, la investigación tuvo un proceso continuo de triangulación por investigadores, esto es, el uso de "múltiples observadores", opuesto a uno singular. […] Al triangular, se remueve el sesgo potencial que proviene de una
![]()
sola persona y se asegura una considerable confiabilidad en las observaciones" (Vallejo & Finol, 2009, p. 124).
Categoría uno: familia
Una de las primeras categorías contempladas dentro de los análisis de las categorías cerradas fue familia. Se inició con ella buscando explorar los constructos que los entrevistados han elaborado sobre su significado, estructura y funcionalidad. Dentro de esta categoría emergieron algunas subcategorías clave que indican que la familia es la primera red de apoyo de los entrevistados que, aunque en la mayoría de los casos se erosionó al punto de romperse, ellos vislumbran como su principal fuente de apoyo emocional, educativo y al final material: "Para mí, familia, es lo más bonito que tengo, porque me han apoyado en todo momento, en las buenas y en las malas y, debido a mi comportamiento, llegué a perder" (E2). El primer significado que se da no es funcionalista, sino vitalista y fuertemente emotivo. En general, se formula que la familia es un todo. Por otra parte, se enuncia que la familia es una red/eje para el cuidado y desarrollo, esto significa que para los entrevistados es la encargada de educar y garantizar que las cualidades humanas surjan y se consoliden: "(sirve) Para siempre tener a alguien, para que estén pendiente de uno y que le digan a uno qué está bueno en qué está malo y ya" (E6). La principal labor de la familia, según los entrevistados, es la de cuidar y educar y, a partir de esto, garantizar un estatus social y moral.
En esta perspectiva que narran los entrevistados, se plantea una relación unidireccional en la que ellos son objeto de las prácticas de cuidado y educación. No obstante, emergen relatos en los que se expresa que la familia brinda apoyo, es decir, genera las condiciones, en la mayoría de casos emocionales y afectivas, para que los sujetos puedan configurar sus proyectos personales de una manera guiada. "Familia es un apoyo, algo especial, alguien en quien confiar" (E6). Sorprende que en las funciones y nominaciones que se le da a la familia, no emergen aspectos formales relacionados con la estructura o número de personas que la componen, así como tampoco la figura preponderante de poder que ordena, guía o educa, mucho menos el estatus matrimonial o el tipo de vínculo (jurídico o sanguíneo) que configura la familia; emerge ante todo la familia como institución total. Sin embargo, para otro grupo de entrevistados, la familia no significa "nada", no cumple ninguna función o desempeña algún rol preponderante en sus vidas. "(Familia) No siento ningún sentimiento hacia ellos" (E25). "(Para qué sirve) No sé, para nada" (E4). La escasez de significado podría estar relacionada con su escasa presencia en sus vidas, tal vez, con que se sienten olvidados o traicionados.
![]()
En la palabra "nada", se pueden esconder muchos sentidos e historias, dolores y duelos pendientes, sin embargo, lo que queda claro es que el valor de la familia no es universal, que los constructos que se hacen sobre ella y su labor es heterogénea y que se configura por una incontable cantidad de variables: una de estas variables tiene que ver con la cantidad y calidad de las contribuciones que hace durante cada ciclo vital de los sujetos; contribuciones que para este grupo específico fueron nulas y, por ello, su familia no les significa nada.
Categoría dos: discapacidad
La segunda categoría cerrada que se empleó para el proceso de codificación de datos fue discapacidad, esta tenía como propósito comprender, al igual que familia, los constructos que han realizado los entrevistados sobre el concepto desde su misma situación de vida. La categorización emergente ayudó a entender que la discapacidad, vista desde los adolescentes recluidos, es principalmente una limitación física o mental que daña y afecta a los sujetos y deteriora sus principales redes de sociales: "Son las problemáticas que puede tener una persona tanto mental como físicas" (E3). "(Dificultades) Que los maltraten y no puedan defenderse" (E23). "(Dificultades) Que no lo acepten por cómo es" (E25). "(Dificultades) Que lo rechacen" (E26). Pero son dificultades que pueden enfrentarse con el apoyo y atención de la familia e instituciones especializadas. "En ciertos casos van a estar con prioridades, digamos que si van a un hospital los van a atender con mayor facilidad, según el tipo de discapacidad que tienen" (E3). Uno de los primeros datos que emergen en las entrevistas es que la discapacidad es una limitación física y mental, que afecta a los sujetos e impide el desarrollo de su vida. Se explica como un impedimento que afecta estructuralmente la vida y su disfrute, que genera disfuncionalidad. Llamó la atención la alta carga peyorativa que hay en las narrativas sobre discapacidad, pero que los entrevistados evidencian en "otros", terceras personas que identifican como frágiles, sujetos con problemas. Con este concepto, los entrevistados podrían estar evidenciando su propio aislamiento y sentido de obsolescencia que se ha instalado en sí. A esta lectura peyorativa de un grupo de entrevistados se podría añadir otra en la que la discapacidad es un problema, una condición que daña y afecta a quien es diagnosticado con alguna discapacidad y a los sujetos de su entorno más cercano.
Para los entrevistados, a los discapacitados se les puede apoyar en el mejoramiento de su calidad de vida, vistiéndolos, bañándolos, educándolos o llevándolos a los servicios médicos: "Pues ayudándolo a los que no tienen manos, paladeándolos los que no tienen los pies, nosotros ayudarlos a cambiarse, a organizarse" (E10). "Llevándolo a un doctor" (E22). Emerge una receta valiosa que
![]()
indica que aquello que debe caracterizar el apoyo que se le brinda a un sujeto con discapacidad es, en general, la dignificación de su existencia, el respeto de sus derechos básicos y particularmente, no humillarle, maltratarlo y tratarle de un modo amoroso: "(Apoyo en la discapacidad) Bueno, para mí, escuchándolas, explicándoles, que están con baja autoestima, ayudándoles a subir la autoestima, no haciéndoles sentir mal ni humillándoles" (E4). "Dándole amor y apoyándola" (E13). "No pegándoles, poniéndole atención" (E14). El principal reclamo que se evidencia en las narrativas tiene que ver con el cariño, reclama afecto y trato digno.
Finalmente, en los datos también queda claro que es posible enfrentar la discapacidad. No es una condición definitiva, es un estadio que, con ayuda de los médicos y la voluntad, puede ser mejorada: "Con un psiquiatra" (E25). "(Mejorar en la discapacidad) Sí, por ejemplo, si es bipolar a manejar sus emociones, si es depresivo a manejar sus tristezas y así" (E12). "Sí, pero toca tenerle fuerza de voluntad" (E14). Los entrevistados valoran principalmente la contribución médica especializada en el proceso de atención y mejoramiento de la discapacidad física o, por primera vez mencionada, mental. Se espera que un tratamiento, una terapia y, por ende, un proceso que contribuya a que paulatinamente los sujetos mejoren. No hay recetas o alternativas mágicas o inmediatas, no existe una solución inmediata. Sería valioso ampliar con otros datos y estudios, las razones por las que se ha instalado que la fuerza de poder (voluntad) es una alternativa equiparable a las médicas en el tratamiento de las discapacidades, primero para saber su origen, formas de uso en los tratamientos médicos y su correlación con desenlaces positivos o negativos. Con la omisión de la familia, los amigos, la escuela, la misma fundación que atiende a los jóvenes, queda en evidencia que no son factores importantes en temas de discapacidad.
Categoría tres: discapacidad psicosocial
La tercera categoría cerrada utilizada para organizar los datos fue discapacidad psicosocial, la cual se empleó para conocer la percepción de los entrevistados sobre su propio diagnóstico y los elementos emocionales o sociales que interactúan allí. Los resultados del análisis categorial abierto indican que la discapacidad mental psicosocial es percibida como un problema conductual que erosiona y rompe las redes sociales y familiares de apoyo, una situación vergonzosa que se origina en la infancia y que solo puede ser enfrentada con ayuda médica y soporte social.
![]()
Un concepto que surge continuamente en estas intervenciones indica que la discapacidad se asume comúnmente como un trastorno; una afección sicológica que altera la vida entera de los jóvenes, en especial su salud mental y dentro de esta, su autoimagen o valor propio: "Que tiene un problema grave y muy difícil arreglar ese problema porque ya va en la cabeza (E5)". Es un problema o trastorno que tiene un origen particular que algunos de los entrevistados han identificado, que saben en dónde está y que no se atendió, tal vez, por el abandono que uno de ellos mencionó: "La discapacidad mental es cosas que nosotros tenemos (a causa del) tiempo que nos hicieron daño y de ahí se comienza a ver el cutting, las problemáticas que empezamos a desarrollar con el tiempo (E10)". "Problema que tiene una persona, ya sea en el comportamiento, negligencia o problemas o abandono familiar (E23)". Acá se conjugan varias cuestiones: un dolor o un evento traumático, una circunstancia de soledad y una escasa atención oportuna por parte de su familia o su medio a aquellos factores que deterioraron su salud mental. Es contundente el impacto de la negligencia y el abandono en el deterioro de su salud mental, en la actitud que toman frente al valor de su vida.
Por otra parte, los datos muestran que la discapacidad psicosocial despierta autodesprecio, deseos de castigarse, odio propio que asume forma en el cutting: "Cortándose, con intento de suicidio, en una clínica psiquiátrica (E20)". "Cortándose, golpeándose (E22)". Cortarse, como parte de la discapacidad psicosocial, es un castigo autoinfligido con el que se da un tributo a la sociedad, con el que se confirma lo que estos adolescentes han interiorizado: que son un problema. Cortarse es una palabra que se menciona sin adjetivos o palabras que atenúen o disfracen un poco el dolor; afirman sin más que se cortan y ya: "A veces digo burradas, si me entiende, y dicen que soy loca, igual casi todas las personas tienen lo mismo, algunos son hiperactivos, no se pueden controlar, se cortan (E1)". No intentan matizar el cutting, se podría asumir que ellos creen que se lo merecen, hay que insistir en que tal vez se culpan de su discapacidad. Hay una voz que explica que esta discapacidad se hace evidente en la soledad de los niños, una soledad que hela el corazón.
Pese a los rechazos o aceptaciones del diagnóstico de discapacidad psicosocial, los entrevistados expresaron que puede abordarse con voluntad propia y autocontrol: "Sí (…), porque uno puede hacer el esfuerzo para cambiar (E14)". La fuerza de voluntad y autocontrol emergen continuamente como un recurso personal que los adolescentes emplean frente a distintas situaciones. La voluntad puede entenderse como un síntoma de su situación de soledad y abandono, situación que se confirmará con el escaso valor asignado a la familia o a otras redes sociales de apoyo en el diagnóstico. La voluntad y el autocontrol, por ende, son el principal recurso con el que cuentan los jóvenes para enfrentar su situación dentro de la institución en la que están institucionalizados. La
![]()
receta que han interiorizado los jóvenes es sencilla, ejercer control emocional sobre sí mismos, evitar agraviar con sus acciones a otros y evitar autolesiones. "Pues uno tiene esa mentalidad que va a mejorar eso (E17)". "Portándome bien y no ahorcarme (E18)". Los entrevistados deben mejorar en silencio, sin involucrar a los demás. Los entrevistados reconocen que lo mejor es callar, ellos saben que el diagnóstico de discapacidad psicosocial es un problema vergonzante y, por ello, es mejor enfrentarse solos a las consecuencias y soluciones. Todas estas voces intentan mostrar al mundo que son autosuficientes, dueños de su vida y su futuro; no quieren mostrarse vulnerables.
Una mención específica que hacen algunos entrevistados y cuyo valor reconocen en el proceso de atención o manejo de su discapacidad tiene que ver, por un lado, con el apoyo médico y psicológico especializado y, por otro, a los medicamentos: "Con ayuda mía, si yo me lo propongo, con ayuda de mi equipo psicosocial (…) yo sé que ellos me pueden ayudar, yo puedo salir adelante (E10)". "Sí, ayudándolo con medicamentos y llevándolo a un psiquiatra (E22)". Los psicólogos de su entorno cobran un rol preponderante, los entrevistados ven en sus acciones un tipo de apoyo, es decir, una labor comprometida que puede conducir a la atención de su diagnóstico. Cuando la voluntad ya no es suficiente, ni hay oportunidad de apoyo social o sicológico, quedan las ayudas artificiales. En los medicamentos, de acuerdo a las entrevistas, hay un camino seguro, pues transformará rápidamente los comportamientos que los han alejado de la sociedad y de vivir plenamente su niñez y adolescencia. Finalmente, solo emergió una voz, un solo entrevistado que mencionó que se puede enfrentar el diagnóstico de discapacidad mental psicosocial con el apoyo de la familia.
Cuarta categoría: familia y discapacidad psicosocial
Durante las anteriores categorías que se analizaron, la familia emergió con ambigüedad; pese al valor que se le otorgó en la primera parte, luego se realizan pocas menciones sobre su rol o su participación específica en una discapacidad o específicamente en la discapacidad psicosocial. Cuando se cuestionó puntualmente sobre el rol específico de la familia dentro de los procesos relacionados con el diagnóstico, se encontraron dos respuestas; algunas que reconocían su valor dentro del diagnóstico y su tratamiento. Y otras que la asimilaban como un actor alejado que no se involucra en ninguna circunstancia.
![]()
Primera parte: cuando las familias se involucran
Los primeros hallazgos indican que la familia conoce el diagnóstico de discapacidad psicosocial y se involucra en tratamiento que reciben los entrevistados: "Sí, señora, porque desde pequeña a ella le dijeron que yo nací con esa discapacidad y que a medida que yo crecía yo iba a seguir desarrollando esa discapacidad (E19)". "Sí, porque entienden que yo estoy mal de la cabeza (E24)". La prueba que los entrevistados tienen para justificar el conocimiento e involucramiento de la familia en el diagnóstico es el apoyo que encuentran en varios niveles, por ejemplo, con cuidados, llamadas, medicamentos y sobre todo apoyo emocional. Algunas de las voces manifiestan que sus familias fueron comprensivas, aunque la tristeza y el malestar estuvieran presentes.
En estas entrevistas, emerge con claridad la percepción de desilusión que genera el diagnóstico en el grupo familiar, pero también se hace evidente que la figura más activa en todo el proceso será la madre, pues ella es quien asumirá, según los entrevistados, todo el cuidado y atención a los tratamientos: "mi mamá me ha apoyado más, mis abuelos y mis tías no, mi mamá lloraba cuando me iba a la calle, yo acá he aprendido a valorar mi familia (E1)": "mi mamá me apoya más y el resto de mi familia no me apoya (E24)": se empieza a confirmar parcialmente que el padre, aunque solo se mencionó una vez, no se identifica como una figura clave en la atención a la discapacidad, lo que refleja que la familia no se presenta de manera fragmentada en este escenario.
Cuestionando de forma específica qué otros miembros de la familia se involucran en los tratamientos y atención a los adolescentes, se descubre que la mamá es seguida por la abuela: "me apoyan, mi abuela (E8)": "mi abuelita, que también por ahí anda pendiente, y menos mis tíos que me caen mal (E5)": la abuela entra a desempeñar un rol materno de cuidado y de garantía de derechos. Ella, en reemplazo de la madre, es quien guía y acompaña. Para los otros entrevistados, los hermanos son el cuidador principal y la figura preponderante dentro de los tratamientos: "mi hermano me apoya más, él es el que siempre ha estado conmigo (E2)": "mi hermana me apoya (E7)": cuando no está esa figura materna de cuidado, que en algunas ocasiones es representada por la abuela, surgen los hermanos mayores como los que brindan el apoyo. Y finalmente, tres de los adolescentes manifestaron que el apoyo que han requerido en su tratamiento fue recibido sobre todo por parte de sus padrinos, en especial la madrina: "mi madrina, la que menos mi mamá (E10)": "mi madrina, mi padrino" (E17). Es un hallazgo novedoso encontrar que, en todos los relatos, la principal red de apoyo está constituida por la madre, la abuela, los hermanos, la madrina, pero no los tíos, el padre u otros familiares. Esto llevó a formular que la principal red de cuidado en este contexto es la familia en
![]()
primer y segundo grado de consanguineidad, de aquellos familiares en tercer grado, así como del padre, que no reciben apoyo; por el contrario, son una fuente de conflicto y discriminación.
Otro hallazgo significativo indica que las familias de los entrevistados conocen el diagnóstico, pero su involucramiento es nulo o solamente emocional. Un involucramiento nulo implica cuestiones como negación del diagnóstico y poco interés sobre lo que implica o significa la discapacidad mental psicosocial: "No, porque mi familia cuando yo llegué a mi casa hace años yo tomaba medicamentos y ellos lo botaron a la basura, que porque yo no necesitaba eso que ellos me podían manejar a punta de juete (E13)": "muy mal porque ellos nunca pensaron que yo iba a tener algo así (E13)": las familias, según estas voces, actúan negativamente en contra del diagnóstico y de los tratamientos. En algunos casos consideran que la opinión médica es errada o que los adolescentes son los que están equivocados, que ellos son los culpables de su tratamiento. Aquel sentimiento de culpa y de vergüenza que se había identificado en otras categorías, se explica con estos nuevos hallazgos, pues la respuesta familiar a la discapacidad es buscar culpables y lo encuentran con facilidad en sus propios miembros; sujetos que deben guardar silencio y aceptar su culpa en completa soledad. Son familias que, a pesar del diagnóstico, se niegan a conocer o ampliar un poco lo que puede significar la discapacidad de sus hijos.
Otro grupo de entrevistados manifiesta que sus familias solo reaccionaron emocionalmente a su diagnóstico, a tal punto que algunos consideraron que sus hijos estaban locos o que se trataba solamente de una situación normal: "Pues normal (E5)". "Se ponían tristes por lo que yo tenía (E19)": "pues reaccionaron de una forma pasiva y me supieron explicar las cosas. (E20): "que estoy loca (E24)". Pasividad agresiva es el concepto que mejor describe la reacción de las familias de los entrevistados. Tristeza, indignación, rabia, desidia y negación son parte de las conductas familiares que los adolescentes han percibido en sus familias. En otro estudio, habría que indagar por qué las familias solo encuentran vehículos emocionales para atender la situación de sus hijos; esto explica por qué a los adolescentes les embargan sentimientos de soledad, rabia y rechazo a su diagnóstico, por qué sienten que ellos son los culpables y, por ello, deben enfrentarse solos, con su fuerza de voluntad, al manejo de la discapacidad, no quieren seguir siendo fuente de tristeza. En otro lado de estos resultados se cuestionó por qué la voluntad era un tema recurrente en los entrevistados, con estas voces se comprende que es el único recurso que les queda para encontrar perdón y aceptación en sus familias, para recuperar su estatus de hijos y perder el de hijos "malditos", de "repudiados".
![]()
Los entrevistados de modo continuo mencionaron la palabra "apoyo" como el principal aporte que esperan recibir de sus familias o de algunos de los miembros que ya se mencionaron, por ello se indagó sobre este punto para establecer qué tipo de apoyo específico están esperando. Las respuestas son coherentes con sus quejas y necesidades señaladas en otras categorías; el principal apoyo que esperan en su tratamiento es con recursos emocionales, los cuales esperan obtener de visitas, llamadas, consejos, motivación, así como comprensión, informa de su diagnóstico: "Darme medicamento, llamándome, teniendo visitas y con las vacaciones que tuve me sentí más incluida en mi familia (E15)": "primero aprender sobre el caso, e ir tomando apoyo en eso para así mismo poder ayudarme a mí (E3)":"darme consejos, me consienten y me brindan apoyo emocional (E12)": lo que solicitan y que puede ser clave para su tratamiento es que acabe la negligencia y el abandono parental, que acabe su aislamiento forzoso y que su familia empiece a desempeñar un rol activo en sus vidas, es decir, que dignifiquen el lugar que los adolescentes llegaron a ocupar en la vida de sus familiares. La clave de lo que se espera de la familia es algo elemental, pero escaso en este contexto: diálogo y, por ende, escucha. No importa el medio, solo importa la voz del otro para reconfortar y, lo más importante: educar y aconsejar.
Los datos muestran que existe negligencia y abandono parental, no obstante, ante la pregunta directa se obtiene otra respuesta, esto es, aunque la familia no emerge como un actor clave en el tratamiento y su presencia es débil o nula, los entrevistados expresan que se les incluye y les respetan los derechos; una respuesta que se podría haber generado por el miedo a que sus familias sean juzgadas o penalizadas y a que ellos decepcionen nuevamente, no obstante, esto es una alternativa que en este estudio queda sin explicar: "Me siento incluido porque a veces me apoyan y dicen que con esos medicamentos puedo controlar mis impulsos, a veces no porque me dice que yo no debería tomar medicamento porque yo no estoy loca (E13)": " (Le han rechazado) No (E2)": ante la pregunta sobre el respeto de los derechos por parte de las familias, la respuesta también fue contundente por parte de algunas voces: "sí, creo que sí (E5)", "sí, ellos me respetan y cuidan (E12)".
Parte de las entrevistas permitieron evidenciar que las familias cuentan con recursos y con el respaldo de los profesionales que llevan los casos de los adolescentes, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), recursos que les incentiva a participar y apoyar a los entrevistados. La respuesta a si cuentan o no con los recursos para apoyar fue para algunos un "sí" rotundo: "(Cuenta con los recursos para apoyar) Sí (E2)": "sí, mi familia sí (E5)". Lo que indica que parte del involucramiento familiar que se recoge en estas voces, depende de las condiciones económicas y materiales, pero, a la vez, de las prácticas instituidas por la institución que tiene a los
![]()
entrevistados bajo su cuidado: "(apoyo a su familia). Creo que sí, los trabajadores sociales, los psicólogos (E5)": "sí, la comisaría de familia y los ha apoyado por medio de charlas (E11)": "sí, por medio del ICBF y la fundación (E12)". En estas voces, se identifica que el ICBF brinda un acompañamiento que genera recordación entre los entrevistados, es la principal institución que, según estos relatos, realiza acompañamiento educativo familiar. Con lo que se empieza a confirmar que el fortalecimiento de la familia como agente educativo, de cuidado y protección de los menores, depende, entre otras cosas, de su condición económica y del acompañamiento especializado de instituciones públicas o privadas, en este caso privadas, que ayuden a las familias a mejorar sus prácticas educativas familiares.
Segunda parte: evanescencia de la familia
Un segundo grupo de resultados que emergió en torno a esta gran categoría de análisis tiene que ver con la perspectiva de otros entrevistados que evidencian las formas que toma el abandono parental ante su diagnóstico de discapacidad mental psicosocial. Estas subcategorías confirman varias realidades que se habían encontrado en otras categorías, la principal es que sus familias no conocen, tampoco opinan ni mucho menos reaccionan sobre el diagnóstico de discapacidad. La respuesta a la pregunta de la familia conoce el diagnóstico es un crudo, no: "no, porque no tienen ni idea de donde están parados (E24)": "no, porque nunca había estado en una fundación mental psicosocial (E26)": son nueve respuestas directas, que se dan sin miedo, prevención o el ya conocido mimetismo o respuesta según deseabilidad social. Estos entrevistados señalan que sus familias son indiferentes de dos formas, en primer lugar, son indolentes a su situación y, en segundo lugar, solo están desinteresados. Consideran que son discriminados y rechazados por sus familias a causa de su diagnóstico. Es un desinterés que se expresa por medio del silencio o de la carencia de una opinión por parte de las familias: "no saben nada (E4)". "Como te digo, no sabe, si se enterara no sé cómo reaccionaría, pero ellos saben que estoy aquí y tenía ciertos comportamientos (E1)". Son familias que no quieren involucrarse de la más mínima manera en el diagnóstico de estos adolescentes, por ello se alejan y prefieren el silencio. Esta es la más clara prueba del abandono parental que viven algunos de los entrevistados y la principal causa es la "locura" de sus miembros. Los entrevistados saben que son vistos como "enfermos", sujetos que por su estado clínico son escondidos y repudiados.
![]()
Aunque se debe matizar que una cuestión es saber que las familias no saben en verdad qué tienen sus integrantes y otra, que los entrevistados no sepan qué opinan o qué saben o cómo han reaccionado sus familias al diagnóstico: "(su familia conoce). No sé (E25)": "(Su familia conoce). No sé (E10)". "(Opina su familia) No sé, creo que es una equivocación (E26)". No saber, implica que el tema ha sido vetado, que no existe un diálogo o una retroalimentación sobre las alternativas o vías que se pueden seguir para enfrentarlo. Por ende, los entrevistados se mueven entre la incertidumbre de lo que puedan hacer sus familias para apoyarlos en el tratamiento y, tal vez, por esto lo único que esperan, según otros hallazgos comentados, es que sus familias los busquen para dialogar, para crear un lazo de cercanía y unidad.
Esta situación lleva a confirmar que los entrevistados consideran que sus familias no los apoyan ni se involucran en los tratamientos. "(Su familia le apoya) Ninguno (E3)". "No (E18)". La falta de apoyo no es cuestión del padre o de aquellos con un tercer grado de consanguinidad, es de todos; ninguno apoya y punto. La certeza del abandono familiar en la vida de un adolescente debe ser una carga cruel que se lleva con suma dificultad y, en esto, debe radicar parte de la culpa que sienten sobre su propio diagnóstico. Tal vez creen que ellos mismos son los causantes de su soledad; que merecen ser despreciados. Tal vez, por esto, sienten que son excluidos por sus familias. "Me siento excluido (E24)". "(Le ha rechazado) mi papá y mi abuelita, porque me dicen que yo nací para mal, que nací sin ningún sentido, que yo no debía nacer (E21)". "(Le ha rechazado) a todos (E23)". "(Le ha rechazado) Sí, todos porque creen que les voy a hacer daño (E24)". Aquí toma rostro la exclusión y el rechazo a causa del diagnóstico, toma forma de padre, madre, abuela, abuelo y, en general, de familia. Es un rechazo sistemático que evidencia que es urgente fortalecer la capacidad de la familia para participar de prácticas activas, de cuidado y de dignificación de la vida de sus miembros. De reconocimiento y respeto de los derechos que les son negados. "(Sus derechos son respetados) No (E18)". "No (E22)". Es urgente ayudar a las familias a comprender, por ejemplo, qué es un diagnóstico o una discapacidad y cómo pueden contribuir a su tratamiento.
Uno de los orígenes de este rechazo que expresan los entrevistados puede estar en que las familias de los entrevistados no cuentan con los recursos para apoyar el tratamiento o a que carecen de apoyo institucional o social. Primero no cuentan con los recursos; "no, ella tiene dos niñas, la verdad yo estoy feliz de estar acá, tengo mucho apoyo, pero a la vez me siento muy triste al estar lejos de ella y sería una carga para ella, y creo que sin estudio no le puedo ayudar, lo que voy a lograr es seguir estudiando este año (E1)". "No porque no tienen suficiente dinero para la compra de medicamentos (E13)". Y segundo, no reciben apoyo externo por parte de instituciones públicas o
![]()
privadas: "no, por el momento no, porque es mi primera fundación (E15)". Son familias que, ante la pobreza monetaria y la falta de servicios sociales con los que puedan mejorar su capacidad de atención y acompañamiento de sus miembros, desisten de sus labores y compromisos sociales, aquellos enmarcados en Colombia por la Constitución Política de 1991. Anteriormente, se había encontrado que los entrevistados han descubierto que sus familias se involucran en los tratamientos y cuidados propios del diagnóstico debido a los recursos y apoyos sociales; ahora, con estos datos, se confirma esto. Por lo que, si quieren incentivar estrategias de prevención del abandono o incentivar el empoderamiento de la familia ante su labor educativa, se tiene que luchar contra su pobreza y, de paso, crear estrategias educativas que les ayuden a ser eficaces en sus prácticas educativas familiares.
Finalmente, pensando en la importancia de mejorar la participación de las familias en los tratamientos asociados al diagnóstico de discapacidad mental psicosocial, se les invitó a soñar en lo que los entrevistados esperan de sus familias y las respuestas confirman aquello que de modo extenso ya se ha manifestado, primero, quieren apoyo, escucha activa, cariño, que se involucren en los tratamientos, que no les discrimen ni les dejen solos: "tratarme normal, como si no tuviera ese diagnóstico (E11)": "cambiar los maltratos (E13)". "Yo, como una persona discapacitada, les diría que debido a eso deberían apoyar más a sus hijos, y con muchos tratamientos y una buena dedicación hacia ellos (E2)". "Primero que no vayan a juzgar por eso, que, si los quieren, tomar apoyo de psicología y psiquiatría, y personas que sepan de esto y vayan dándole consejos para así poder ayudar a los niños (E3)": "que no los rechacen, que los quieran (E4)". "No los vayan a discriminar, ni los vayan a sacar de allí porque tienen algo, y más encima ayudarlos para que siga esa persona adelante y que no se sienta rechazada (E5)". "Que no se afanen, que tengan una buena relación, una buena comunicación, que los aprendan a escuchar porque ellos sienten (E20)". Y, segundo, no quieren nada, pues saben que no pueden esperar nada de sus familias: "que ni se me acerquen (E25)". "Nada (E18)". "Nada (E9)". La primera respuesta indica que necesitan de sus familias en distintos ámbitos de sus vidas. Que la requieren como agente educativo, de apoyo emocional, de garantes de derechos, como unidad de protección, en fin, que requieren de su labor como espacio de llegada y de partida, como un lugar afectivo y amoroso. La segunda, que no quieren ni esperan nada de ella. Para estos últimos, solo les queda su propio esfuerzo, su voluntad de trabajar por su propio bienestar; se saben mutilados y no esperan un cambio. Algunos autores sostienen que la esperanza es un principio humano universal, tal vez se equivocan; algunos de los entrevistados para este estudio ya no cuentan con ese recurso.
![]()
El propósito de este estudio consistió en explorar las percepciones de un grupo de adolescentes diagnosticados con discapacidad mental psicosocial acogidos por una fundación en Colombia, con respecto a la participación de sus familias en el manejo de su diagnóstico. La caracterización de estas percepciones implica la recopilación de datos cualitativos destinados a identificar las fortalezas y limitaciones que estas familias poseen para apoyar a los profesionales en la atención de sus hijos, nietos o sobrinos institucionalizados. Este enfoque es especialmente relevante dado el déficit de datos específicos disponibles para mejorar el trabajo diario de las fundaciones en Colombia, y sus regiones apartadas, que se dedican a esta población. Para llevar a cabo este análisis, se diseñaron cuatro categorías cerradas predefinidas, que contribuyeron a una mejor comprensión de los constructos teóricos relacionados con la familia, la discapacidad y la discapacidad mental psicosocial, tal como son percibidos por estos jóvenes. Estas percepciones teóricas se basan en experiencias fundamentales, tanto anteriores como posteriores al diagnóstico, así como en el proceso de reclusión y el acompañamiento brindado por las familias (Herrera, 2023; Murillo y Garcés, 2016; Grondin, 2012; Gama, 2009).
Los datos respaldan la idea de que la familia es un pilar fundamental en la estructura social, desempeñando un papel esencial en el desarrollo de la vida, la transmisión de valores morales y proporcionando un sólido apoyo tanto material como emocional. Estos hallazgos confirman que la familia es un actor social activo y desempeña un papel trascendental en la vida de los individuos entrevistados (Suárez y Vélez, 2018; Bezanilla y Miranda, 2013; Barraza, 2021; Tommasi et al., 2023; Brizuela et al., 2021; Palacio y Múnera, 2018; Gallego, 2012; Garrido-Rojas, 2006). Pese a las circunstancias de vida que cada entrevistado ha experimentado, la familia y sus funciones históricas son relevantes, lo que subraya su papel como una unidad central desde la que se construye la vida y a la que se vuelve continuamente (Hernández, 2005). Es importante destacar que estas consideraciones no se centran en aspectos estructurales, como el número de miembros o los lazos de parentesco, sino en el valor global que la familia representa para los entrevistados. Esto indica que la familia se define en función de sus funciones y su significado en la vida de las personas, independientemente de otros elementos, como roles paternos o maternos, rituales religiosos o legales que hayan validado su unión culturalmente, la estructura familiar (biparental, monoparental o extendida) o el tipo de vínculo que los une (Oliva y Villa, 2014).
![]()
Es relevante destacar que la percepción de la familia como un elemento de alto valor ya no es universal ni inmutable, ya que, para un segmento de los entrevistados, la familia carece de significado alguno. Esto subraya la necesidad de articular el concepto de familia de acuerdo con las funciones, significados y experiencias individuales, así como a los contextos culturales específicos (Lares y Rodríguez, 2021). La ausencia de significado atribuida a la familia podría estar relacionada con la falta de presencia de esta y de sus miembros en la vida de los entrevistados. Por lo tanto, resulta imperativo revisar las concepciones acríticas de la familia, que la presentan como una institución universal e incuestionable. Además, es crucial trabajar en el fortalecimiento de la familia como un agente activo en el cuidado y desarrollo de los individuos (Dumont et al., 2020), pues como los resultados lo indican la familia, por medio de su acompañamiento y soporte emocional, desde sus características y peculiaridades, puede contribuir a la atención de este o cualquier otro diagnóstico (Solano y Vásquez, 2014; Castro et al., 2012).
Los resultados relativos a la discapacidad y la discapacidad mental psicosocial revelan que comúnmente se perciben como trastornos problemáticos, limitaciones tanto físicas como mentales que impactan negativamente en la vida de las personas, socavando sus relaciones sociales y familiares. Estos hallazgos respaldan la idea de que se ha construido una representación social negativa en torno a estos conceptos (Calle y Campillay, 2023; García et al., 2019; Andrade et al., 2021; Barranco, 2021).
Los adolescentes entrevistados argumentan que esta problemática puede tener su origen en la infancia, relacionada con situaciones ajenas a ellos, como traumas causados por daños físicos o emocionales, así como el abandono familiar. Esto se entiende como un obstáculo estructural que interfiere con la plenitud de sus vidas, lo que entra en conflicto con enfoques teóricos que buscan una comprensión más humanizada de las discapacidades. Este contraste deja claro que el problema no radica en el concepto en sí, sino en la realidad insensible e incluso cruel que enfrentan los entrevistados (Arenas y Melo-Trujillo, 2021).
Estos resultados implican que un simple cambio en la conceptualización no conduce a una transformación significativa de la realidad vivida. Por lo tanto, se requiere un enfoque no solo teórico, sino también social y cultural. Los hallazgos señalan la necesidad de dignificar de manera real y estructural la vida de las personas diagnosticadas con discapacidades, especialmente aquellas con discapacidad mental psicosocial. Esto implica brindarles apoyo de sus redes sociales, atención médica adecuada y mejorar su calidad de vida. Además, se destaca la importancia de una escucha activa y un trato afectuoso y respetuoso, en consonancia con las propuestas de Fernández (2017) y Cabrera
![]()
(2016). La realidad vivida por los entrevistados solo genera sentimientos de vergüenza y autoestima baja, lo que subraya la urgente necesidad de cambiar esta situación
Dentro del ámbito de las ciencias sociales, se ha evidenciado que la familia desempeña un papel fundamental como una red de apoyo crucial en el manejo de diversos diagnósticos, en particular aquellos relacionados con la discapacidad mental psicosocial que afecta a determinadas poblaciones (Fernández et al., 2011; Villavicencio-Aguilar et al., 2018; Cabrera-García et al., 2019; Padilla et al., 2009). Sin embargo, esta investigación arroja luz sobre dos realidades que condicionan esta afirmación.
En primer lugar, se constata que la familia, especialmente las figuras maternas (madres, abuelas, tías, hermanas), desempeña un papel activo al brindar apoyo en el manejo de la discapacidad mental psicosocial. Los afectados se sienten respaldados y atendidos a través de cuidados, llamadas, suministro de medicamentos y, sobre todo, apoyo emocional por parte de estas figuras. En contraste, el padre no se percibe como una figura central en la atención de la discapacidad, lo que refleja una dinámica en la que la familia no actúa de manera unificada, sino más bien de forma fragmentada en este contexto.
En ciertas circunstancias, la implicación de la familia se limita al ámbito emocional. Esto significa que muestran preocupación y un genuino interés por la situación que atraviesan los adolescentes, a veces buscando culpables, como médicos o los mismos adolescentes; sin embargo, no se identifican ni se ponen en marcha estrategias concretas. Se trata de una involucración parcial que no se traduce en una práctica real y efectiva. En consecuencia, los entrevistados anhelan principalmente el diálogo y la escucha, independientemente del medio utilizado. Lo esencial radica en la voz del otro, la cual brinda consuelo y, aún más significativo, orientación y consejo.
La segunda realidad que se desprende de los datos pone de manifiesto que, aunque la familia desempeña un papel fundamental en el manejo de la discapacidad, como lo han señalado Handal (2016) y García y Crissién (2017), su estabilidad y cohesión se ven afectadas por el diagnóstico. En muchas ocasiones, las familias se alejan de sus hijos afectados por sentimientos de vergüenza y rompen la comunicación con ellos. Aquellas familias que se distancian de los jóvenes con este diagnóstico pierden contacto y dejan de interesarse por comprender en qué consiste el diagnóstico y cómo pueden contribuir a su manejo. Este rechazo sistemático por parte de la familia (padres, madres, hermanos, abuelos y tíos) es evidente y refleja la urgente necesidad de fortalecer la capacidad de la
![]()
familia para involucrarse en prácticas activas de cuidado y dignificación de la vida de sus miembros. También es crucial fortalecer la capacidad de la familia para atender las necesidades más básicas de sus integrantes.
El propósito principal de esta investigación fue obtener una comprensión, desde la perspectiva de los adolescentes, de cómo las familias actúan frente a los diagnósticos y situaciones de reclusión. Los resultados destacan varios aspectos significativos. En primer lugar, se destaca la percepción de que las familias juegan un papel fundamental en la atención y el manejo de la discapacidad mental psicosocial, al proporcionar apoyo, respaldo emocional, cuidados y acompañamiento esenciales. Esta participación se centra en la figura materna, pero la figura paterna y la familia extendida están ausentes, lo que lleva a la fragmentación de las iniciativas y a la falta de continuidad en los procesos emprendidos por la institución.
En la práctica, en segundo lugar, se observa una baja participación cotidiana de la familia, lo que refleja un limitado interés en el proceso de los jóvenes. Esto, a su vez, provoca que experimenten sentimientos de soledad, rechazo, vergüenza y abandono. Los adolescentes entrevistados atribuyen la negligencia y desinterés familiar hacia su situación y futuro a su diagnóstico. Si bien existe una participación en el ámbito emocional, no se observa un involucramiento activo y concreto de los padres o cuidadores en las estrategias emprendidas por la fundación. La pasividad y negligencia de la familia, en el proceso de atención a la discapacidad por parte de la fundación, hace que los jóvenes depositen sus esperanzas en su propia voluntad y en el apoyo médico o psicológico. En última instancia, lo que los jóvenes anhelan de sus familias es comprensión, cariño, escucha activa y, sobre todo, un trato digno.
Es fundamental llevar a cabo futuras investigaciones que aborden la integración de la familia en los procesos de atención de jóvenes diagnosticados con este tipo de discapacidades. Estos estudios podrían enfocarse en caracterizar las estrategias de intervención familiar-institucional que han demostrado ser más efectivas. Asimismo, se requiere una mayor exploración desde la perspectiva de los padres o cuidadores para identificar y comprender los factores que pueden limitar o facilitar su participación y apoyo a los jóvenes. Esta recomendación se basa en reconocer que este estudio es limitado en su alcance, ya que trabaja con una población no necesariamente representativa, aunque muy importante. La realización de estudios cuantitativos podría proporcionar información adicional
![]()
sobre la situación en la población latinoamericana, especialmente al segmentar los datos según variables como estrato socioeconómico, edades, número de hijos, tipos específicos de diagnóstico y condiciones de reclusión, entre otras.
Iván Darío Moreno-Acero Licenciado en Filosofía, especialista en Estadística Aplicada, magíster en Educación y Ph.D en Estudios Sociales. Profesor-Investigador del Instituto de La Familia, Universidad de La Sabana. Correo electrónico: ivanma@unisabana.edu.co
Sandra Liliana Martínez Echeverry. Trabajadora social y magíster en Asesoría Familiar y en Gestión de Programas para la Familia (Universidad de La Sabana)., Gestora de Caso, ICBF. Correo electrónico sandramaec@unisabana.edu.co
Ritha Fernanda Arroyo Hernández. Trabajadora social, especialista en Familia y magíster en Asesoría Familiar y en Gestión de Programas para la Familia (Universidad de La Sabana). Coordinadora de salud pública IPS indígena Julián Carlosama, Tuquerres (Nariño). Correo electrónico rithaarhe@unisabana.edu.co
Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.
Andrade, L. C., Acuña, I. M., & Luna, J. E. E. (2021). Representaciones sociales de la discapacidad en una comunidad universitaria de Ibagué, Colombia, mediante las redes de asociaciones. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 12(1), 114-139. https://doi.org/10.21501/22161201.3364
Arenas, A., & Melo, D. (2021). Una mirada a la discapacidad psicosocial desde las ciencias humanas, sociales y de la salud. Hacia la Promoción de la Salud, 26(1), 69-83. https://doi.org/10.17151/hpsal.2021.26.1.7
Barranco Avilés, M. (2021). La discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial como situaciones de vulnerabilidad. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 45, 25-45. http://dx.doi.org/10.7203/CEFD.45.20766
![]()
Barraza Macías, A. (2021). La red de apoyo familiar y las relaciones intrafamiliares como predictoras de la satisfacción vital. Actualidades en Psicología, 35(131), 71-87. https://doi.org/10.7440/res64.2018.03
Barrero, C., Bohórquez, L., & Mejía, M. (2011). La hermenéutica en el desarrollo de la investigación educativa en el siglo XXI. Itinerario Educativo, 101-120.
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1436/2123
Bezanilla, José Manuel, & Miranda, Ma. Amparo. (2013). La familia como grupo social: una re- conceptualización. Alternativas en Psicología, 17(29), 58-
73. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/alpsi/v17n29/n29a05.pdf
Brizuela, G. B. T., Gonzáles, C. M. B., Gonzáles, Y. B., Y Sánchez, D. L. P. (2021). La educación en valores desde la familia en el contexto actual. Medisan, 25(04), 982-1000.
http://scielo.sld.cu/pdf/san/v25n4/1029-3019-san-25-04-982.pdf
Cabrera, M. L. (2016). Derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Nuevos estándares para la Defensa Pública en salud mental. Sección I. Derechos humanos de las personas con discapacidad, 11. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37673.pdf
Cabrera-García, V., García-Reales, J., Rivera-Ensuncho, M., & Bermeo-Solarte, L. (2019). Necesidades de acceso a servicios institucionales de familias con hijos con discapacidad intelectual. Duazary, 16(3), 74-86. https://doi.org/10.21676/2389783X.2970
Calle Carrasco, A., & Campillay Campillay, M. (2023). Una mirada bioética a la representación social de la discapacidad psicosocial. Revista de Bioética y Derecho, (58), 165-
185. https://doi.org/10.1344/rbd2023.58.42406
Castro Molina, F. J., García Parra, E., Castro González, M., Monzón Díaz, J., & Martin Casañas, F. V. (2012). Salud mental: infancia, familia y cuidados. Revista de Psiquiatría infanto-juvenil, 29(1), 11-24. https://aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/237
Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico.
Investigación en Educación Médica, 2(7), 162-167. https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf
![]()
Dumont, J. R. D., Cuadros, M. J. L., Tito, L. P. D., & Cárdenas, J. V. T. (2020). Importancia de la familia: Un análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. Horizonte de la Ciencia, 10(18). https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.18.416
Fernández, M. (2010). La discapacidad mental o psicosocial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Revista de derechos humanos - dfensor (11), 10-17. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25716.pdf
Fernández, M. I. R., Castro, F. V., Caldera, M. I. F., García, M. L. B., Aparicio, V. G., Ruiz, M. L. P., & Toledo, M. (2011). Discapacidad e intervención familiar. International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, 4(1), 341-
352. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832331036.pdf
Ferrero, A., De Andrea, N., & Lucero, F. (2019). La importancia del Consentimiento Informado y el Asentimiento en Psicología. Anuario de investigaciones de la facultad de psicología, 4(2), 31-40. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp/article/view/25186/28748
Galicia, L., Balderrama, J., & Edel, R. (2017). Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. Apertura, 9(2), 42-53.
https://www.scielo.org.mx/pdf/apertura/v9n2/2007-1094-apertura-9-02-00042.pdf
Gallego Betancur, T. M., (2012). Familias, infancias y crianza: tejiendo humanidad. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (35),63-
82. https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/352
Gama, L. G. (2009). El lugar del otro en las ciencias humanas hermenéuticas -y algunas perspectivas para América Latina. Nómadas, (31), 125-137.
https://www.redalyc.org/pdf/1051/105112061009.pdf
García Reyes, J., Piña Osorio, J. M., & Aguayo Rousell, H. B. (2019). Representaciones sociales sobre la persona con discapacidad de estudiantes de nivel superior en México. Revista iberoamericana de educación, 80(2), 129-150. https://doi.org/10.35362/rie8023249
García, F., & Crissién, E. (2018). Familia y discapacidad: calidad de vida y apoyo social percibido. En Caracterización de la discapacidad en el distrito de Barranquilla. Una mirada conceptual y experiencial. (179-205). Barranquilla, Colombia: Universidad Simón Bolívar.
![]()
Garrido-Rojas, L., (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud.
Revista Latinoamericana de Psicología, 38(3), 493-
507. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf
Grondin, J., (2012). Hablar del sentido de la vida. Utopía y Praxis Latinoamericana, 17(56), 71-
78. https://www.redalyc.org/pdf/279/27921998008.pdf
Handal Asbún, M. W. (2016). El impacto de la discapacidad intelectual en la familia. Estudio de caso.
Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP, 14(1), 53-
69. http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v14n1/v14n1_a03.pdf
Hernández Córdoba, Á. (2005). La familia como unidad de supervivencia, de sentido y de cambio en las intervenciones psicosociales: intenciones y realidades. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 3(1), 57-71.
https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista- Latinoamericana/article/view/307
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, SA DE C.V.
Herrera, J. D. (2023). La comprensión de lo social: Horizonte hermenéutico de las ciencias sociales. Universidad de los Andes-Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano.
Lares Gutiérrez, R. y Rodríguez González, L. (2021). Hacia un nuevo concepto de familia: la familia individual. Revista digital FILHA, 24(1), 1-
15. http://www.filha.com.mx/publicaciones/edicion/2021-01/hacia-un-nuevo-concepto- de-familia-la-familia-individual-por-ramon-eduardo-lares-gutierrez-y-lizeth-rodriguez- gonzalez
Mieles, M., Tonon, G., & Alvarado, S. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. Universitas Humanística, 74, 195-226. http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a10.pdf
![]()
Murillo Bocanegra, E., & Garcés Giraldo, L. F. (2016). Investigando con sentido. Revista Lasallista de Investigación, 13(2), 7-8. http://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi
/article/view/1206/1003
Núñez, B. (2003). La familia con un hijo con discapacidad: sus conflictos vinculares. Archivos Argentinos de Pediatría, 101(2), 133-142.
https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2003/133.pdf
Oliva Gómez, E., & Villa Guardiola, V. J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. Justicia juris, 10(1), 11-20. https://doi.org/10.15665/rj.v10i1.295
Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232.
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf
Padilla, A. (2010). Discapacidad: contexto, concepto y modelos. Revista Colombiana de Derecho Internacional, 381 - 414. http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n16/n16a12.pdf
Padilla, D., Sola, J., Martínez, M., López, R., Rodríguez, C., & Lucas, F. (2009). Familias con Hijos Discapacitados: Investigación Bibliográfica. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 3(1), 101-108. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322011.pdf
Palacio, P. A. S., & Múnera, M. V. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 12(20), 173-
198. https://doi.org/10.25057/21452776.1046
Pérez, B. (2021). De la noción de trastorno mental al concepto de discapacidad psicosocial a partir de una intervención situada. Inter Disciplina, 9(25), 233-256.
https://www.scielo.org.mx/pdf/interdi/v9n25/2448-5705-interdi-9-25-233.pdf
Ruiz, M., Vicente, F., Fajardo, I., Bermejo, M., García, V., Pérez, M., & Toledo, M. (2011). Discapacidad e Intervención Familiar. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 341-352. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832331036.pdf
![]()
Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 13(1), 102-122. http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v13n1/a08v13n1.pdf
Silva, T. (2015). La familia de la persona con discapacidad mental: una intervención desde trabajo social. Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social, 5(1), 113-129. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5154901.pdf
Solano, M., y Vásquez, S. (2014). Familia, en la salud y en la enfermedad… mental. Revista colombiana de psiquiatría, 43(4), 194-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2014.05.001
Tommasi, M., Edo, M., & Thailinger, A. (2023). Familia y desarrollo humano en el siglo XXI Revisión de la literatura internacional y apuntes para el caso argentino. Desarrollo Económico. Revista De Ciencias Sociales, 62(238), 84-112. https://doi.org/10.59339/de.v62i238.532
Vallejo, R., & Finol, M. (2009). La triangulación como procedimiento de análisis para investigaciones educativas. Redhecs (7), 117-133. http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs
/article/view/84/87
Veiga, J., De la fuente, E., & Zimmermann, M. (2008). Modelos De Estudios En Investigación Aplicada: Conceptos Y Criterios Para El Diseño. Medicina y Seguridad del Trabajo, 54(210), 81-88. https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/aula.pdf
Villavicencio-Aguilar, C., Romero Morocho, M., Criollo Armijos, M., & Peñaloza Peñaloza, W. (2018). Discapacidad y familia: Desgaste emocional. Academo (Asunción), 5(1), 89-
98. https://doi.org/10.30545/academo.2018.ene-jun.10