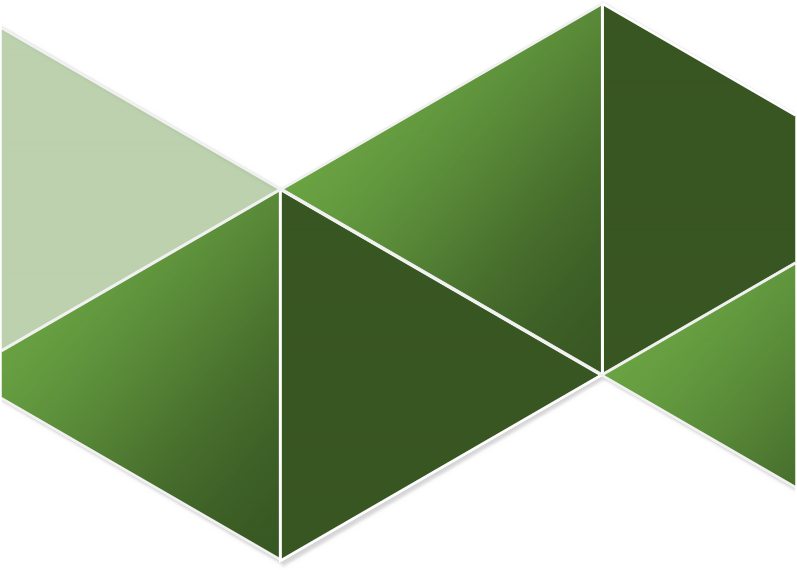
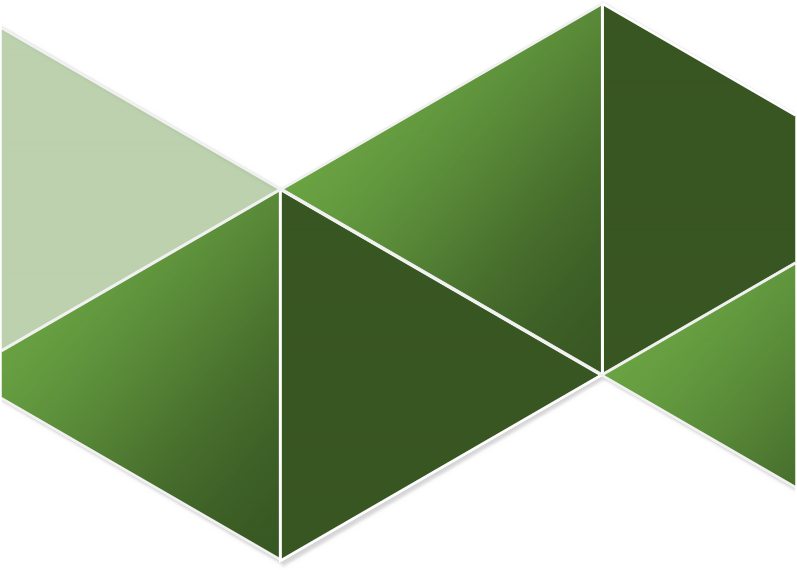
Revista Σοφία-SOPHIA

2025
![]()
Artículo de Reflexión
![]()
Ivonne Maritza Jiménez Torres 1*
1Universidad de Manizales. Manizales, Caldas. Colombia.
![]()
![]()
Información del artículo Recibido: julio de 2024 Aceptado: febrero de 2025 Publicado: abril de 2025
Como citar:
Maritza Jiménez, I. (2025). El proceso de formación jurídica desde el corriente derecho como literatura. (2025). Sophia, 21(1). https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia
Sophia-Education
Copyright 2025. Universidad La Gran Colombia
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Attribution-ShareAlike 4.0 International
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Autor para la correspondencia:
![]()
![]()
ABSTRACT Reading literature related to legal topics fosters essential argumentative and hermeneutical skills in lawyers. It develops competencies such as the understanding of historical moments, the ability to analyze literary and legal texts, and writing and spelling skills. In addition, it expands knowledge about political, economic, legal and social powers, allowing lawyers to appreciate law from a more comprehensive perspective. This training not only strengthens the ability to understand and analyze various schools of thought but also provides the opportunity to observe the evolution of powers and their social implications. Likewise, the study of law through literature contributes to the construction of more just societies and the reconstruction of the social fabric. It offers a less abstract and more accessible vision of law, revealing realities that are invisible to many and providing an alternative for legal argumentation and interpretation. In this sense, literature becomes a powerful tool for the written expression of justice. For the preparation of this article, a documentary consultation was carried out that allowed us to identify and analyze the close relationship between law and literature. Through this process, it became evident how literature not only enriches the understanding of legal texts but also contributes to the development of key skills in the training of lawyers. These skills include interpretation and argumentation, critical understanding of historical and social contexts, as well as the improvement of writing and written expression.
![]()
![]()
![]()
Analizada la situación actual de la formación jurídica de los abogados, se observa la necesidad de un fortalecimiento en la enseñanza del derecho, ya que la mayoría de las asignaturas del plan de estudios se enfocan en un sistema jurídico normativo, el cual es de suma importancia. Sin embargo, se evidencian deficiencias en la comprensión profunda del derecho, ya que no se trata únicamente de la exigencia y aplicabilidad de la norma, sino de su reflexión, entendimiento, análisis y aplicación. La aplicación de la norma no puede depender de las convicciones, creencias o prejuicios de quien tiene la facultad de aplicarla y decidir en derecho. Es necesario encontrar el sentido y la profundidad de la norma, preguntarse por qué fue creada, con qué fin y qué se pretende lograr con ella. Además, es fundamental considerar cómo, a través de su aplicación, se puede generar una transformación en la realidad social, no solo de las partes involucradas, sino de la comunidad en general. A través de la enseñanza y práctica del derecho, se debe incentivar la lectura, el análisis, la interpretación, la argumentación, la disertación, el pensamiento, la innovación, entre otros, y qué mejor que consolidar esa interdisciplinariedad entre el derecho y la literatura, siendo esta última una interlocutora del poder y sus variadas manifestaciones, un agente de transformación social, un mecanismo para contar al lector todo aquello que la norma no cuenta, una herramienta que brinda nuevos significados a situaciones particulares y que se encarga de mostrar realidades sociales, económicas, políticas, religiosas y jurídicas, que permiten llevar al estudiante a una intersección de ambas disciplinas sin apartarse del derecho positivo.
El presente estudio se llevó a cabo a partir de las dificultades que enfrentan los juristas en la actualidad, particularmente en lo que respecta a las limitaciones para expresar correctamente el derecho y comunicarse de manera asertiva. Estas dificultades están relacionadas con las carencias que presenta la formación tradicional del derecho, especialmente cuando se trata de los elementos que la literatura puede ofrecer, y las necesidades emergentes que refleja el derecho contemporáneo. En este contexto, el objetivo de la investigación es definir de manera clara cómo un enfoque interdisciplinario en la formación jurídica que integre la literatura como herramienta complementaria contribuye al desarrollo de competencias argumentativas y hermenéuticas, mejorando de esta forma significativamente el ejercicio profesional del derecho. Este enfoque no solo favorece la capacidad de los juristas para comunicar de manera efectiva, sino que también promueve una comprensión más profunda y crítica de los principios jurídicos, con un impacto directo en la calidad de las decisiones y en la justicia social, lo que lleva a preguntar: ¿cómo puede la integración del enfoque del derecho
![]()
como literatura fortalecer la formación jurídica y promover una comprensión más profunda y crítica del derecho?
Desarrollo
El derecho debe ser estudiado en primer lugar desde diferentes ángulos, como ciencia, como ética y como arte. Si se observa el primero de ellos se podría decir que el estudio del derecho desde una perspectiva de la ciencia debe responder a una actitud reflexiva y crítica del mismo, lo que ha dificultado a través de la historia tener una definición clara sobre el objeto del derecho, pues del análisis se desprende que este debe responder a un derecho objetivo como sistema normativo, subjetivo como expresión del orden social y como pilar de investigación por su amplio campo de estudio, pues como diferentes autores lo expresan, la definición de derecho es ambigua y vaga, lo que dificulta exteriorizar todo lo que comprende la unidad lingüística que emplea el autor, la cual debe ser interpretada con base en su significado contextual, y que ha sido estudiada desde diferentes escuelas de pensamiento como el iusnaturalismo, el iuspositivismo y el realismo jurídico, las cuales se han ido diversificando y han ido evolucionando a través del tiempo creando nuevas fuentes y corrientes de pensamiento.
El derecho puede ser visto desde la ciencia jurídica en tres sentidos. Amplio, que abarca diferentes disciplinas como la filosofía del derecho, la historia del derecho, la sociología del derecho, la psicología del derecho y el derecho comparado; desde una mirada semirrestringida, la cual comprende todas las ciencias jurídicas exceptuando la filosofía del derecho, y por último el sentido estricto, que hace referencia exclusivamente a la dogmática jurídica, como exposición ordenada y coherente (García S. M., 2011). De allí entonces que Savigny (citado por García, S. M., 2011) determine que todas las instituciones jurídicas están ligadas permanentemente a un sistema y solo pueden ser interpretadas dentro de un contexto determinado.
Siguiendo en la línea del derecho como ciencia, las proposiciones de la ciencia del derecho no pueden pretender lograr una completa certeza, lo que implica que en ellas solo exista un grado de probabilidad, pueden ser sometidas a diferentes métodos de comprobación que finalmente son avaladas o verificadas por la decisión de los operadores judiciales, lo cual implica que se consolide o constituya un comportamiento permanente o no en los diferentes Tribunales: así lo estableció Alf Ross, cuando aduce que el derecho indudablemente tiene una eficacia social, y el comportamiento de los Tribunales es fundamental en las diferentes controversias que se suscitan, ya que considera que
![]()
el carácter científico del derecho se encuentra expresado en sus pronunciamientos, y que de allí se determine su validez y vigencia (García, S. M., 2011).
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los operadores judiciales en la aplicación y estudio del derecho como ciencia, vale la pena también mencionar que estos frente a la resolución de casos difíciles y a la discrecionalidad judicial ejercen una función vital para el derecho, pues frente a un caso difícil se puede estar frente a diferentes formas de solución como normas aplicables, en este mismo sentido presentar conflictos entre principios y alternativas razonables de solución (Rodríguez, 1997), sin embargo, no debe olvidar que frente al formalismo simplemente se hace referencia a que el derecho positivo ofrece a través de la norma una solución a cada caso, pero si lo se observa desde la perspectiva del realismo jurídico se puede observar que en algunos casos, pese a que la norma juega un papel importante, la voluntad de los jueces se impone a través de los pronunciamientos judiciales, lo que conlleva una inseguridad jurídica.
Como se ha mencionado, el ser humano está constantemente impregnado de derecho, y la regulación jurídica es vital para el desarrollo continuo y permanente de la sociedad (López, E. L., 2011). Es así como el autor plantea como desafíos cómo el derecho percibe la sociedad, cómo la sociedad percibe el derecho y cómo el derecho se percibe a sí mismo. De allí que el derecho cumpla una doble finalidad: "evitar-resolver", yendo en conjunto con la moral a través de la persuasión como autoridad y coacción. Un juez debe actuar no como destinatario, sino como elaborador y estudioso de la norma, como creador de estructuras sociales en las que el lenguaje y la realidad juegan un papel fundamental dentro de una sociedad (Nino, 2003).
La ciencia no es el único camino para llegar al conocimiento del hombre y la sociedad, pero sí es una herramienta valiosa para lograr la inteligencia del mundo y el yo, y tiene la eficacia para enriquecer toda disciplina y lograr la liberación de la mente. La ciencia es una forma de conocimiento que logra, a través de diferentes lenguajes, crear leyes para la interpretación y entendimiento de diferentes fenómenos, las cuales están sujetas a comprobaciones a partir de métodos como la observación, lo que le permite predecir acontecimientos futuros como representación de la realidad, sin desconocer otros métodos o medios de adquirir conocimiento (García L., 2008).
![]()
La formación jurídica desde un ejercicio dialéctico
Toda actividad científica debe desarrollarse bajo un paradigma, desde una teoría, con aplicaciones conceptuales, elaboración y utilización de diferentes instrumentos, y la facultad de observación, los cuales se desarrollan en un período histórico determinado, por lo que no admite el falsacionismo y considera que todos los procesos y paradigmas tienen anomalías en el proceso. Por ello, cuando Kuhn hace referencia al cambio de visión, lo hace en referencia a la mirada que se tiene sobre algo, cuando se observa desde diferentes teorías, lo que trae consigo una transformación radical y profunda sobre algo (García, L., 2008). Por lo anterior, Feyerabend señala que no existe un solo método, todo es válido, desarrollando el proceso con libertad, considerando que la ciencia es una combinación de reglas y errores en cualquier etapa de la investigación.
Como lo mencionaba Hegel, que a través de la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu se conoce el yo puro y la totalidad de lo real, logrando la legitimidad del pensamiento, comprobando que el ejercicio de la dialéctica en el estudio y desarrollo de la ciencia del derecho es fundamental para la obtención de un pensamiento puro, afirmación que soporta Platón cuando afirma que no hay verdad en una idea singular y aislada, pues esta lleva solo al desconocimiento de la verdad, ya que la función principal del ejercicio dialéctico es destruir la falsedad de la absoluta separación de las ideas y los pensamientos (Gadamer, 2000). La reflexión que se propone entre Hegel y Platón subraya la importancia de la dialéctica para alcanzar una comprensión profunda de la verdad. Hegel muestra que el conocimiento no es algo fijo, sino un proceso continuo de reconciliación de ideas opuestas, mientras que Platón advierte que una verdad aislada carece de autenticidad.
Hegel enseña que la razón y la verdad están en la historia, dispuestas para ser descubiertas a pesar de las contradicciones que se puedan evidenciar por el actuar humano (Gadamer, 2000). El ser, la esencia y el concepto como estructura conceptual logran el retorno del espíritu para encontrar la verdad a través del diálogo como pilar fundamental del pensamiento, como ciencia de las posibilidades del ser. De allí que yo pueda lograr la interpretación de una obra de arte o una obra literaria y establecer un concepto sobre su creación; sin embargo, no se logra el conocimiento de la obra a plenitud, por lo que es necesario el ejercicio dialéctico con el fin de superar los límites del entendimiento y lograr el automovimiento de conceptos e incentivar el pensamiento continuo.
![]()
Ninguna profesión es tan compleja como el derecho, como lo menciona Carlos Nino en su libro Introducción al análisis del derecho (2003); por lo que vale la pena analizarlo desde una visión ética. Las normas de todo sistema jurídico reflejan necesariamente valores y aspiraciones morales que requieren un ajuste permanente hacia principios y reglas de la justicia, reconociendo que, en una sociedad, necesariamente los profesionales del derecho aplican normas jurídicas y morales de forma obligatoria en la resolución de casos, bajo una perspectiva de razonabilidad humana, reconociendo la necesidad de la ciencia jurídica y respondiendo de forma efectiva a las necesidades y los conflictos que se suscitan en una sociedad.
En relación con el derecho como arte, es preciso mencionar que uno de los movimientos más significativos en la interpretación y argumentación del derecho es el denominado "derecho y literatura", adscrito a la escuela de pensamiento de los estudios críticos del derecho, que define la literatura como fuente principal para comprender e interpretar. Así, Carla Ferrali, en su libro La filosofía del derecho contemporáneo (2007), hace referencia a diferentes formas de interpretar esta relación. La primera de ellas es el derecho en la literatura, y la segunda, el derecho como literatura o la literatura en el derecho. El primero de estos hace referencia a los clásicos de la literatura universal, los cuales hacen un aporte significativo al estudio, en particular a su comprensión e interpretación. El segundo obedece a aquellos textos jurídicos utilizados como métodos o instrumentos para el estudio del derecho desde una perspectiva crítica, que amplía obligatoriamente la perspectiva del estudiante o lector (Ferralli, 2007).
François Ost, en su artículo El reflejo del derecho en la literatura (2006), hace referencia a la distinción existente entre la corriente del Derecho y la Literatura, y la define como: derecho de la literatura, derecho en la literatura y derecho como literatura. El primero de ellos hace referencia a la legislación civil, comercial, tributaria, entre otras, que rige para la literatura a través de la normatividad jurídica. La segunda habla de cómo, en la literatura, se identifica historias que, contadas a través de un autor en las páginas de un libro, evidencian conceptos jurídicos que llevan al entendimiento no solo del derecho en sí, sino de pensarlo y reflexionarlo desde ámbitos de debate académico. Y el tercero de ellos, que es principalmente el que interesa en este caso, hace referencia a cómo la literatura, como arte y como estética, complementa la formación jurídica, en relación con las diferentes fortalezas que desarrolla a partir de su lectura (Ost, 2006).
![]()
La aplicación del derecho en la literatura es un método de interpretación significativo para el estudio del derecho. Sin embargo, es contradicho por quienes se identifican plenamente con el positivismo, ya que este método de interpretación obedece a conceptos creativos no declarativos que enriquecen el razonamiento jurídico frente a las diferentes teorías que sustentan el ordenamiento jurídico, en relación con los diversos planos históricos que promueven cambios políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros (Ferralli, 2007). Es así como Ronald Dworkin resalta la importancia y motiva al ejercicio de armonizar las normas, develar las directrices y justificar los principios, señalando que, aunque no desconoce el sistema normativo, los problemas jurídicos son, en lo más profundo, problemas de principios (Vigo, 2006).
La enseñanza jurídica desde la escuela de pensamiento de los estudios críticos del derecho
A través de la escuela de los Estudios Críticos del Derecho, se observan los diferentes cambios que pueden surgir a partir de las modificaciones constantes en los sistemas jurídicos, los cuales permiten ver el derecho desde disímiles realidades, como una revolución del concepto tradicional de la sociedad. De esta misma forma, la escuela pone en evidencia el desacuerdo existente entre los grupos dominantes que pretenden influir en las decisiones de los jueces, quienes insisten en que estos deben decidir conforme a las leyes, sin tener en cuenta el desarrollo y la transformación de la sociedad, fenómenos indispensables para una correcta aplicación del derecho (Molina, 2015).
De esta forma, también es importante precisar que, a través de la escuela de los Estudios Críticos del Derecho, se pueden construir importantes cambios a partir de novedosas ideas, conceptos y teorías, dejando una huella jurídico-filosófica a través de la doctrina, las decisiones judiciales, la jurisprudencia, la academia y el enfoque pedagógico y de enseñanza aplicadas al derecho. De esta manera, cabe señalar que uno de los elementos principales de este trabajo es la palabra como unidad lingüística e instrumento de creación, pues a través de ella se dialoga con el poder y con el derecho, y, en consecuencia, con las asambleas constituyentes y los órganos legislativos, construyendo un diálogo político a través de la enseñanza del derecho. Esto permitirá tener referencias normativas importantes y contemplar, desde diferentes perspectivas, la argumentación, de forma tal que se pueda explicar el contenido legal incorporado en un ordenamiento jurídico y los pronunciamientos de los jueces (Pérez, 2022).
![]()
A partir de la teoría crítica, se podrá acercar a formas diferenciadas, no represivas ni emancipadoras del derecho, lo que permite un ejercicio mucho más amplio sobre el concepto que se tiene de la práctica jurídica. Así, el estudiante tendrá la posibilidad de repensar el derecho, crear escenarios de interdisciplinariedad y, a partir de presupuestos, fundamentos, legitimidades y funcionamientos, apropiarse de una perspectiva crítica que le permita cuestionar fenómenos jurídicos (Trindade & Magalhães, 2009). Al acercarse a la interdisciplinariedad entre el derecho y la literatura, el estudiante podrá desarrollar una dimensión creadora y crítica, una reflexión filosófica, la posibilidad de reconstruir sentidos, observar realidades y mundos diferentes a los tradicionales, experimentar la complejidad de la vida, concebir el mundo desde diferentes orientaciones, dominar el lenguaje e incentivar la creatividad en el derecho (Dorantes, 2016).
Al involucrar la literatura en el derecho, e incentivar dicha interdisciplinariedad en su enseñanza, se promueve en los estudiantes la capacidad de reflexionar e interpretar sobre formas alternas a la realidad a partir de la capacidad imaginativa y la inteligencia empática frente al ordenamiento jurídico. De esto se desprende la importancia sobre los criterios de la textualidad para ser aplicados pedagógicamente, como lo menciona (Trindade & Magalhães, 2009): cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad, y así trabajar la palabra, el texto, el discurso, la narración y la comunicación en el derecho, con una fundamentación sólida y consistente (Fuentes-Contreras & Cárdenas, 2023).
Por otra parte, la relación y el ejercicio dialéctico que existe entre el derecho y la literatura permite identificar que el derecho narra una realidad a partir de la formalidad de las normas, a diferencia de la literatura, que carece de una dimensión formal. Esto facilita la comprensión de diferentes conceptos por parte del lector, en este caso, el estudiante. El derecho, en su normatividad, refleja un congelamiento del tiempo, un aprisionamiento de sentidos; no muestra emociones ni sentimientos. Es una combinación de derechos y obligaciones, lo que lo hace rígido y severo, y por ello el derecho suele manifestarse de manera general y abstracta.
Por el contrario, la literatura no posee convenciones estrictas, se caracteriza por su funcionalidad heurística y está en una búsqueda constante de reconocer las emociones y los sentimientos. Promueve y resalta la belleza desde una perspectiva interna y externa del mundo. Asimismo, incentiva la imaginación y la funcionalidad de los sentidos, por lo que se puede decir que se manifiesta de una forma particular y concreta. Las precisiones anteriores permiten que ambas
![]()
disciplinas se nutran de manera positiva, enriqueciendo lo que se busca incentivar, motivar y aplicar en la enseñanza del derecho.
Como lo indica el autor James Boyd White (citado por Trindade & Magalhães, 2009), la conceptualización del derecho y la literatura deben verse desde diferentes ángulos, como forma retórica, como cultura compartida, como integración social y finalmente como mecanismo de interpretación. Afirma de esta forma entonces que se promueve la capacidad persuasiva como transformación de la cultura y la sociedad, como atributo de la herencia lingüística para promover nuevos diálogos y nutrirse a partir de diferentes disciplinas, e incentivar la cultura de la argumentación jurídica en el ejercicio constante del derecho. White es uno de los principales estudiosos que considera que los planes de estudio en los programas de derecho deberían contener necesariamente un componente fuerte en literatura, ya que la lectura fortalece la formación jurídica de manera tal que se pueda tener una amplia vía para la confrontación global a través de técnicas de análisis (Carreras, 1996).
La reflexión sobre la relación entre derecho y literatura propuesta por James Boyd White revela una profunda interconexión entre el lenguaje, la cultura y el ejercicio del derecho. White invita a pensar en ambas disciplinas no solo como campos separados, sino como ámbitos interdependientes que se enriquecen mutuamente. Al abordar el derecho desde diferentes ángulos como forma retórica, cultura compartida, integración social y mecanismo de interpretación se abre la posibilidad de transformar y enriquecer nuestra comprensión del orden jurídico y social; de esta misma manera, entonces, se podría afirmar que de forma transversal el efecto que tiene el derecho como fin principal es comunicar, en forma de lenguaje abierto, transformador y no neutral (Fuentes-Contreras & Cárdenas, 2023).
Esta visión destaca la importancia de la persuasión y la argumentación, elementos fundamentales en el ejercicio legal, y subraya cómo el derecho, a través de su interacción con la literatura, puede promover una cultura de diálogo, reflexión y análisis crítico. Como sostiene White, incorporar la literatura en los estudios de derecho no solo fortalece la formación jurídica, sino que ofrece herramientas valiosas para el análisis y la confrontación global de ideas, ampliando el horizonte de la interpretación legal y fomentando la empatía y la creatividad necesarias para una práctica jurídica más rica y humana.
![]()
A raíz de la importancia del análisis del lenguaje por parte de los juristas, es necesario trabajar de manera responsable en el uso de una comunicación que facilite la comprensión de problemáticas ético-jurídicas y el análisis de las dimensiones de los fenómenos derivados de los ordenamientos jurídicos. Este enfoque puede dar lugar a ricas discusiones académicas, reflexiones jurisprudenciales, conocimiento legal, capacidad crítica y un acercamiento a la sabiduría y al concepto de justicia, considerando además los valores morales y estéticos como elementos fundamentales de la integridad, tal como lo propone Richard Posner (Trindade & Magalhães, 2009).
A través de la literatura es posible lograr una mejor comprensión del derecho. Mediante los elementos descriptivos y valorativos que esta desarrolla, se puede entender no solo las descripciones de la historia y la aplicación del derecho, sino también interpretar las diversas realidades que el mundo ofrece. Esto permite conocer el verdadero sentido de la norma y lo que realmente se busca con ella, más allá de las convicciones personales que, en muchas ocasiones, inducen al error (Rodríguez, 1997). La interpretación de textos literarios fortalece la capacidad de pensamiento. Como lo menciona César Rodríguez en su libro La Decisión Judicial: "Se interpreta al tiempo que se crea y se crea al tiempo que se interpreta", independientemente de si quien ejerce este análisis es crítico o artista, ya que, en ambos casos, el ejercicio de la interpretación enriquece y fortalece la relación entre literatura y derecho.
Como se ha venido argumentando, la relación entre el derecho y la literatura genera un complemento mutuo, fortaleciendo capacidades importantes en la formación de los futuros juristas y abogados. Bonorino (2011), en su artículo sobre el uso de la literatura en la enseñanza del derecho, hace alusión a algunos aspectos clave del pensamiento de Ronald Dworkin. Este autor sostenía que el derecho podía interpretarse como un concepto literario, comparable con una novela. Dworkin afirmaba que "el derecho consiste en una práctica interpretativa que puede entenderse como la construcción de una novela en cadena". Esta reflexión surge como respuesta a su crítica al positivismo jurídico y subraya la relevancia de la interpretación jurídica como un aporte fundamental de la filosofía política. Según Dworkin, el positivismo es incapaz de capturar adecuadamente el pensamiento y razonamiento del abogado o jurista frente al análisis de un caso, ya que, según él, resulta difícil para los juristas desprenderse de sus convicciones básicas para decidir de manera objetiva y coherente.
![]()
La literatura, entonces, fortalece las competencias interpretativas en la formación jurídica de los estudiantes de derecho, permitiéndoles explicar los desacuerdos o las diferentes concepciones ofrecidas por los juristas para encontrar una posible solución a un caso complejo. Asimismo, facilita que la aplicación de las normas a un caso concreto sea realizada de manera coherente, presentando una justificación clara de las diversas concepciones teóricas y jurídicas que sustentan la práctica del derecho, las cuales pueden ser expuestas de manera aislada por los intervinientes en un proceso. También se puede argumentar que la literatura tiene la capacidad de mostrar un derecho integrado y articulado, construyendo un concepto interpretativo que responde tanto a la estructura política como a la doctrina jurídica, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación del derecho y una adecuada resolución del caso (Bonorino, 2011).
Uno de los aspectos más relevantes del libro de Duncan Kennedy (2012) radica en la necesidad de incorporar en la práctica curricular elementos políticos que faciliten el discernimiento de la situación actual del país, así como el análisis y la comprensión de los hechos y acontecimientos históricos que han marcado el progreso o retroceso de la sociedad colombiana. Además, destaca la importancia de rastrear las corrientes y tendencias políticas que han hecho un uso indebido del derecho con fines lucrativos, generando una convicción social de un actuar correcto, lo que provoca una sensación de doctrina contradictoria. Esta doctrina presenta un panorama que parece justo, pero encierra el peligro de no reconocer al otro el mínimo de derechos. De este modo, la formación jurídica debe incluir las políticas, los procesos jurídicos, la interdisciplinariedad y la práctica real, a través de la enseñanza clínica del derecho, como herramientas clave para fomentar el diálogo, el debate, la argumentación, la hermenéutica y la retórica, contribuyendo así a una educación más eficiente.
Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de identificarse con el derecho como profesión y apropiarse de los conceptos fundamentales que los acompañarán tanto en el ejercicio académico como profesional. Para ello, es esencial que los estudiantes comprendan la historia, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la literatura, que identifica de manera clara las situaciones políticas, económicas, religiosas, jurídicas y sociales que han marcado periodos históricos cruciales para la evolución del derecho. No se trata simplemente de elegir una carrera, sino de optar por una profesión social de alto impacto, que permite representar los intereses del otro y que busca, además, el bienestar social y el fortalecimiento de un poder igualitario. Todo ello permite, finalmente, comunicar sin temor alguno la realidad del pensamiento jurídico (Kennedy,2012).
![]()
La interdisciplinariedad e intercomunicación en la formación profesional del Derecho
La interdisciplinariedad, como enfoque que permite combinar e integrar conocimientos, metodologías y perspectivas de diversas disciplinas para abordar problemas o temas complejos, busca fusionar diferentes áreas del saber, proporcionando una visión más amplia y profunda del objeto de estudio. Este enfoque promueve el trabajo colaborativo entre expertos de distintos campos, favoreciendo una comprensión más holística y dinámica de situaciones, problemas o desafíos que no pueden ser comprendidos de manera aislada. En este contexto, la interdisciplinariedad se aplica al integrar el derecho y la literatura en la formación jurídica, enriqueciendo el desarrollo de competencias argumentativas y hermenéuticas.
El derecho y quienes lo ejercen como profesión tienen una gran importancia dentro de la sociedad, lo que les otorga visibilidad frente a diversas situaciones relevantes en el país, tanto a nivel político, económico, social como jurídico. Esta relevancia ha propiciado la inserción del derecho en la vida social y política, tal como lo mencionan García y Ceballos en su libro La Profesión Jurídica en Colombia, no solo la considerable cantidad de profesionales en derecho que egresan en el país refleja esta importancia, sino también la actuación y ejercicio de la profesión, que constituyen una representación del derecho ante la sociedad (García & Ceballos, 2019).
Todo lo expresado resalta la necesidad de mejorar la calidad de la formación profesional, con el fin de desarrollar de manera gradual las competencias básicas en todos los actores clave del sistema jurídico. Estas competencias deben reflejar una dimensión ética de la profesión, con un enfoque hacia la responsabilidad social. Además, es fundamental promover el uso de un lenguaje fluido y técnico que facilite la construcción de textos y la expresión oral. Tanto en la escritura como en la oratoria, se debe evidenciar un conocimiento sistemático de los principios jurídicos, el reconocimiento de las instituciones y los ordenamientos jurídicos, así como habilidades en el estudio analítico del derecho y en el tratamiento científico de la disciplina, apoyados en la interdisciplinariedad (Lazo, 2011).
La interdisciplinariedad entre el derecho y la literatura, entendida como un instrumento de enriquecimiento recíproco (Caravelo, 1991) permite movilizar el pensamiento e incentivar la intercomunicación entre distintas disciplinas. Esto trae como consecuencia la posibilidad de corregir errores derivados de la visión limitada que solo admite un enfoque técnico entre las ciencias. Al alcanzar una mayor profundidad en el conocimiento de un tema, se reafirma la realidad de la disciplina jurídica y se asegura que el progreso del conocimiento sea cada vez más significativo,
![]()
superando las fronteras del "pueden ser o deben ser". A su vez, esta interrelación permite el reconocimiento de los límites frente a los aspectos teóricos y metodológicos de cada área (Molina- Saldarriaga, 2012).
Reconocer la relación entre el derecho y la literatura implica reconocer una interdisciplinariedad que permite dimensionar el derecho más allá del positivismo, el cual limita la capacidad de abstracción e interpretación de este. Los aspectos artísticos no están desligados de los jurídicos. Esta interrelación posibilita la configuración de valores democráticos, la consolidación y el debate sobre conceptos éticos, y facilita la construcción de mejores seres humanos y profesionales para ejercer la disciplina, considerando el texto literario como un medio ético, cultural y político (Curto, 2022). Como menciona Botero Bernal, (2009-II) en su artículo El Quijote y el Derecho: Las relaciones entre la disciplina jurídica y la obra literaria el derecho puede entenderse como un ejercicio literario, una forma de práctica narrativa. Por ello, el análisis de la obra Don Quijote de la Mancha permite una amplia gama de interpretaciones.
La decisión de optar por una formación jurídica implica asumir la responsabilidad que esta conlleva (Agudelo, 2018). Exige un pensamiento constante, un compromiso permanente con el derecho y la justicia, y la demostración de lealtad hacia la profesión y hacia quienes se ven involucrados en ella. Además, implica tolerar la diferencia, ser paciente con el proceso de comprensión y el ejercicio del derecho. Por ello, es crucial fortalecer la educación jurídica, ya que representa un paso significativo para los intereses de quienes eligen esta profesión y de aquellos a quienes servimos a lo largo de nuestra trayectoria profesional.
El derecho y la literatura desde el Realismo Jurídico
Para contextualizar la corriente Derecho y Literatura, es necesario tener en cuenta que la escuela de pensamiento del realismo jurídico se originó en los Estados Unidos durante el siglo XX, marcando una pauta significativa en la formación y educación jurídica. Esta corriente ha tenido un impacto representativo en los procesos de reforma del derecho, oponiéndose al formalismo y a las técnicas jurisprudenciales mecánicas. Estos enfoques han generado decisiones judiciales que, en muchos casos, no se fundamentan exclusivamente en el derecho, sino en las convicciones y creencias de los jueces sobre lo que consideran justo en un caso determinado (Leiter, 2015).
![]()
Los realistas sostienen que lo que se expresaba como derecho no estaba efectivamente confirmado, ya que el actuar de las diferentes cortes y sus operadores judiciales evidenciaba lo contrario. Este actuar no reflejaba la aplicación objetiva del derecho, por lo que los realistas definen el derecho como indeterminado, en un sentido racional, ya que las razones disponibles no justifican una única decisión. Además, lo definen bajo una perspectiva causal, pues consideran que las razones jurídicas no son suficientes para explicar por qué los jueces toman las decisiones que toman. Para los realistas, es claro que las razones jurídicas no justifican las decisiones de los jueces, ya que, en muchas ocasiones, estas decisiones se basan no solo en las razones jurídicas, sino también en las convicciones personales de los jueces (Leiter, 2015).
Para los seguidores del realismo jurídico, cualquier precedente puede ser estudiado y analizado de forma estricta o amplia, y ambas formas son válidas en la interpretación del derecho. Sin embargo, si todas las apreciaciones son correctas, el precedente como fuente de derecho no puede garantizar un resultado único en las decisiones de los jueces, ya que de él podrían extraerse o incluirse reglas jurídicas que alterarían el sentido del fallo en un caso concreto, cambiando la decisión inicialmente planteada en función del precedente conocido por los jueces.
Como se señaló anteriormente, para los realistas toda interpretación es válida. No obstante, es preciso señalar que no toda interpretación estricta del precedente es jurídicamente adecuada para resolver un caso. Los jueces tienen tanta amplitud interpretativa que, como se mencionó en párrafos anteriores, conduce a la indeterminación del derecho, lo que dificulta la fundamentación jurídica de una decisión. Los realistas consideran que los jueces son manipulables a través de la redacción de los hechos. En lugar de fundamentar su decisión en razones y reglas jurídicas claras y precisas, se dejan persuadir por la forma en que los hechos son presentados y argumentados, lo que implica que las reglas también pueden modificar el curso de una decisión en un proceso (Leiter, 2015).
A partir de la escuela de pensamiento del Realismo Jurídico en los años 50, la educación jurídica fue influenciada por la escuela Legal Process (Hart) en Harvard, en la cual comenzaron a incluirse debates sobre la competencia institucional de los jueces en relación con sus decisiones, las cuales debían ser elaboradas y razonadas conforme al derecho. Esto despertó el interés por la responsabilidad académica jurídica en el control y vigilancia del desempeño de los jueces en el ejercicio de su profesión, dado que existía una gran responsabilidad por parte de la academia para formar juristas con capacidad de razonamiento, análisis, argumentación e interpretación frente al derecho (Leiter, 2015).
![]()
Al tratar sobre el Realismo Jurídico, es necesario incorporar en este estudio a Wendell Holmes y su obra La Senda del Derecho (2012), en la cual realiza un itinerario clave sobre la interpretación del derecho y el ejercicio que llevan a cabo los abogados y los operadores judiciales en relación con el ordenamiento jurídico (Holmes, 2012). Este autor plantea cómo se debe mirar el derecho para poder entenderlo, extrayéndolo de la moral para observarlo en toda su profundidad, con todas sus complejidades, misterios, vilezas y bondades, entre otros. Además, aborda la utilización de la moral como limitante dentro de la conformación y estructura de los límites en un ordenamiento jurídico. Son muchos los aspectos que marcan un interés crucial dentro de su teoría realista, la cual permite una reflexión profunda sobre la creación, el estudio, el análisis y la aplicación de la norma, así como la resolución de casos.
En las décadas de los 70 y 80/ surgió la Escuela de Pensamiento de los Estudios Críticos del Derecho (Critical Legal Studies), que retomó el pensamiento del realismo jurídico con algunas variaciones. Para los críticos de esta corriente, el derecho era considerado globalmente indeterminado. Esto significa que, en todos los casos, se aplicaba la figura de la indeterminación. Cabe aclarar que la afirmación de la indeterminación jurídica no se refiere a la indeterminación de los métodos o procedimientos como formas de interpretación de las fuentes jurídicas, sino que hace referencia a la indeterminación del lenguaje en sí mismo (Leiter, 2015).
La Escuela de Pensamiento de los Estudios Críticos del Derecho surgió como un movimiento inicialmente considerado de izquierda, influenciado por la teoría jurídica de Foucault, el realismo jurídico estadounidense, la teoría del derecho y la sociedad, así como el marxismo clásico. Como núcleo teórico del movimiento, se tuvo en cuenta la estructura como plataforma política, y fines académicos no electorales, con la participación de los profesores de derecho, quienes procuraban la transformación de la enseñanza del derecho. Su objetivo era implementar y fortalecer estrategias para la transformación del derecho y la sociedad, no solo como una herramienta teórica, sino como una herramienta política para criticar y proponer alternativas para las decisiones de los jueces (Molina, 2015).
Los estudios críticos del derecho buscan importantes cambios que se evidencien a través de modificaciones en los sistemas jurídicos, teniendo presente que el derecho es un mecanismo para construir nuevas realidades e incentivar revoluciones sociales, con el fin de que los poderes políticos no influyan en las decisiones judiciales, ya que estos tienen la obligación no solo de estudiar e interpretar el derecho, sino las transformaciones sociales de quienes representan.
![]()
El derecho no se concibe como derecho antes de la decisión, sino que abarca la suma de todo lo construido durante su proceso en un caso concreto. Entre el enunciado legal y la sentencia que da solución o reconoce un derecho, existe un espacio importante en el cual el operador judicial cuenta con un margen para realizar un ejercicio interpretativo relevante antes de tomar la mejor decisión. Esta no debe verse simplemente como una práctica jurídica, sino como una forma constitutiva de la naturaleza misma del derecho, la cual está mediada por el comprender (García, J. A., 2003).
De manera similar, Juan Antonio García Amado, en su artículo Filosofía hermenéutica del Derecho (2003), cita a Gadamer para referirse a la dimensión ontológica del comprender. Gadamer asume que el ser, en cuanto puede ser comprendido, es lenguaje, y por lo tanto siempre estará rodeado de la necesidad de interpretación. García Amado señala la teoría aristotélica como el modelo legitimador de la reorientación de la conciencia metódica, que está vinculada a las ciencias del espíritu. Para Gadamer, el ejercicio de comprender es más que la simple aplicación de una técnica, porque a través de ella no solo se obtiene un concepto sobre algo, sino que se alcanza la autocomprensión. Esto permite la suspensión de los propios prejuicios, con el fin de que el modelo de pensamiento sea abierto, lo que facilita la construcción en constante dinamismo y colectividad.
En relación con lo anterior, vale la pena estudiar la discusión que sostienen Betti y Gadamer, tal como se describe en la Teoría General de la Interpretación y Hermenéutica Jurídica (Picontó, 1992). Según Betti (citado por Pincotó, 1992), el problema interpretativo responde al problema epistemológico del entender, en el que el lenguaje juega un papel fundamental como forma de representación del espíritu. Para él, el espíritu se manifiesta a través de diversas formas representativas, reconociendo y reconstruyendo categorías mentales.
Por otro lado, Gadamer considera como requisito indispensable que, en todo proceso interpretativo, el intérprete esté familiarizado con el texto para realizar un trabajo hermenéutico válido. Este proceso responde a una estructura circular, donde el intérprete parte de un proyecto. Sin embargo, Gadamer no ve las anticipaciones del intérprete como negativas, sino como elementos que enriquecen el conocimiento.
Los críticos adoptan un modelo deconstructivista influenciado por el filósofo francés Jacques Derrida. Además, introdujeron la historia de las categorías jurídicas creadas por el filósofo Michel Foucault, lo que marcó etapas importantes en el desarrollo y fortalecimiento de la escuela. La primera de estas etapas, que abarca de 1977 a 1983, se centró en la crítica global del derecho y los retos de la
![]()
enseñanza jurídica. La segunda etapa, que corresponde a los años 1983-1984, se enfocó estrictamente en los derechos de la persona y en el ejercicio del debate. La tercera etapa, que tuvo lugar entre 1985 y 1991, se enmarcó en el discurso de los derechos. Finalmente, la cuarta etapa se centró en la teoría de las ideas, conceptos y teorías, con el objetivo de crear una huella jurídico-filosófica que obedeciera a un derecho doctrinal y jurisprudencial, además de una mirada académica orientada a la enseñanza del derecho (Molina, 2015).
Los estudios críticos del derecho pueden ser observados desde dos perspectivas: una como un movimiento de izquierda, orientado hacia el cambio del sistema, la modificación de las jerarquías sociales y la transformación de las dinámicas de clases raciales y de género, todo bajo el concepto de un marco de igualdad profunda; y otra, como un proyecto modernista y postmodernista, centrado en alcanzar experiencias estéticas, emocionales e intelectuales, con un enfoque en la realización de diversos proyectos (Kennedy, 2006). En ambos casos, se busca una crítica a la injusticia y la opresión que emanan de los sistemas establecidos, ya sea a través de la transformación social o de la búsqueda de nuevas formas de experiencia y conocimiento.
Bajo la segunda mirada, Kennedy (2006) busca lograr una narración efectiva sobre el rol de los derechos en la conciencia jurídica norteamericana, tratando de mantener la fe y la coherencia en el discurso del derecho y justificar su crítica, a pesar de las consecuencias que esto podría acarrear. Esto provocó que algunos estudiosos vieran a los críticos desde una perspectiva individualista, lo que conllevaba la pérdida de credibilidad del razonamiento jurídico, y consideraban desmoralizante criticar el derecho
De ahí la importancia de lograr una formación jurídica de calidad, sin perder de vista los riesgos que conlleva la ética profesional, procurando el estudio profundo de las deficiencias normativas y el fortalecimiento de las competencias básicas por parte de los actores clave dentro de un sistema jurídico. De esta forma, lo que se busca es el fortalecimiento de destrezas que estén íntimamente relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje del derecho (2011).
La formación jurídica como un proceso efectivo y responsable
En un proceso efectivo de formación jurídica lo que se busca en los actores ya determinados, es lograr una capacidad avanzada de razonamiento y argumentación jurídica, que permitan la dimensión ética de la profesión y su responsabilidad social, de allí la importancia de una correcta redacción de textos, impecable expresión oral, utilización de lenguaje fluido y técnico, apropiación
![]()
sistemática de los principios, conocimiento sobre las instituciones jurídicas, y por último un aspecto importante como es la capacidad de análisis y discernimiento frente a diferentes situaciones. Todas estas competencias deben de desarrollarse de forma gradual, con un tratamiento científico que permita el ejercicio de la interdisciplinariedad y motive a debates en campos abiertos que traigan consigo un impacto no solo legal, sino social (Lazo, 2011).
La responsabilidad interdisciplinar es un aspecto fundamental para enfrentar los problemas sociales y el deber ético de los actores dentro de un ordenamiento jurídico, superando las dificultades del lenguaje, las fronteras de confrontación, los roles sociales y las discusiones racionales. La interdisciplinariedad en la formación jurídica y la enseñanza del derecho permite corregir errores y superar la esterilidad o quietud de una ciencia que está incomunicada. La relación entre disciplinas genera riqueza, y la intercomunicación incentiva el diálogo, la investigación y la producción de conocimiento. Alcanzar un conocimiento más profundo de los fenómenos reafirma la realidad de las disciplinas y las diferentes ciencias, y, de esta forma, marca su progreso y avance (Molina-Saldarriaga, 2012).
La interdisciplinariedad necesariamente da lugar al ejercicio dialéctico que permite la superación de la distinción entre sujeto y sustancia, y concibe la autoconciencia que se encuentra inmersa en la interioridad de la misma. Como mencionaba Platón, existe la necesidad de reconocer lo idéntico y lo diferente, y de allí partir hacia un concepto de similitud o diferencia. Hegel, por su parte, mencionaba que la unidad es la verdad, y que todos aquellos aspectos diferentes deben ser contemplados bajo un aspecto común; pensar en una determinación en sí misma lleva a ver el resultado de una unilateralidad que hace pensar necesariamente en aspectos opuestos (Gadamer, 2000).
Duncan Kennedy, (2012), en su libro La enseñanza del derecho como forma de acción política aduce que la educación o formación jurídica debe estar obligatoriamente relacionada con otras ciencias y disciplinas. El ejercicio dialéctico es fundamental para conocer realmente el ordenamiento jurídico y sus carencias, pues, tal como él lo menciona, el derecho puede servir, en ocasiones, para perpetuar injusticias, y de esta misma forma, la discrecionalidad judicial reafirma la indeterminación del derecho. Además, señala que la educación puede reproducir fenómenos jerárquicos en los diferentes poderes. Por lo tanto, es necesario que en la enseñanza del derecho los estudiantes tengan acceso a la información no solo jurídica, sino también a la historia del derecho, sus luchas constantes
![]()
y todas aquellas relaciones que, de una u otra manera, se han fortalecido a través de otras ciencias y disciplinas.
En relación con esta interdisciplinariedad, es necesario ahondar en la correlación que existe entre el derecho y la literatura, la cual se derivó de la escuela de pensamiento de los estudios críticos del derecho. Su primer momento tuvo lugar en 1930, cuando se dieron a conocer sus primeros escritos. Posteriormente, hubo un periodo considerado intermedio, en el cual se continuaron las investigaciones y la producción de los estudios (1940-1950). Esta corriente fue establecida en Europa en la década de 1970. Más tarde, en la década de 1980, tuvo un arraigo curricular importante en los departamentos universitarios y en los centros de investigación de las instituciones educativas de educación superior (Trindade & Magalhães, 2009).
Esta relación permite la ampliación e inclusión para ver más allá de la problemática de la justicia, llevándola a una dimensión histórica, social y política, aspectos fundamentales en el desarrollo y fortalecimiento de la formación jurídica. A su vez, vislumbra la oportunidad de explorar y contemplar otras fundamentaciones y metodologías que permiten que el pensamiento escape de la formalidad positivista y amplíe su capacidad de reflexión teórica, considerando que toda realidad tiene un carácter textual que, para poder ser comprendida, requiere una experiencia de interpretación.
Sin embargo, estudiosos como Julie Stone Peters, mencionada en el artículo escrito por Obando (2022), manifiestan que la relación establecida entre ambas disciplinas representa una postura extrema y la consideran una ilusión interdisciplinaria, que, en lugar de derribar las barreras, las sobredimensiona. Esta apreciación, por ahora, será discutible.
El ejercicio dialéctico entre ambas disciplinas resulta fundamental para lograr un buen resultado. Mientras que el derecho maneja un discurso jurídico y codifica la realidad a través de formas y procedimientos, tiene un sistema cerrado, busca estabilizar realidades sociales, garantizar y mantener la seguridad jurídica, fomenta decisiones en sujetos de derechos, interpreta facultades, obligaciones y derechos, y está enfocado de forma general y abstracta, la literatura carece de dimensiones formales, rechaza todo tipo de convención, construye caminos de imaginación y creación. La literatura crea, innova, critica, sorprende, espanta, deslumbra, perturba, desorienta, emociona, inventa personajes, combina la realidad con la imaginación, maneja conceptos ambiguos de la realidad y lleva de lo particular a lo concreto (Trindade & Magalhães, 2009).
![]()
La interdisciplinariedad entre el derecho y la literatura permite una realización de la justicia a través del derecho, al tiempo que considera el análisis del lenguaje jurídico, el cual debe responder de forma efectiva y coherente frente a los retos que enfrentan los juristas en un contexto determinado. Además, facilita y fomenta las discusiones académicas y reflexiones jurisprudenciales. Como lo cita Trindade & Magalhães, (2009), Richard Posner apoya esta relación entre ambas disciplinas, argumentando que las leyes deben ser redactadas y fundamentadas como una narrativa.
Posner cree en la posibilidad de que ambas disciplinas logren que los sentimientos y pensamientos del jurista se acerquen a la sabiduría y a la justicia, proponiendo una integridad estética (valores morales y valores estéticos). Considera que, más que una escuela o corriente, es un ejercicio interdisciplinar (conocimiento literario para juristas y conocimiento jurídico para literatos) que enriquece los procesos de formación jurídica y fortalece las capacidades de los juristas en los diferentes campos, ya que, para Posner, es fundamental el entendimiento profundo de la teoría del derecho.
El derecho, en compañía de la literatura, construye una perspectiva educativa con una trascendencia jurídica importante, que, a través de un lenguaje no especializado, permite tratar temas significativos relacionados con la disciplina del derecho. Esta relación posibilita comprender los diferentes fenómenos que pueden producirse en una sociedad, aspectos fundamentales como punto de partida para la transformación del derecho. De manera similar, la autora Robin West, citada en el artículo Derecho y literatura: acercamientos y perspectivas para repensar el derecho (Trindade & Magalhães, 2009), describe la relación entre el derecho y la literatura como un mecanismo que facilita la reconstrucción política y ética. La autora también la concibe como un apoyo para la creación de comunidades interactivas que conducen a la interpretación y crítica, y, como resultado final, logra una comprensión efectiva tanto del ser mismo como del otro.
Por otro lado, Martha Nussbaum refuerza el argumento de la riqueza que ofrece la interdisciplinariedad desde la filosofía aristotélica, la cual permite ver el arte desde distintas corrientes filosóficas. Esto desarrolla la capacidad narrativa tanto del escritor como del lector, lo que conlleva una mejor comprensión del concepto de justicia y a la evolución del pensamiento. No significa que la literatura resuelva problemas jurídicos, pero sí contribuye a una mejor comprensión de conceptos fundamentales para el ejercicio del derecho. Además, sensibiliza y favorece un acercamiento más profundo a la teoría jurídica, permitiendo una mayor comprensión de la evolución histórica de una sociedad (Trindade & Magalhães, 2009).
![]()
Como lo mencionan Trindade y Magalhães (2009), Ronald Dworkin apoya la interrelación entre el derecho y la literatura como forma de interpretación, considerándola un facilitador de presupuestos hermenéuticos analógicos, así como una competencia tanto jurídica como literaria. Por esta razón, propone la literatura como estudio del derecho, un ejercicio que puede llevarse a cabo como práctica hermenéutica filosófica. En este contexto, Dworkin ilustra su propuesta con el ejemplo de escribir una novela entre diferentes autores. El primero escribe con libertad, el segundo tiene la responsabilidad de leer e interpretar el primer capítulo para escribir el segundo. El tercer autor debe hacer lo mismo con el primero y el segundo para escribir el tercero, y así sucesivamente. Este ejercicio guarda una estrecha relación con la actividad de los jueces frente a los estudios de caso en diferentes instancias. Según Dworkin, escribir de forma desconectada representa un peligro inminente para la seguridad jurídica y la confianza en el derecho (2009).
Para Dworkin, el punto de contacto entre las artes, el derecho y la política es la filosofía, la cual permite una mirada integral a partir de una correcta interpretación. Esta interpretación debe tener en cuenta la importancia de conectar los principales acontecimientos históricos y políticos con los avances en el derecho. Por lo tanto, para Dworkin, estudiar el derecho desde la literatura permite establecer un puente entre la obra literaria y la ley, considerando la intención del artista al crear arte y la intención del legislador al crear la ley (Caicedo, 2009).
A partir de esta interpretación, se configuran puntos de referencia para construir el camino de la interpretación de las leyes con las herramientas que ofrece la literatura en la interdisciplinariedad del derecho. Es importante tener presente que una interpretación determinada no marcará una verdad absoluta, pero si logra comunicar su verdadera intención, se considera exitosa tanto para quien la expresa como para quien la interpreta. De allí surge la necesidad de abordar los conceptos de intertextualidad y autoreflexividad.
Toda práctica jurídica implica un acto de interpretación, que recae en todo acto jurídico y es de vital importancia. Tanto para estudiantes, como para abogados, litigantes, jueces, legisladores, académicos, entre otros. La función de desentrañar la palabra que compone la norma implica una labor de gran relevancia global. Esta labor parte como una herramienta eficaz para describir, descubrir, modificar e incluso crear el sentido real de una institución jurídica, pues juega un papel significativo respecto al control que ejerce en todo discurso jurídico (López, H., 2004). Este concepto se refuerza con lo que expresa Luis Vega Reñón (2015), quien menciona que comunicar cuando se intercambia información mediante determinados tipos de actos de habla, a los que también denomina
![]()
unidades gramaticales, o enunciados que representan una unidad lingüística con pretensiones declarativas y la intención de comunicar.
Si se logra la interpretación jurídica, se podría ahondar en el ejercicio hermenéutico como un medio importante dentro del derecho para superar el positivismo jurídico y lograr la esencia y la verdad a través del lenguaje. Así lo manifiesta Hans-Georg Gadamer (1998) sobre la comprensión metodológica de las ciencias del espíritu, desarrolladas por Heidegger y la fenomenología respecto al olvido lingüístico. Esto se presenta como una forma de impulsar el lenguaje primario u originario del pensamiento, buscando su originalidad y una comprensión más profunda del mismo. Este proceso conlleva apropiarse de una identidad subjetiva y objetiva a través del pensamiento y del ser, lo que se centra, según su teoría, en la naturaleza del espíritu.
En relación con la teoría deconstructivista desarrollada por Hans-Georg Gadamer, se establece claramente la importancia del lenguaje como diálogo y como nexo lingüístico para entender el entretejido que existe en el derecho y eliminar el riesgo permanente de un pensamiento radical que genera subjetivismo y parcialidad en la interpretación del derecho, cuando se observa solo la fuerza normativa. Es por esto que se define que solo hay diálogo y comunicación cuando la palabra, como principal medio lingüístico, está dirigida a alguien y está cubierta de sentido. Contrariamente, no habría sabiduría en el lenguaje ni capacidad para interpretar el pensamiento, lo que permitiría evitar la deformación del lenguaje, tal como lo advierte Heidegger (Gadamer, 1989).
Para Habermas (2003), el ser humano es indudablemente social y requiere de una acción comunicativa que responda tanto a la racionalidad instrumental como a la racionalidad comunicativa, con el fin de entender la dimensión social del ser humano. La comunicación efectiva brinda la posibilidad de verdad, validez, entendimiento y un diálogo racional como modelo de relación social. La comunicación es una actividad cooperativa de confianza mutua entre las partes que abre el mundo y da la posibilidad de lograr el entendimiento de lo que digo y de lo que me dicen.
Un diálogo racional reconoce en los sujetos la libertad de expresión, la igualdad entre las partes y la máxima expresión del respeto por el otro, con la necesidad del ser humano de comunicarse para lograr convencer o ser convencido. Esto se relaciona estrechamente con la función de los abogados, ya que, para la profesión, es vital el arte de la comunicación. Finalmente, lo que se busca con un diálogo a través del lenguaje es lograr un consenso que permita el convencimiento del interlocutor, lo cual lleva a hablar sobre cómo es el mundo y cómo se dirigen las diferentes acciones.
![]()
Sin embargo, para que esto se haga de forma efectiva, se requiere de una comunidad con significado, es decir, que los participantes sean iguales y válidos con el fin de lograr el respeto mutuo y la utilización de un lenguaje adecuado (Habermas, 2003).
Para lograr un proceso interdisciplinario efectivo en la formación jurídica, es fundamental reconocer las relaciones de poder y fomentar la colaboración abierta con otras disciplinas, sin ataduras políticas, con el fin de superar los límites de una didáctica tradicional. Este enfoque debe promover la reflexión crítica, la confrontación de contenidos provenientes de diversas áreas del conocimiento y la modernización de los métodos de enseñanza, lo que permitirá una educación jurídica más dinámica y adaptada a los desafíos contemporáneos. Además, es esencial que impulse la consolidación de la investigación jurídica, favoreciendo un pensamiento más complejo y enriquecido por diversas perspectivas que permitan una comprensión más profunda de los problemas legales y sociales.
La literatura se presenta como una herramienta esencial en el estudio del derecho, no solo como un medio narrativo o dramático, sino también como un instrumento clave para abordar problemas éticos, sociales y jurídicos desde una perspectiva vivencial. A través de sus relatos, la literatura permite explorar las complejidades humanas y las tensiones sociales que subyacen en las normas y principios legales. Además, su papel como fuente principal de aprendizaje y reconstrucción histórica del derecho es incuestionable, ya que proporciona un contexto profundo para comprender la evolución de las instituciones jurídicas y los valores que las sustentan. En este sentido, la literatura enriquece la formación jurídica, ofreciendo una visión más amplia y matizada de los dilemas legales y las realidades sociales con los que el derecho interactúa constantemente.
La integración del derecho y la literatura, al trabajar de manera conjunta con la palabra, el texto, la narración y la argumentación, resalta la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. Ambas disciplinas se enriquecen mutuamente, favoreciendo un desarrollo intelectual profundo que resulta indispensable tanto para los estudiantes como para los profesionales del derecho. La literatura, con su capacidad para explorar las complejidades del ser humano y de la sociedad, aporta una dimensión más rica y reflexiva al estudio del derecho, permitiendo comprender mejor los contextos en los que se aplican las normas jurídicas.
![]()
Por último, la lectura de literatura en la formación jurídica fortalece las competencias interpretativas y argumentativas, habilidades esenciales para la aplicación adecuada de la teoría del derecho. Esta capacidad de interpretar y argumentar con precisión no solo mejora la calidad de las decisiones legales, sino que también favorece una comunicación imparcial, condición fundamental para un diálogo válido y un consenso justo en el ámbito jurídico. De este modo, la intersección entre derecho y literatura no solo enriquece la práctica profesional, sino que también contribuye a una visión más humanista y equitativa del ejercicio del derecho.
Ivonne Maritza Jiménez Torres Doctoranda en Derecho. Universidad de Manizales. Manizales, Caldas. Colombia. Magister en Derecho Público, Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Abogada. Correo electrónico: ivonnemj@hotmail.com
Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.
Agudelo, C. A. (2018). El amor por el derecho. Dialéctica, retórica y dogmática jurídica sobre la enseñanza del Derecho. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. https://books.google.com.cu/books/about/El_amor_por_el_derecho.html?id=qTU0EQAA QBAJ&redir_esc=y
Bonorino, P. R. (2011). Sobre el uso de la literatura en la enseñanza del derecho. Revista Jurídica de Investigación E Innovación Educativa (REJIE Nueva Época, 73-90. https://doi.org/10.24310/REJIE.2011.v0i4.7860
Botero, A. (2009-II). El Quijote y el Derecho: Las relaciones entre la disciplina jurídica y la obra literaria. RJUAM (20), 37-65. https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/download/6031/6491/0
Caicedo, J. P. (2009). El imperio de la interpretación: aportes de la teoría literaria contemporánea y la interpretación del derecho como integridad de Ronald Dworkin. Universitas Estudiantes (6), 275-283. https://repository.javeriana.edu.co/items/6326d4d4-c339-4802-a860-cc042ba74f29
![]()
Caravelo, L. M. (1991). Una visión sobre la interdisciplinariedad y su construcción en los currículos profesionales. Cuadrante (Nueva Época), (5-6). https://ambiental.uaslp.mx/historico/docs/LMNC-AN-9108-InterdisCurric.pdf
Carreras, M. (1996). Derecho y Literatura. Persona y Derecho (34), 33-61. https://doi.org/10.15581/011.32527
Curto, J. C. (2022). El uso de la literatura como herramienta pedagógica en la enseñanza del derecho. Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, 20(38), 51-70. http://revistas.derecho.uba.ar/index.php/academia/article/view/368
Dorantes, F. J. (2016). Derecho y literatura. Una reflexión desde el lenguaje jurídico. Revista de la Facultad de Derecho de México, 66(266), 73-97.
https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2016.266.58999
Ferralli, C. (2007). La filosofía del derecho contemporánea. Los temas y desafíos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=923792
Fuentes-Contreras, Édgar Hernán, & Cárdenas Contreras, Luz Eliyer. (2023). Ficciones constitucionales. Elementos introductorios para el estudio de las ficciones jurídicas en las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Problema anuario de filosofía y teoría del derecho, (17), 251-278. Epub 24 de junio de 2024.https://doi.org/10.22201/iij.24487937e.2023.17.18216
Gadamer, H.-G. (1989). Destruktion y deconstrucción. Destruktion and deconstruction. Dialogue and Deconstruction, Destruktion and deconstruction. Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, 102-113.
https://books.google.com.cu/books/about/Dialogue_and_Deconstruction.html?id=cGF_u e2S9h8C&redir_esc=y
Gadamer, H.-G. (1998). Destruktion y deconstrucción. Cuaderno gris (3), 65-74.
Gadamer, H.-G. (2000). La dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos. Madrid: Ediciones https://filosevilla2012.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/gadamer-hans- georg-la-dialc3a9ctica-de-hegel-1971.pdf Cátedra.
![]()
García, J. A. (2003). Filosofía hermenéutica del Derecho. Azafea: revista de filosofía (5), 191-211. https://revistas.usal.es/dos/index.php/0213-3563/article/view/3775
García Jiménez, Leonarda. (2008). Aproximación epistemológica al concepto de ciencia: una propuesta básica a partir de Kuhn, Popper, Lakatos y Feyerabend. Andamios, 4(8), 185-202. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 00632008000100008&lng=es&tlng=es.
García, M., & Ceballos, M. A. (2019). La profesión jurídica en Colombia. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda. https://www.dejusticia.org/publication/la-profesion-juridica-en-colombia/
García, S. M. (2011). El Derecho como ciencia. Revista de investigación académica, 14(26), 13-38. https://www.redalyc.org/pdf/877/87717621002.pdf
Habermas, J. (2003). Teoría de la acción comunicativa. España: Taurus Humanidades. https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria- de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
Holmes, O. W. (2012). La senda del derecho. Marcial Pons. https://books.google.com.cu/books/about/La_senda_del_derecho.html?id=TVX_EAAAQ BAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
Kennedy, D. (2006). La crítica de los derechos en los Critical Legal Studies. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 47-90.
https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n7N1- Julio2006/071Juridica02.pdf
Kennedy, D. (2012). La enseñanza del derecho como forma de acción política. Siglo XXI Editores S.A. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100014
Lazo, P. (2011). Formación jurídica, competencias, y métodos de enseñanza: Premisas. Revista Ius et Praxis, 17(1), 249-261. https://www.redalyc.org/pdf/197/19719406011.pdf
Leiter, B. (2015). Realismo Jurídico Estadounidense. En J. L. Fabra & Á. Núñez (Eds.), Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho (Vol. 1, pp. 241-276). UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/10.pdf
![]()
López, E. L. (2011). Derecho y Argumentación. Ibáñez. https://books.google.com.cu/books/about/Derecho_y_Argumentaci%C3%B3n.html?id=eS WjDwAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
López, H. (2004). La semántica interpretativa analógica. Ronald Dworkin y la relación entre derecho y literatura. Ars Iuris (31), 337-360.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2656291
Molina, A. (2015). Estudios Críticos del Derecho. En J. L. Fabra, & Á. Núñez, Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, volumen 1 (págs. 435-458). UNAM. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=708849
Molina-Saldarriaga, C. A. (2012). La enseñanza clínica del derecho. Presupuestos metodológicos y teóricos para la inclusión de la interdisciplinariedad en la formación jurídica. Ratio Juris, 7(15), 81-104. https://www.redalyc.org/pdf/5857/585761338005.pdf
Nino, C. S. (2003). Introducción al Análisis del Derecho. Buenos Aires: Astrea. https://inecipcba.wordpress.com/wp- content/uploads/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-
_carlos_santiago_nino.pdf
Obando, K. d. (2022). La relación entre el Derecho y la Literatura: Entrevista a Jorge Luis Roggero. Iuris Dictio (29), 167-174. https://doi.org/10.18272/iu.v29i29.2703 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8548133
Ost, F. (2006). El reflejo del Derecho en la literatura. DOXA. Cuadernos De Filosofía Del Derecho, (29), 333–348. https://doi.org/10.14198/DOXA2006.29.17
Pérez, A. (2022). La constitución tiene quien le escriba. Buenos Aires: Ediar. https://www.praxisjuridica.com.ar/productos/la-constitucion-tiene-quien-la-escriba-autor- perez-velasco- andres/?srsltid=AfmBOoqi0Fc4iH8q61U3FXKMhUqD0vY4w_WhesZ8pw9Oqlkg2PjMtjuD
Picontó, T. (1992). Teoría general de la interpretación y hermenéutica jurídica: Betti y Gadamer. Anuario de Filosofía del Derecho, IX, 223-248.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/142224.pdf
![]()
Rodríguez, C. (1997). La Decisión Judicial. Bogotá: Siglo de los Hombres Editores. https://www.casadellibro.com/libro-la-decision-judicial-el-debate-hart- dworkin/9789586650045/823713?srsltid=AfmBOoqjS9m2pfUK02rNmqckOQFWUlCGjmyjF OqlAD4JHt5Rfm3j9sLp
Trindade, A. K., & Magalhães, R. (2009). Derecho y Literatura: acercamientos y perspectivas para repensar el derecho. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Lucas Gioja(4), 164-213.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4358035.pdf
Vega, L. (2015). Introducción a la teoría de la argumentación, problemas y perspectivas. Palestra. https://books.google.com.cu/books/about/Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_de_l a_argumen.html?id=36HNDwAAQBAJ&redir_esc=y
Vigo, R. L. (2006). La interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de derecho constitucional. Buenos Aires: Editorial Tirant lo Blanch. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/33293.pdf