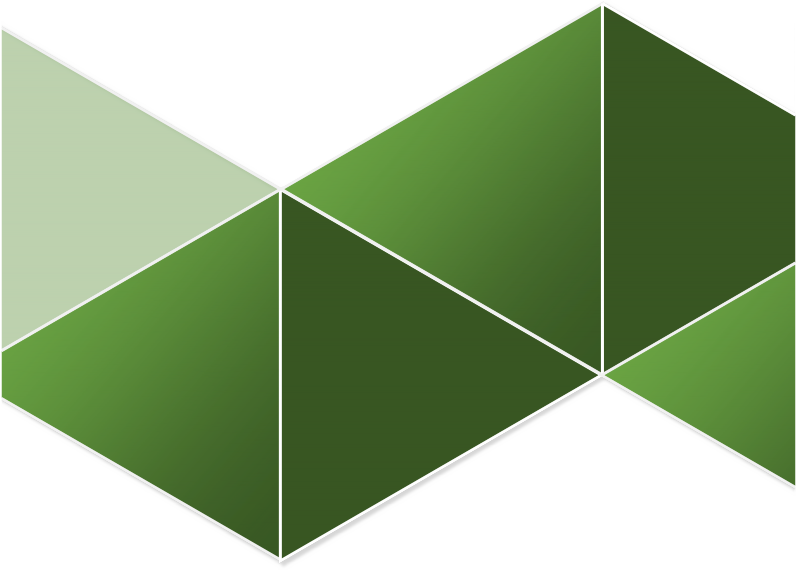
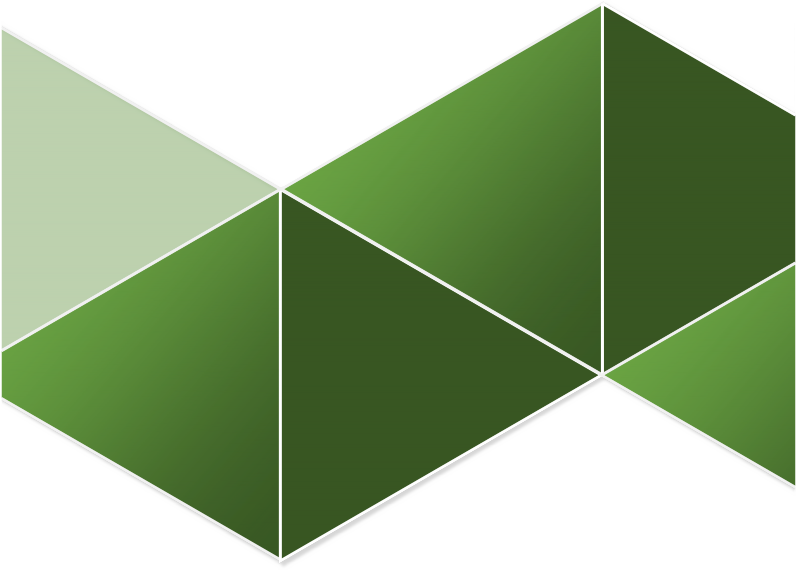
Revista Σοφία-SOPHIA

2025
![]()
Artículo de Reflexión
![]()
Adriana María Ruiz Gutiérrez 1*
1Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
![]()
Información del artículo Recibido: junio de 2024 Aceptado: septiembre de 2025 Publicado: octubre de 2025
Como citar:
Gutiérrez Ruiz, A M,, De la tradición a la experiencia: Hannah Arendt y los enigmas del presente en la formación sobre derechos humanos. (2025). Sophia, 21(1).
https://revistas.ugca.edu.co/ index.php/sophia/article/vi ew/1461
Sophia-Education Copyright 2025. Universidad La
Gran Colombia
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Attribution- ShareAlike 4.0 International
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
*Autor para la correspondencia: adriana.ruiz@upb.edu.co
![]()
ABSTRACT From the fall of the great paradigms arises the “shock of reality” (“astonishment” at “the indescribable horror, not the beauty, that marks contemporary experience). The action that produces war, terror and horror, in addition to other forms of dispossession of life, which, although it may seem senseless, demand their explanation, more or less plausible, through the revision of our own philosophical and political tradition. For this reason, we need to equip and prepare ourselves, conceptually and methodologically, to revise our concepts and meanings. Naturally, the assumption of this task demands an exercise of collective thought that refuses the old hostility of the philosopher and the jurist towards the concrete, resolutely facing the “enigmas of present experience”. It is no coincidence that Hannah Arendt (in addition to Weil, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse,
![]()
Neumann, Foucault) tear us away from the realm of abstraction, throwing us into the vicissitudes of reality. and its extreme situations. This article thus presents a call for new forms of reflection and political orientation on the present, and a proposal for thinking and practicing philosophy of human rights, particularly in contexts of violence and the disqualification of life.
![]()
![]()
“No necesitábamos el surgimiento del totalitarismo para darnos cuenta de que vivimos en un mundo patas arriba, donde ya no podemos orientarnos guiándonos por las reglas derivadas de lo que una vez fue el sentido común” (Arendt, 1995, p. 36).
El pensamiento de Hannah Arendt (1906-1975) contiene, desde la segunda mitad del siglo XX, las claves hermenéuticas (quizás más lúcidas) para “pensar el propio tiempo en conceptos”. Esto caracteriza la actividad filosófica contemporánea, en general, y la de los derechos humanos, en particular, que, a diferencia de los griegos seducidos por el asombro de la physis, piensan, ahora, debido al horror del que somos capaces (Lafer, 1994; Sánchez, 2021). En este sentido, Arendt enseña a dialogar con la tradición para elucidar y responder, sin vacilación, a los enigmas de nuestros “tiempos de oscuridad” (que también constituyeron su propia época). Ella, al igual que Edith Stein (1881-1942) y Simone Weil (1909-1943) (tres pensadoras en “tiempos sombríos”), se ocupó de comprender la experiencia concreta, convirtiéndose en una “espectadora comprometida”, que pensó, enseñó y escribió desde la realidad tal y como se le presentó (Courtine-Denamy, 1997, p. 19).
![]()
Ahora, ante el ocaso de las viejas verdades de la ilustración, que dejan tras de sí un montón de ruinas que se apilan hasta el cielo, mientras el ángel de la historia continúa con sus alas rotas (Benjamin, 1971, p. 82), la pensadora judeo-alemana nos conmina a superar lo obvio, introducir lo nuevo y dar cuenta de las categorías frente a los enigmas del presente (Campillo, 2002, p. 126; Ruiz, 2025). El pensamiento crítico arendtiano ofrece, así, herramientas conceptuales y metodológicas de enorme pertinencia para el estudio y el quehacer de los derechos humanos (que, a la manera de un testamento, entrega las posesiones del pasado para comprender los problemas del presente). En oposición a la filosofía analítica (hegemónica, hoy, en los estudios universitarios), que “ha sido hostil durante mucho tiempo a cualquier intento de definición «realista» del derecho” (La Torre, 2016, p. 17), Arendt exhorta a reconocer los problemas extremos de la experiencia para crear nuevos sentidos y significados sobre la realidad y sus situaciones de extrema violencia y desposesión (no como “esencias”, sino como “existencias”, contingentes, confusas y conflictivas).
En el ámbito de la filosofía política y moral, particularmente, Karl Jaspers (amigo y maestro de Arendt), afirmó que el derecho solo posee una significación mediata en el “orden de la existencia”, ya que sus decisiones (humanas, consientes y colectivas) solo se justifican en tanto afirmen la vida y aseguren la personalidad humana. De ahí que, además de normas generales, el estudio y la práctica de los derechos humanos se apoya en condiciones y decisiones existenciales, que, a diferencia de la filosofía jurídica como teoría general de derecho formal, objeta las meras abstracciones y las generalizaciones debido a la ineditud de ciertas situaciones extremas (Verdross, 1962, p. 351). Esto significa que determinados problemas límite del presente escapan, por su mismo carácter extraordinario, a cualquier subsunción lógica o enunciado apodíctico, desprovisto de toda contrastación empírica, demandando una comprensión audaz y creativa, a fin de establecer una respuesta correcta sobre nuestra actualidad saturada de extrema violencia y desposesión de la vida humana(insultos, acoso, ataques verbales, discriminación, crimines de odio, masacres, genocidios, campos de concentración).
Pensar los derechos humanos en “tiempos de oscuridad” (que no solo alude a la complejidad de los fenómenos de extremo terror, sino, también del ruido estridente derivado de la opinión y la confusión, del “lenguaje sin significado”, de la pérdida de contenido (Attali, 1995, p. 41) implica algo más que la mera erudición y el ensimismamiento filosófico. Porque el pensamiento, al igual que la música, que modula el tiempo, encadenando, variando y
![]()
proyectando sus ritmos, en virtud de la conservación del orden institucional o de la creación de líneas de fuga del orden, exige una composición en imágenes renovadas del mundo, capaces de disipar el caos semántico y pragmático actual. Hay que imaginar, pues, “formas teóricas radicalmente nuevas para hablar de nuevas realidades” (Attali, 1995, p. 12). Por esta razón, este artículo propone una forma complementaria para estudiar y hacer filosofía de los derechos humanos, a partir del pensamiento crítico arendtiano, desde un ejercicio crítico específico: “Laboratorio de enigmas del presente”, creado y desarrollado en el curso “Contractualismo y Derechos Humanos”, adscrito a la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, desde el año 2023.
El diseño y la ejecución del Laboratorio, entendido como una didáctica específica, a partir de la “deconstrucción” conceptual de la filosofía de los derechos humanos (que, en sentido heideggeriano, implica revisar el pasado de las categorías, advirtiendo sus puntos de inflexión en relación con la experiencia concreta, para reconstruir sus sentidos y orientaciones), se fundamentó, en general, en las herramientas conceptuales y metodológicas de Arendt. En términos teóricos, este ejercicio permitió estudiar la tradición de los derechos humanos desde categorías potencialmente universales y conflictivas (justicia, obediencia, pacto/contrato, Estado, sociedad civil), advirtiendo sus “enigmas” en relación con el tiempo presente. En términos metodológicos, se fundamentó en: 1) paradigma hermenéutico-crítico: este tipo de estudio se caracteriza, además de indagar, obtener datos y validar resultados, por suscitar transformaciones en los individuos y sus horizontes de representación, incidiendo en la creación de otros marcos teóricos y metodológicos para encarar la tradición con la actualidad; 2) investigación cualitativa: permite formular preguntas, a partir del análisis documental y empírico sobre determinados acontecimientos límites del presente, superando las meras subsunciones, las repeticiones conceptuales y los enunciados apodícticos; 3) metodología de investigación crítica: actualiza conceptos fundamentales de la tradición, perforando sus certezas y traduciendo correctamente la realidad.
El desarrollo del “Laboratorio de enigmas del presente” exigió, en concreto, el desarrollo de tres etapas: 1) definición categorial y caracterización de ciertos conceptos de la filosofía de los derechos humanos derivados de experiencias históricas y sociopolíticas concretas (justicia, obediencia, pacto/contrato, Estado, sociedad civil); 2) ejercicios de análisis y de socialización (seminarios y talleres sobre casos trágicos) para revisar y aplicar conceptos de la filosofía de los derechos humanos a ciertas realidades de extrema violencia (desplazamiento, secuestro, desaparición y reclutamiento forzosos); 3) selección, búsqueda y sistematización de literatura y de datos empíricos para contrastar la tradición con el caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Patrón de privaciones de la
![]()
libertad en el marco del control territorial. Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc”, con el propósito de crear nuevos nombres, definiciones y sentidos de orientación política sobre el asunto tratado.
Pérdida de la necesidad de comprensión y de discurso sobre lo concreto “Como Nietzsche observó en una ocasión, está en el dominio del «desarrollo de la
ciencia» «disolver lo "conocido" en algo nuevo; pero la ciencia desea precisamente lo opuesto y parte del instinto de reconducir lo desconocido a lo conocido»” (Arendt, 1995, p. 35). De este modo, la ciencia reduce lo inusual a lo habitual, subsumiendo los hechos, inéditos y específicos, a las corrientes interpretaciones académicas, que, en ocasiones propagan, acríticamente, los meros prejuicios. Basta advertir, dice Arendt, la identificación del dominio totalitario con la tiranía o con la dictadura de un partido y la reducción de sus causas histórico-políticas, económicas y psicológicas a elementales generalizaciones (1995, p. 35). El costo de esta satisfacción por la pura simplificación de lo extraordinario y lo concreto en tradicionales nociones y precedentes es la pérdida del sentido común, de los significados reales y de la búsqueda de sentido y de la necesidad de comprensión.
En efecto, la premura científica por incorporar lo nuevo en la premisa mayor, deduciendo sus causas y sus consecuencias, incluso en abierta contradicción con lo real, impide superar la interpretación preliminar sobre ciertas paradojas del presente. De este modo, se ha suplantado el sentido común por la lógica implacable que reduce lo ignorado y lo específico a lo evidente y lo habitual, rompiendo, así, el vínculo con la realidad y sus acontecimientos, límites (Arendt, 1995, p. 40). Esto genera un profundo extrañamiento del mundo, que es idéntico a la pérdida del sentido común, pues se capitula ante la búsqueda de nuevas categorías y definiciones distintas a las acostumbradas (incluso en las discusiones de más alto nivel académico). Sin lugar a dudas, “esta capacidad humana común y estrictamente interna, que funciona también con independencia del mundo y de la experiencia, sin ninguna ligazón con lo «dado», es incapaz de comprender nada y, abandonada a sí misma, es totalmente estéril” (Arendt, 1995, p. 40).
![]()
No hay duda de que el pensamiento y la comprensión son distintas a las operaciones lógicas de subsunción, que prescinden de toda diferencia, negando la complejidad de las nuevas experiencias. Y de nuevo los clichés y los enunciados apodícticos sobre lo real que arrinconan la auténtica de comprensión sobre lo real. Hoy, unos y otros han adquirido tal alcance en el lenguaje y debates científicos (y, también, cotidianos) que amenazan con destruir la facultad de discurso y de acción correcta sobre el presente. Efectivamente, el “sólido ámbito” de los hechos específicos y de los datos empíricos es sustituido por los lugares comunes, las expresiones formularias y las predicciones sin pruebas ciertas (Arendt, 1995, p. 40). El resultado es el desgaste del contenido de las palabras que, en cambio, se utilizan como armas para combatir. Porque, según Arendt, “las armas y la lucha pertenecen al dominio de la violencia y la violencia, a diferencia del poder, es muda; comienza allí donde acaba el discurso” (1995, p. 30).
Actualmente, incluso en las universidades, se ha habituado a los prejuicios y la obviedad de la interpretación basada en la mera subsunción, la suposición o la pura afectación sobre los hechos (rabia, indignación y frustración). Estos atajos, que impiden trascender las intuiciones preliminares, destruyen la actividad de comprender, al tiempo que introducen la violencia en la esfera pública (Paredes, 2018). Porque el resultado de la mera repetición sin comprensión, enseña Arendt, es el adoctrinamiento, que se sirve de la propaganda, la educación y el conocimiento científico. Estos, en lugar de examinar la realidad tal y como se presenta, añaden a los resultados una “evaluación no científica”, promoviendo, así, aquellos “elementos del pensamiento totalitario”, incluso en sociedades libres (Arendt, 1995, p. 31). En la esfera de los conceptos aislados de la realidad y de la representación exclusivamente preliminar, lógica y apodíctica “no hay nada bajo el sol”. De modo que, en el ámbito de la pura teoría, alejada de los hechos históricos y político-jurídicos concretos, desaparece toda interpretación y aplicación práctica (Arendt, 1995, p. 31).
Hoy, se ha perdido la capacidad para crear y comprender lo nuevo: aunque se aceptan sucesos y palabras emergentes, se utilizan sinónimos y definiciones repetidas, sin ninguna utilidad distinta al mero ensimismamiento y la repetición académica sin contenido. Concretamente, se reduce lo ignorado y lo particular a lo conocido y lo general, demostrando la incapacidad para admitir que algo extraordinario exige ser pensado por fuera de los marcos usuales de conocimiento. En lugar de nombrar nuevas fuerzas que orienten hacia condiciones inéditas y específicas, es como si “nos arrepintiéramos de nuestra osadía y nos consoláramos pensando que no puede ocurrir nada insólito” (Arendt, 1995, p. 34). De ahí la importancia de la auténtica comprensión (primera, continua, infinita)
![]()
que siempre vuelve sobre los conceptos y las precompresiones, que han antecedido y orientado la educación y la investigación estrictamente científica, para disolver lo conocido en algo nuevo.
En palabras de Arendt, la comprensión, contraria a la correcta información y al conocimiento científico, entraña una tarea continua y novedosa, con resultados invariablemente transitorios; “comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte” (1995, p. 30; Urabayen, 2015). Y puesto que el ejercicio de interpretación no es otro que el sentido que se origina y transmite a largo de la vida, para reconciliar con el mundo (que siempre resulta ajeno), este jamás concluye (Clua, 2019). Comprender es, en consecuencia, el “modo específicamente humano de vivir”, de existir en relación consigo y con otros, y de “sentirnos en armonía con el mundo”, que produce el terror y el horror de la desposesión de la vida en todas sus manifestaciones (Arendt, 1995, p. 34; Campillo, 2013, p. 64). De ahí la necesidad inaplazable por buscar nuevos sentidos que orienten en la definición y la acción correcta sobre las experiencias límite del presente, que quiebran, invariablemente, las más seguras verdades sobre lo real. En el encuentro con lo “nuevo” radica, pues, la tarea de la comprensión y, por supuesto, de la formación intelectual.
No obstante, la premura por entender el presente, “profunda y fundamentalmente humano”, también se han perdido los significados de los conceptos, que ya no responden a los fenómenos concretos y extraordinarios de este mundo común. A decir verdad, dice Arendt, el “problema con la sabiduría del pasado es que, por así decirlo, se desvanece en las manos tan pronto como se trata de aplicarla honestamente a las experiencias políticas centrales de nuestro tiempo” (Arendt, 1995, p. 31). En el caso de los totalitarismos (que “no han caído del cielo, sino que se han cristalizado a partir de elementos presentes en este mundo”), su originalidad no radica en su ingreso al mundo como una idea o un acontecimiento novedosos, sino en que sus acciones pulverizaron nuestros conceptos y criterios de juicio moral (Arendt, 1995, p. 32). Ya no se puede acudir ni repetir ciertos esquemas de comprensión, porque no responden a la complejidad de los acontecimientos de violencia extrema y demás formas de desposesión, que sorprenden y contradicen nuestra tradición.
Y, a pesar de los propios “tiempos sombríos”, que no aluden, únicamente, a las situaciones de violencia extraordinarias, sino, especialmente, a la pérdida de la necesidad de comprensión y de sentido común (Arendt, 1995, p. 122). Actualmente, bastan los estereotipos, clichés, frases hechas y repetidas, automatismos mentales, adhesiones a lo convencional,
![]()
códigos estandarizados de conducta, meras opiniones sobre el contexto, sin ninguna confirmación teórica ni empírica, y apenas contrastados en una página web, un hecho noticioso, una declaración demagógica, un contenido generado por influencers o un mensaje de WhatsApp para otorgarle absoluta certeza. Ciertamente, “cuando hay una saturación de información que distrae y obliga a decidir rápidamente, es más fácil aceptar ideas falsas, pero también que rinda a la espontaneidad mental como si fuera algo indiscutible” (Innerarity, 2022, p. 10). Esta credulidad, sin vacilación ni sospecha, hace desaparecer la urgencia de la interpretación y la búsqueda de nuevos sentidos sobre lo real.
Concretamente, ir más allá de lo que parece obvio es cada vez más ausente en los hábitos mentales, acríticos, apolillados, repetidos, y, en consecuencia, limitados para encarar la complejidad del presente. Definitivamente, la comprensión (que vuelve interminablemente sobre los juicios y los prejuicios) es algo distinto a la mera opinión, siempre infalible, porque esta jamás se pregunta, ni se contradice. Los preconceptos y las previsiones, que sustituyen hoy la actividad de la comprensión, nos otorgan plena evidencia y seguridad cognitiva y emocional, a pesar de los hechos nuevos y extraordinarios, que, la mayor de las veces, contradicen las interpretaciones preliminares. Ahora, la pérdida de los útiles conceptuales y de búsqueda de sentidos y significados reales resulta proporcional a nuestro extrañamiento del mundo. Claramente, los marcos estereotipados de representación sobre el contexto restringen las propias mentalidades (cada vez, menos audaces e imaginativas) ya incapaces de comprender los propios contextos saturados de violencia.
Por esta razón, se debe “luchar” por superar nuestras comprensiones preliminares, y, no solamente, por la supervivencia o la libertad: “Puesto que, si nos limitamos a conocer, pero sin comprender, aquello contra lo que nos batimos, conocemos y comprendemos todavía menos para qué nos estamos batiendo” (Arendt, 1995, p. 32). Pero los regímenes totales destruyeron algo más (incluyendo las formas de violencia actuales), que resulta ya inaprehensible en las viejas definiciones y las declaraciones modernas de derechos y de acción política. Indudablemente, ante determinados comportamientos y acontecimientos del presente (guerras y muertes violentas a gran escala, éxodos de amplios grupos catalogados como indeseables y peligrosos, transformación de numerosos seres humanos en instrumentos fungibles de la confrontación armada y el trabajo esclavo, desregulación financiera y tecnología artificial, sin control, entre otros) nuestros marcos de representación sobre lo real y sus múltiples formas de desposesión están en bancarrota (Campillo, 2013, p. 66).
![]()
Ruptura de la tradición y perplejidades del presente
“La falta de claridad y precisión conceptuales respecto a las experiencias y realidades del mundo ha sido el azote de la historia occidental desde que, en las postrimerías de la época de Pericles, los hombres de acción y los hombres de pensamiento se separaron, y el pensamiento comenzó a emanciparse de la realidad” (Arendt, 1998, p. 182). Por esta razón, los conceptos, que expresan y sintetizan las ideas sobre lo real, vacilan inseguros ante variadas experiencias de violencia extremas, espontáneas e incalculadas, arrojándolos contra sí mismos debido a su falta de entereza para guiar en el mundo. Con frecuencia, ciertas nociones resultan ya ineficaces para producir sentidos y significados que nos orienten respecto a las perplejidades del presente, sin extraviarnos en su confusión. Por lo tanto, los sentimientos de pérdida y de vacuidad no deben resultar ajenos, ya que los seres humanos se han quedado con “las manos vacías”, sin “útiles conceptuales” para entender la realidad (Birulés, 2007, p. 16).
Concretamente, y, además de la pérdida del sentido común, de los significados reales y de la necesidad de comprensión y de nuevos sentidos, los paradigmas del pensamiento filosófico y jurídico-político han demostrado, durante las últimas décadas, sus déficits para representar lo real, debido a su pérdida de contenido. Basta abrir los conceptos para advertir su desnudez ante lo real y sus situaciones límites de desposesión de la vida. En este sentido, resulta clara la discontinuidad y la ruptura entre la tradición (tradere, que, etimológicamente, significa “entrega”) y la experiencia presente, cuyos problemas sorprenden y contradicen nuestras ideas, desmoronando nuestras viejas verdades. Este desconcierto por la interrupción entre el pensamiento y la realidad, que constituye una ruptura entre el pasado y el porvenir, ya que ningún testamento servirá para responder exactamente a las incertidumbres del futuro (Arendt, 1995, p. 11; Torregroza, 2009), traza la obra de Arendt.
Ahora, las nuevas posibilidades de interpretación “sólo surgirán si ya no existen ni son válidas las respuestas formuladas por la tradición” (Arendt, 1996, p. 21). Ahora, si es cierto, dice Arendt, que enfrentan a un contexto saturado de violencia y de descualificación de la vida pública que ha quebrado las categorías de comprensión y de juicio, “¿la tarea de la comprensión ha devenido, entonces, algo sin esperanza? ¿Cómo se puede medir la longitud si no dispone de un patrón? ¿Cómo se pueden contar sin la noción de los números?” Pero quizás es también absurdo pensar que pueda ocurrir algo que escape a nuestras categorías”
![]()
(Arendt, 1995, p. 36). De manera que el pensamiento, que, desde el período griego, se llama tradición, se ha debilitado, y, aparentemente, no están preparados, ni equipados para formular, hoy, las preguntas ni resolver los enigmas del presente (del griego “aenigma” que significa “acontecimiento, palabra o comportamiento oscuro o equívoco”) (Arendt, 1996).
Resumidamente: el hilo de la tradición, en general, y la jurídica, en específico, se ha roto, descubriendo la distancia entre el ayer y el porvenir, así como la urgencia por preguntar y responder sobre las bases de la experiencia presente. Esta es, en esencia, la tarea de la formación y el quehacer de cualquier disciplina social y humanística que se ocupe de los derechos humanos.
En términos amplios, tratándose de la filosofía jurídico-política, no hay duda de la ruptura moderna del iusnaturalismo, el positivismo y las teorías de la justicia (en sus distintas vertientes) y sus conceptos de razón natural, autoridad, derechos innatos, Estado-Leviatán, violencia legal, libertad de opinión, soberanía, imperio de la ley, legitimidad, constitución, democracia, cuando se los intenta aplicar a “enigmas inmediatos”, con los que nos enfrentamos a diario, “ con la esperanza de clarificar las salidas y ganar cierta seguridad al enfrentar problemas específicos”, se chocan y se contradicen (Arendt, 1996, p. 20; Lafer, 1994). Ciertas situaciones del presente escapan ya al principio metafísico de la justicia inmutable, universal, alcanzable a través de la intuición, la revelación y la razón (iusnaturalismo clásico-cristiano: Aristóteles, Hipona, Aquino); a la unívoca voluntad de la autoridad soberana (iusnaturalismo racionalista: Hobbes, Pascal, Spinoza); a la lógica formal, segura y previsible de la razón pura o apriorística que brinda plenitud, jerarquía y entereza al ordenamiento (formalismo jurídico: Romano, Kelsen, Hart); a la legitimidad de los procedimientos que impide el decisionismo irracionalista (teorías de la justicia: Perelman, Weber, Bobbio, Luhmann).
En efecto, los paradigmas jurídico-políticos, que, en modo alguno, otorgan respuestas definitivas, reaccionaron ante los apremios, las necesidades y las esperanzas del futuro, oponiéndose a la voluntad tiránica, al dogmatismo religioso, al absolutismo político, al decisionismo irracionalista, mediante la secularización, la razón, la codificación, la historización, la autonomía de la acción, la afirmación de lo universal sobre lo particular, confiando en el hombre, su racionalidad y su técnica. Sin embargo, ciertas ideas desembocaron en tiranías, absolutismos racionalistas y totalitarismos, que no se entienden, únicamente, como tragedias humanas, sino como profundas crisis metafísicas y científicas (Forti, 2008, p. 120). Las cuestiones más apremiantes ya no son deducibles, pues, por los principios trascendentales y el método de la subsunción lógica e ideológica. De manera que somos
![]()
testigos, así, “de la insolvencia de la imaginación y de la bancarrota de la comprensión” (Birulés, 2007, p. 17).
En términos concretos, tratándose de la filosofía de los derechos humanos, la persona humana, que se constituyó, en virtud de la tradición jurídica y teológica en el fundamento último del orden legal y político, se nulifica debido a la extrema violencia y sus formas actuales de desposesión. La tradición, gracias a la noción dignidad humana y a la interacción limitada entre gobernantes y gobernados, ha tenido la intención y la función de proteger a los hombres contra el abuso, el terror, la violencia, el sometimiento jurídico. ¿O, acaso, para que resulta útil el discurso de los derechos humanos, sino es para proteger a los hombres contra el horror de la violencia? (Birmingham, 2017, p. 19). Sin embargo, pregunta Arendt, durante el totalitarismo (y, hoy, en las democracias post-totalitarias sacudidas por las ideologías y las prácticas radicales), ¿cómo entender variadas formas de desposesión violenta que rompen de forma tan flagrante con la ilustración que marchó hacia la esperanza de la paz y la garantía de los derechos de primera (liberal) y de segunda generación (socialista)?
Resulta evidente que la violencia totalitaria es aún hoy un enigma a descifrar. Tal acontecimiento no es resultado de causas, patrones y categorías de pensamientos anteriores; se resiste, así, a una evaluación retrospectiva de su racionalidad. De este modo, el totalitarismo, como “idea límite” rompe con la tradición moderna, demandando, tal como lo hace Arendt, otros sentidos y caminos de orientación política. Del mismo modo, ocurre en la actualidad con los distintos discursos y manifestaciones de violencia extrema (acoso, insultos, discriminación, crímenes de odio, masacres, genocidios) que exigen una interpretación inédita de sus causas, sus efectos y sus soluciones (como si nadie lo hubiese pensado jamás). Claramente, la exigencia de estudiar y de hacer filosofía de los derechos humanos se impone por la fuerza de las situaciones límite, que exigen un pensar capaz de romper los automatismos y abrir el camino a lo nuevo (Lafer, 1991).
Ahora, los sujetos se han quedado sin útiles conceptuales para comprender la actualidad de desposesión. De este modo, dice Arendt, “sin testamento o, para sortear la metáfora, sin tradición —que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor—, parece que no existe continuidad voluntaria en el tiempo” (1996, p. 11). En oposición al ciclo biológico, lineal y progresivo, desde el nacimiento hasta la muerte, el pensamiento pone en juego la novedad de la vida, la inversión “mundo de
![]()
la realidad” (Arendt, 1996, p. 9). Específicamente, la auténtica comprensión, que se origina en la hendedura del tiempo (ayer y futuro), iluminando la pérdida de nuestra herencia y de sus posesiones (según Arendt, las “perlas” del pasado), obliga hoy a encontrar, sin solución de continuidad, nuevos caminos de sentido respecto a la opacidad del presente.
Someterse a lo contrario, esto es, a la ruptura entre el pensamiento y la realidad, transforma nuestra tarea en “algo sin significado”, conduciéndonos a repetir “viejas verdades, despojadas de toda relevancia concreta” (Arendt, 1996, p. 12). Naturalmente, el ayer (que nunca muere) envuelve el porvenir, otorgando realidad a la vida humana concreta. En palabras de Arendt, “este pasado, que remite siempre al origen, no lleva hacia atrás, sino que impulsa hacia adelante y, en contra de lo que se podría esperar, es el futuro el que nos lleva hacia el pasado” (1996, p. 12). Siempre que se ocupa el intervalo entre uno y otro tiempo, la grieta entre las dos fuerzas, que se enlazan bajo una sucesión ininterrumpida, no continua, ni pacífica. Ahora, este espacio intemporal (distinto a un dato histórico, si no a la región misma del espíritu) debe descubrirse y pavimentarse, con esfuerzo, por cada generación, cada nuevo ser humano, que, al nacer, se inserta, al pasado y al futuro infinitos (Arendt, 1996, p. 18).
De ahí la potencia del pensamiento, el recuerdo y la premonición que recorren “esa pequeña senda sin tiempo”, la brecha dentro del corazón del tiempo, evitando la ruina histórica y biográfica (Arendt, 1996, p. 19). Sin embargo, Arendt advierte que “el problema consiste en que, al parecer, los individuos ya no están equipados ni preparados para esta actividad de pensar, de establecer en la brecha entre el pasado y el futuro” (Arendt, 1996, p. 19; Leal-Granobles, 2022). En principio, la tradición, que constituyó el hilo entre el pasado y las generaciones posteriores, constituidas históricamente por los conceptos filosóficos y jurídico-políticos romanos, se rompió. En concreto, después de la modernidad, esa grieta sin tiempo, entre el ayer y el porvenir, se reservó solo para la actividad del pensamiento (y, hoy, ni siquiera para la misma), restringiéndose a la experiencia de unos pocos intelectuales, mientras se convertía en la perplejidad de la mayoría. El resultado es la privación de las posesiones del pasado al futuro, que ya no puede sortear sus dudas y sus perplejidades, consumada por el olvido, la inercia espiritual y la falta de sospecha intelectual frente al presente.
![]()
Emergencia de los enigmas y los ejercicios de pensamiento
Pensar el propio tiempo en conceptos significa, por lo tanto, elucidar y responder a los enigmas de la experiencia (como lo impensable ha sido concebido y posible). En este sentido, Arendt exhorta (y también, reconviene, a la manera socrática) a pensar y sentir los sobresaltos del mundo, sus situaciones límite y sus incertidumbres para estudiar y hacer filosofía de los derechos humanos, resignificando sus categorías frente a la realidad (Di Pego, 2010). En palabras de Neus Campillo, la experiencia del totalitarismo y la del filosofar condujeron a la pensadora judeo-alemana a señalar “que la constatación de las terribles verdades que acechan a los hombres no tiene que hacernos renunciar a la posibilidad de una cultura crítica desde la ciudadanía y la responsabilidad” (2013, p. 19). Esta postura, tan honesta como garante del presente, conmina a comprender de otro modo la filosofía de los derechos humanos en relación con los acontecimientos actuales de desposesión de la vida humana.
Una actividad de pensamiento novedoso, y, también, “una filosofía de la humanidad como alternativa a la fabricación de la humanidad” (Campillo; 2013, p. 17; Orrico, 1997). En palabras de Campillo, esta búsqueda encierra, en pocas palabras, el esfuerzo de Arendt, quien procuró encontrar, en el pensamiento crítico (y la formación y el quehacer filosófico), los antídotos frente a la violencia extrema de su propio tiempo. El totalitarismo (además de acontecimiento político) representó una idea límite (entre muchas otras) que puso entre las cuerdas al pensamiento, en general, y al de los derechos humanos, en particular, que todavía intentan reponerse de las fracturas (2013, p. 17). La novedad del fenómeno quebró, en efecto, las categorías conocidas y los criterios de juicio, aplicados con seguridad y regularidad, evidenciando la ignorancia teórica y práctica sobre la filosofía de la humanidad; algo fuera de lo ordinario había ocurrido, tan inédito como decisivo para todos, y no existía un principio, una palabra y, ni siquiera, una voluntad que pudiera admitirlo (Arendt, 1995, p. 33).
Por esta razón, Arendt es enfática en acusar la indiferencia ante lo nuevo, que subsumimos en la comodidad de lo familiar, incluso en evidente contradicción con lo real, proponiéndonos la actividad de la crítica. Por cierto, dice: “Intento no adoctrinar, sino suscitar o despertar entre mis estudiantes. No me resulta difícil imaginar que alguno de ellos será republicano y que otro se convertirá en liberal. La cuestión es cómo actuarán cuando la suerte esté echada”. Y, seguidamente, agrega: “Yo examino mis presupuestos, pienso críticamente, y no permito evadirme repitiendo los clichés. Diría que cualquier sociedad que haya perdido
![]()
el respeto por esto, no está en muy buen estado” (1995, p. 145; Fuster, 2016). Pensar, “sin barandillas”, representa, así, un antídoto frente a las situaciones extremas (que, según Arendt, “son la consecuencia concreta de la falta de pensamiento”), que, a menudo, pone en jaque nuestros más seguros regímenes de verdad (1995, p. 145; Ruiz, 2025).
El enfrentamiento con la formación intelectual resulta tan urgente como congruente para encarar los enigmas de la experiencia presente, que, incluso, producen auténticos shocks existenciales (rupturas irreversibles entre nuestro mundo presunto y el real). Después de los totalitarismos del siglo anterior, no resulta fortuito, que los pensadores judíos, especialmente Hannah Arendt, arrancados de la mera abstracción y arrojados a las contingencias de la historia, iniciaran la deconstrucción de la tradición, que incluía su propio legado filosófico. Así, “toda una generación de filósofos sufre un auténtico trauma, al que responde no sólo ni siempre con la acción, sino a menudo con una especie de revolución metafísica” (Forti, 2008, p. 121). Acaso, pregunta Arendt: “¿Cuál es el objeto de nuestro pensar?”, sino “¡la experiencia! ¡Nada más! Y si perdemos el suelo de la experiencia entonces nos encontramos con todo tipo de teorías” (1995, p. 145).
De este modo, la actividad de la crítica, distinta a la mera erudición y la abstracción (ajenos a la experiencia), representa un esfuerzo por resolver los enigmas extremos a los que enfrentan (Arendt, 1995, p. 145). Los problemas límite de la existencia constituyen, así, el hilo de Ariadna que impide perdernos en el ámbito de la mera especulación, guiando a través de nuevos sentidos y conclusiones sobre lo real concreto. En el caso de Arendt, el nazismo y el estalinismo iluminaron, además de la ruina de las categorías y los criterios de juicio del pasado, que ofrecían débiles respuestas para captar el triunfo de la técnica, la destrucción total de las leyes y de los valores de la tradición y el exterminio de amplias poblaciones, su urgencia por aceptar la realidad tal cual era, y nada más (Forti, 2008, pp. 121-122). Ahora, en palabras de la pensadora judeo-alemana, “entender el totalitarismo no significa perdonar nada, sino reconciliarnos con un mundo en que cosas como éstas son simplemente posibles” (Arendt, 1995: 30). Análogamente, las propias contingencias nos exigen su aceptación, que no implican resignación ni fatalismo, para encontrar nuevos sentidos y significados sobre el presente.
En este sentido, la formación intelectual y el quehacer político en derechos humanos, desde la crítica, especialmente arendtiana, contiene algo más que escribir, enseñar y luchar, ya que implica hacer frente a los enigmas de la experiencia presente; “pensar es también actuar” sobre cuestiones existenciales (Arendt, 1995, p. 145). Que el pensamiento sea el reverso de la acción significa reconocer lo que ha ocurrido y aceptar lo que ocurre, para introducir algo nuevo. Esta mediación, que, en modo
![]()
alguno, implica exonerar o justificar los hechos y los efectos de la desposesión violenta de la vida, exige “dar cuenta” de nuestras categorías y criterios de juicio político y jurídico, así como ofrecer respuestas plausibles a los problemas extremos de nuestro propio contexto. De este modo, nos urge ir más allá de lo que parece obvio (tanto de las ciencias como de las costumbres) para reconciliar con la realidad y construir una cultura crítica responsable (Campillo, 2013, p. 66).
Particularmente, tratándose de la tradición de los derechos humanos, resulta evidente la crisis de nuestras categorías para entender y responder a los enigmas de nuestra experiencia presente. Después del nazismo y el comunismo, la ruptura de la tradición resulta tan visible como extraordinaria, puesto que ya no existen herramientas teóricas para encarar los problemas extremos (incluso, para desentrañar las preguntas que debemos plantear) relativos, especialmente, a la descualificación violenta de la vida humana, que perpetramos y padecemos (Catalán, 2014). Evidentemente, numerosas circunstancias de violencia y demás formas de desposesión (y no solo el nazismo y el estalinismo) ya no pueden ser definidas en virtud de las viejas categorías del pensamiento jurídico y político, y tampoco pueden ser juzgadas mediante los habituales criterios morales, ni castigados dentro de los marcos tradicionales (Lafer, 1991, p. 92).
El totalitarismo es un ejemplo claro de enigma a descifrar, pues se resiste a cualquier revisión retrospectiva de su sentido y significado, a partir de categorías conocidas y criterios de juicio tradicionales. Así, encarar la ruptura y encontrar nuevos caminos de comprensión, que nos permitan responder a las circunstancias límites de la experiencia, engloba, así, el propósito del pensamiento crítico de Arendt (Martínez, 2011; Honkasalo, 2009), y el nuestro, también. La reducción del derecho a la ley (propia de la identificación entre justicia y legalidad, que resultó de la erosión definitiva, durante el siglo XX, del paradigma del derecho natural) llevó, entre otras razones, a la dominación total operada por las leyes de Hitler y de Stalin, revestidas de terror (Lafer, 1991). Los “horrores de la legalidad totalitaria”, que escapan a la lógica de lo razonable, constituyen, pues, una ruptura indiscutible de la filosofía de los derechos humanos, que se debe aceptar y, al mismo tiempo, encarar intelectualmente.
Efectivamente, el fenómeno totalitario constituye la ruptura de nuestra tradición (así como otros acontecimientos de dominación y de desposesión al interior de las propias democracias saturadas de discursos y de prácticas de violencia extrema), sus conceptos y sus
![]()
metodologías, revelando, ya, las grietas de la teoría formal del derecho (crisis de la legalidad), el antiformalismo (crisis de la sociología del derecho y el realismo jurídico) y la deontología (crisis de la legitimidad y la justicia) para encarar la realidad nazista y estalinista, sin precedentes en la tradición jurídico-político. Bajo este contexto, sin lugar a dudas, pierden sentido y significado definitivos:
El kelseniano principio dinámico del ordenamiento jurídico; las normas de reconocimiento de Hart; la validez como una categoría de utilidad práctica, por medio del cual el pensamiento jurídico selecciona sus propios datos a partir del punto de vista interno al sistema jurídico; la definición del derecho como ordenamiento y los problemas de ahí derivados que llevan a los supuestos de coherencia, jerarquía y entereza del sistema jurídico. […] Este repertorio de categorías busca responder a problemas que no son los que caracterizan al Estado y el derecho en el totalitarismo. Por eso, no ayudan a pensar el significado del totalitarismo y, en consecuencia, no llevan a su conocimiento, una vez que no permiten discernir ni siquiera la clase de preguntas que es preciso formular (Lafer, 1991, p. 114-115).
No hay duda de que las situaciones límite del presente condicionan la fuerza del pensar. En este sentido, análogamente a Arendt, Karl Popper advierte que “las ciencias sociales se ven acompañadas por el éxito o por el fracaso, son interesantes o triviales, fructíferas o infructíferas, y están en idéntica relación con la importancia o el interés de los problemas que entran en juego” (1972,
p. 103). El pensamiento jurídico vivo depende, pues, de su entereza y su capacidad para responder a los enigmas de la experiencia, que condicionan su mayor o menor creatividad, exactitud y honestidad intelectual. Los ejercicios de pensamiento crítico (que implican siempre la perforación de nuestros esquemas de representación conceptuales, incluso de los más seguros), a la manera de la kátharsis griega, conducen a un efecto liberador sobre el juicio (examinar lo particular sin subsumirlo a la premisa mayor, que puede ser enseñada y aprendida acríticamente). El pensamiento vivo, al igual que la acción, rompe, concretamente, los clichés, los automatismos mentales, la mera subsunción lógica de lo nuevo en viejas premisas, abriendo paso a la novedad de las interpretaciones sobre el contexto.
Arendt conmina, así, a encarar de nuevo lo extraordinario de la realidad, que exige nuevas formas de comprensión y de orientación política debido a la ruptura de nuestra tradición. Los paradigmas de pensamiento filosófico y teológico ya no ayudan a discernir, en el contexto de las situaciones de extrema violencia y desposesión, ni siquiera el tipo de preguntas se deben formular. De ahí la enorme originalidad y utilidad del pensamiento de Arendt, que más allá de buscar viejas
![]()
formas de razonabilidad, declara la disolución y la pérdida de la tradición, así como la urgencia por encontrar nuevas comprensiones y orientaciones sobre el presente.
A modo de ilustración, basta leer la realidad colombiana para advertir la deflación definitiva de ciertos conceptos de la filosofía de los derechos humanos (hombre, dignidad, vida sagrada), y, en consecuencia, atendiendo a la exhortación arendtiana, la necesidad de encontrar nuevos sentido y significados coherentes con el contexto de extrema violencia. Según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés) (2022), entre 1985 y 2018, más de 800.000 personas fueron asesinadas (por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes estatales); 210.000, desaparecidas; 80.000, secuestradas; 30.000, reclutadas forzosamente. Durante 1985 y 2018, se registraron, asimismo,
4.237 masacres, que cobraron la vida de 24.600 personas; y, entre 2002 y 2008, se perpetraron
6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Desde la firma del Acuerdo de Paz (suscrito, oficialmente, el 26 de septiembre de 2016) al 2022, han sido asesinadas 1.327 personas que ejercían el liderazgo social o la defensa de derechos humanos.
Esta trágica realidad, que supera los relatos de la dramaturgia griega, derivada del conflicto armado y la violación de los derechos humanos (asesinatos, reclutamiento forzada, explotación sexual, desplazamiento y desaparición, secuestro, masacre, entre otros), sumada al llamado arendtiano de admitir la ruptura de las nociones filosóficas, en general, y, las de los derechos humanos, en particular, para buscar nuevas categorías y definiciones sobre la existencia saturada de desposesión, sirvió de fundamentación teórica y práctica de la propuesta de innovación docente: “Laboratorio enigmas del presente: reparación, reclutamiento y reintegración”, implementado al interior del curso “Contractualismo y Derechos Humanos”. Esta asignatura, propia de la filosofía de los derechos humanos, revisó, entre otros enigmas, el caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Patrón de privaciones de la libertad en el marco del control territorial”, atendiendo a la “súplica” (similar a la de Príamo, Antígona y las siete Suplicantes) de Vladimiro Bayona Camacho, para que le devolvieran el cadáver de su hijo, Alexander Bayona, quien fue secuestrado y desaparecido por las Farc, el 28 de mayo de 2000.
![]()
Después de 11 millones 741.000 minutos de espera por una respuesta, Pablo Catatumbo, excomandante de la Columna Móvil Alirio Torres de las Farc, negó conocer el paradero del cuerpo insepulto, impidiendo, así, las honras fúnebres de Alexander Bayona, cuyos restos, probablemente, jamás serán encontrados. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a febrero de 2023, los desaparecidos por el conflicto armado son 104.602 personas (Infobae, 2023). Estas circunstancias límites, que no pueden ser calladas, a pesar de su indeterminación categorial, obligan a aceptar la crisis de la filosofía de los derechos humanos, que, al igual que la crítica y la literatura, después de Auschwitz, participa de la angustia contemporánea (Lafer, 1991: 99). En Colombia, la discrepancia entre los derechos humanos y el fenómeno de la desaparición forzada resulta tan indiscutible como extraordinaria, ya que se han quedado sin útiles conceptuales para encarar la realidad saturada de violencia.
En el mismo sentido, respondieron los estudiantes a la pregunta: ¿cómo influyó la herramienta “enigmas del presente”, de Hannah Arendt, para su estudio y su quehacer de la filosofía de los derechos humanos, desarrollada durante el curso “Contractualismo y Derechos Humanos?”.
“Irrumpió de manera problematizadora, al estilo de la mayéutica de Sócrates, pero de una manera más profunda al extrapolar preguntas acerca de mi propia existencia con la supervivencia de colectivos humanos regidos por condiciones desiguales, con vínculos diferentes o simplemente inexistentes con el mismo Estado que me rige, lo cual deriva en escenarios tan fatídicos como las tragedias griegas en que la impotencia del espectador apenas se ve amparada por una tradición en mora de repensar de manera más aguda, acorde a los tiempos sobrevinientes. (Federico Duarte Garces, periodista y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2023)”.
“Empaparse de la realidad es un golpe muy fuerte, porque se empieza a ver con otros ojos el día a día del país, a no normalizar lo violento, los antivalores sociales, con el fin de empezar a reprocharlo y procurar superarlo para mejorar como sociedad. Falta mucha empatía con el otro, pero no es por falta de humanidad, sino por falta de conocimiento real, palpable y apreciable, susceptible de debatir y expresarse desde diferentes posturas, pues uno solo no dimensiona la totalidad de los males sucedidos. Soy un ser sensible y estaba ciego por la venda que tenía, ahora veo todo diferente (Tomás Miguel Mejía Patiño, abogado y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2023)”.
![]()
“Influyó de manera significativa en mi estudio al proporcionarme un marco conceptual y una perspectiva crítica que enriquecieron mi comprensión de este campo. En particular, esta herramienta me llevó a considerar los derechos humanos como realidades que se construyen y se defienden. La influencia de esta herramienta también se reflejó en mi atención a los problemas y desafíos concretos que enfrentan los derechos humanos en la práctica, como la burocratización de la política y la violencia estatal. La crítica de Arendt a estos aspectos me motivó a examinar más de cerca cómo se aplican los derechos humanos en el mundo real y cómo se pueden abordar estas amenazas de manera efectiva. Además, me impulsó a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la protección de los derechos humanos, lo que influyó en mi perspectiva sobre la importancia de asumir un papel activo en la promoción y defensa de estos derechos en mi entorno político y social. (Luisa María Echavarría Tabares, politóloga y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2023)”.
“La herramienta “enigmas del presente” fue el pilar de conocimiento durante todo el tiempo del curso. Me gustaría realizar una analogía de la herramienta con relación a las sensaciones que tuve la aplicación del curso y, para ello, tomaré el mito de la caverna, donde me veo a mí mismo como el sujeto que sale de la caverna, el cual esta cegado por la luz del sol, al cual, gradualmente, se acostumbra. El reflexionar y llegar a un límite nos lleva a entender que el conocimiento adquirido a la fecha no es más que simplemente ilusiones en comparación con la verdadera realidad. Espero que, a diferencia del mito de la caverna, mi vos no se acalle y, a diferencia de las personas de la caverna, este mensaje pueda llegar. Es importante aprovechar todos los espacios, tanto el de docente como el de la institucionalidad, para llevar el mensaje de no normalizar el horror y las atrocidades, y que este mensaje sea entiendo por el mundo exterior, y en realidad, se implementen ejercicios reales de pensamiento. (Mateo Zuleta Vallejo, abogado y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2023)”.
“El laboratorio significa la oportunidad de acercarse a las realidades de nuestro contexto, desde los temas analizados en clase. Sin embargo, permite hacerlo de otra forma, que permite el análisis de las razones coyunturales de las causas de los problemas analizados. Es fundamental haberse encontrado con las posturas de los diferentes actores de las situaciones analizadas, escuchar las palabras, revisar los conceptos, los momentos históricos y si se quiere las circunstancias en que cada hecho se presentó. Leer y escuchar de las propias palabras de los
![]()
protagonistas, ha sido fundamental para obtener una mejor comprensión de los temas propuestos”.
“La mayor influencia del laboratorio fue desarrollar otros puntos desde los cuales estructurar un pensamiento crítico, partiendo de los problemas propuestos en el curso. Además de revisar los textos, los videos y las fuentes de apoyo adicionales, permitió expandir el campo de comprensión, incluso desde los antecedentes históricos, lo social y lo político. Los temas revisados en clase, son temas de análisis frecuente y están presenten en los medios, sin embargo, esta metodología ha permitido romper algunos paradigmas provenientes de los sesgos que se pueden presentar desde las diferentes fuentes de información más tradicionales (María Vanegas Vanegas, abogada y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2024)”.
“Es una experiencia académica muy enriquecedora que nos dirige a profundizar en conceptos y realidades concretas (Óscar Arboleda Cardona, filósofo y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2024)”.
“El laboratorio implementado durante el curso representa un espacio práctico donde pudimos aplicar los conceptos teóricos aprendidos compartirlos con el colectivo y escuchar de ellos en sus análisis en los que existían puntos en común y a la vez diferentes, lo que enriquecía más el debate. Fue una oportunidad para experimentar, analizar y reflexionar sobre temas clave del curso y del contexto colombiano, permitiendo una comprensión más profunda y concreta del contenido. Este método, a mi criterio, nos permite desarrollar con mayor facilidad los temas y, además, nos motiva y sensibiliza más con ellos. Los laboratorios proporcionan una forma activa de aprendizaje, donde se pueden aplicar a ejemplos reales y algunos ya conocidos los conceptos teóricos. Esto facilita una mejor comprensión y retención de la información, además de fomentar habilidades prácticas que son difíciles de desarrollar solo con la teoría (Yanelki Rodríguez Gómez, periodista y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2024)”.
“Para mí el laboratorio, más allá de una simple evaluación, me permitió reflexionar sobre lo visto en clase, pero también sobre la situación del país. Influyó de forma bastante positiva, porque me permitió ver como lo aprendido en clase no se quedaba en teoría, o solo en un recuento histórico del contractualismo, sino de la importancia de conservar estos saberes, para
![]()
entender como la situación actual del país ya se podía ver desde épocas antiguas. Ver como Hobbes ya mostraba enfermedades del Estado actual, o como los griegos tenían tanto miedo a la perversión del carácter; carácter que podemos ver en la actualidad totalmente degradado (Juan Martín Betancur Quintero, abogado y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2024)”.Análogamente a Arendt, Kuhn (2007) señala la presencia de un conjunto de problemas filosóficos y científicos que desafían las comprensiones tradicionales, lo que pone a prueba la sensibilidad, creatividad y honradez para enfrentarlos. Este tipo de “defraudaciones” cognitivas y afectivas, que reciben el nombre de “enigmas” (del griego “aenigma” que significa “acontecimiento, palabra o comportamiento oscuro o equívoco”), constituyen, actualmente, el objeto del pensamiento crítico, así como de la formación intelectual. De ahí la necesidad inaplazable de recordar las preguntas, las categorías y las respuestas de la tradición filosófica y jurídico-política respecto a los derechos humanos, que implican algo más que una mera cuestión lógico-gramatical. En la actualidad, las distinciones terminológicas no puedan obviarse, pues contienen toda una perspectiva histórica y social (Arendt, 1998; Birulés, 2007), sin la cual continuaremos ciegos ante las rupturas de ciertos conceptos del derecho, incapaces ya de reducir lo conocido a lo nuevo, lo preliminar a la auténtica comprensión.
“Conocer las normas sin pensar sobre ellas puede ser una actitud de buen sentido en la enseñanza y la práctica del derecho, pero puede igualmente generar consecuencias peligrosas” (Lafer, 1991, p. 103). De ahí la urgencia por suscitar la duda y la revisión crítica de la filosofía de los derechos humanos, que estimula a buscar y encontrar nuevas respuestas a los enigmas extremos del presente; no hay pensamiento jurídico sin problemas reales. En oposición al ejercicio del pensar la realidad, saturada de desposesión, y opuesta al ideal normativo de inmovilidad y de confianza, “la dogmatización lleva a las personas a habituarse no al contenido de las normas, cuyo examen detenido las dejaría perplejas, sino a la posesión de normas que permiten, con relativa facilidad y regularidad, subsumir a ellas casos y situaciones particulares” (Lafer, 1991, p. 103). La comodidad por lo conocido impide la actividad de la crítica, que siempre desconcierta debido a la emergencia de ciertos problemas extremos, indescifrables por los cánones anteriores.
![]()
De ahí la importancia de la crítica arendtiana para la formación filosófica y científica (comprensión y juicio reflexivo, con precisión y profundidad, sobre el presente y sus enigmas), cuyo efecto liberador nos permite superar la mera subsunción lógica, las opiniones preliminares sobre una cuestión y las predicciones incontestables sobre lo real, reconciliándonos con un mundo capaz de las más bellas obras y, también, de las más terribles devastaciones (de Assis, 2009). Esto no significa justificar, ni perdonar nada, sino aceptar una humanidad donde todo es posible; nada nos debe resultar ajeno ni imposible de imaginar (Arendt, 1995, p. 30; Campillo, 2013, p. 32).
Por esta razón, los asuntos humanos, en circunstancias límites de descualificación de la vida, constituyen el objeto del pensamiento crítico (desde Sócrates, pasando por Nietzsche y Kant, hasta Arendt, Weil, Benjamín, Horkheimer, Adorno, Foucault, Deleuze, entre otros), que trasciende el ensimismamiento, la erudición y el conocimiento apodíctico sobre lo real, buscando siempre nuevos sentidos y significados existenciales (no esenciales, ni trascendentales).
Adriana María Ruiz Gutiérrez Doctora en Filosofía y en Derecho. Magíster en Filosofía; Filósofa y abogada. Profesora de Filosofía del Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Directora del Grupo de investigación sobre Estudios Críticos adscrito a la misma Universidad. Correo electrónico: adriana.ruiz@upb.edu.co
Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.
Arendt, H. (1996). Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Península. https://books.google.com.cu/books/about/Entre_el_pasado_y_el_futuro.html?id=leimAA AACAAJ&redir_esc=y
![]()
Arendt, H. (1998). Crisis de la República. Taurus. https://books.google.com.cu/books/about/Crisis_de_la_Rep%C3%BAblica.html?id=kh9lnQAACAAJ &source=kp_book_description&redir_esc=y
Attali, J. (1995). Ensayo sobre la economía política de la música. Siglo XXI. https://books.google.com.cu/books?id=TSABbRncdAsC&printsec=copyright&redir_esc=y #v=onepage&q&f=false
Birulés, F. (2007). Una herencia sin testamento. Herder. https://books.google.com.cu/books/about/Una_herencia_sin_testamento_Hannah_Arend. html?id=3fFFEQAAQBAJ&redir_esc=y
Benjamin, W. (1971). Angelus novus. Edhasa. https://books.google.com.cu/books/about/Angelus_novus.html?id=5ohDAAAAYAAJ&re dir_esc=y
Campillo, N, (2013). Hannah Arendt: lo filosófico y lo político. Universitat de València. https://www.casadellibro.com/libro-hannah-arendt-lo-filosofico-y-lo- politico/9788437089836/2240543?srsltid=AfmBOoq3XJvY2A0ZF- uYQiaWIRpp52dTXWRTQwtVz3PPF81-2arPPngM
Campillo, N. (2002). Comprensión y juicio en Hannah Arendt. Daimon Revista Internacional de Filosofía, 26, 125–140. https://revistas.um.es/daimon/article/view/11911
Catalán, J. (2014). “Hannah Arendt: pensar la política después de Auschwitz; pero, ¿cómo?”. Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 139, 105-152. https://acortar.link/49bzJW
Clua, M. (2019). “La metáfora en Hannah Arendt: pensamiento, comprensión y constelaciones”. Alfa: revista de la Asociación Andaluza de Filosofía, 35, 497-511. https://acortar.link/iMogpy
Comisión de la Verdad, (2022). “Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final” (informe, 11 de julio de 2022, https://acortar.link/5uCrjq)
Courtine-Denamy, S. (1997). Tres mujeres en tiempos sombríos: Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil o Amor fati, amor mundi. Edaf. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=95432
![]()
de Assis, M. (2009). “Hannah Arendt: notas para pensar la crisis de la educación contemporánea”.
Contextos: Estudios de humanidades y ciencias sociales, 21, 145-156. https://acortar.link/Jc1cPl
Di Pego, A. (2010). “Modernidad, filosofía y totalitarismo en Hannah Arendt”. Páginas de Filosofía, 13, 35-57. https://acortar.link/tlR19F
Forti, S. (2008). El totalitarismo: una trayectoria de una idea límite. Herder. https://www.jstor.org/stable/j.ctvt9k506
Fuster, Á. (2016). Pensamientos sobre responsabilidad y educación: un perfil de Hannah Arendt como educadora. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, 22, 129–144. https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/Lectora2016.22.12
Honkasalo, J. (2009). “La actual crisis de los derechos humanos a la luz del pensamiento de Hannah Arendt”. Revista Pléyade, 4m 91-117. https://acortar.link/iYxTXa
Infobae, (2023). “Dieron a conocer la cifra de desaparecidos en Colombia: es mayor de lo que se había calculado” (informe, 02 de febrero de 2023, https://acortar.link/aOvUVp)
Innerarity, D. (2022). La sociedad del desconocimiento. Galaxia Gutenberg. https://books.google.com.cu/books/about/La_sociedad_del_desconocimiento.html?id=vd KX0AEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
Jaspers, K. (1990). La Filosofía. Fondo de Cultura Económica.
Jurisdicción Especial para la Paz. (2024). Jurisdicción Especial para la Paz | JEP. https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
Kuhn, T. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/tpm/wp-content/uploads/sites/210/2023/03/La- estructura-de-las-revoluciones-cientificas-TK_compressed.pdf
La Torre, M. (2016). Contra la tradición. Perspectivas sobre la naturaleza del derecho. Universidad Externado de Colombia. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1503hzj
![]()
Lafer, C. (1994). La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo con el pensamiento de Hannah Arendt. Fondo de Cultura Económica. https://www.fcede.es/site/es/libros/detalles.aspx?id_libro=961
Leal-Granobles, Y. (2023). Hannah Arendt: pensar entre el pasado y el futuro. Estudios de Filosofía, 68, 195-216. https://doi.org/10.17533/udea.ef.352171
Martínez, M. (2011). Biopolítica de los derechos humanos: un acercamiento desde el pensamiento de Hannah Arendt”. En-claves del pensamiento, 9, 25-39. https://acortar.link/4rM4LX
Orrico, J. (1997). “Política y Educación: Hannah Arendt”. Catedra Nova, 5, 23-42. https://acortar.link/hGe1O6
Paredes, D. (2018). “La cuestión de la violencia en la crítica de Hannah Arendt a Karl Marx”. Revista de estudios sociales, 63, 20-28. https://acortar.link/tehqhJ
Popper, K. (1972). “La lógica de la investigación científica”. En K. Popper, T. Adorno, R. Dahrenddorf, J. Habermas, H. Albert y H. Pilot (autores), La disputa del positivismo en la sociología alemana (P. 101-119). Tecnos.
https://raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Popper%20Karl%20-%20La%20Logica%20de
%20la%20Investigacion%20Cientifica.pdf
Ruiz Gutiérrez, A. M. (2025). Una crítica a la Crítica: pensar lo nuevo, «sin barandillas» (Hannah Arendt). Estudios de Derecho, 82(179). https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/356098
Sánchez, N. (2021). Hannah Arendt: la filosofía frente al mal. Alianza. https://books.google.com.cu/books/about/Hannah_Arendt_La_filosof%C3%ADa_frente_ al_ma.html?id=qrIkEAAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
Torregroza, E. J. (2009). La deconstrucción del concepto de filosofía política en el pensamiento de Hannah Arendt. Isegoría, 40, 135–148. https://doi.org/10.3989/isegoria.2009.i40.649
Urabayen, J. (2016). Comprender la realidad: pensar y actuar en Arendt. Contrastes: revista internacional de filosofía, 21(1), 149-164.
https://revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/2314
![]()
Verdross, A. (1962). “El derecho a la luz de la filosofía de la existencia”. En A. Verdross, La Filosofía del Derecho del Mundo Occidental. Visión panorámica de sus fundamentos y principales problemas (p. 342-354). Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.