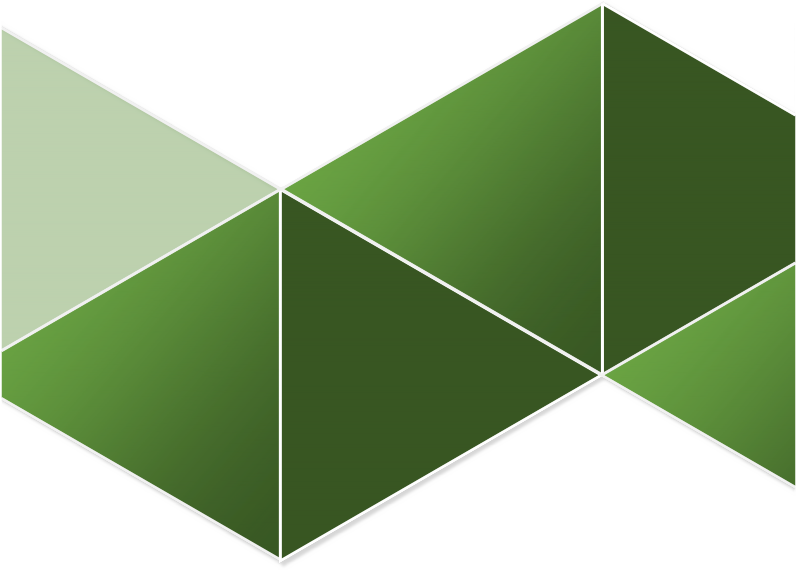
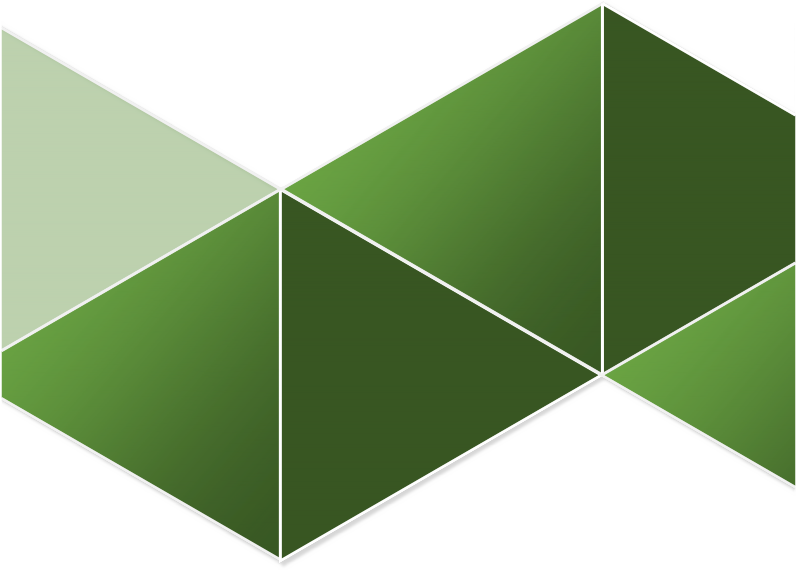
Revista Σοφία-SOPHIA

2025
![]()
Artículo de Investigación
![]()
Alexander Ruiz Silva 1*
1Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
![]()
Información del artículo Recibido: marzo de 2024 Aceptado: septiembre de 2025 Publicado: octubre de 2025
Como citar:
Ruiz Silva, A. (2025). La imagen invertida: formación, arte y memoria en mujeres víctimas de violencia de Estado. (2025). Sophia, 21(1). https://revistas.ugca.edu.co
/index.php/sophia/article/ view/1519
Sophia-Education Copyright 2025. Universidad La Gran
Colombia
![]()
Esta obra está bajo una Licencia Attribution-ShareAlike 4.0 International
Conflicto de intereses:
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
*Autor de correspondencia:
![]()
ABSTRACT The paper is a narrative and analytical reconstruction of the formative experience: printing in memory, carried out during 2019 at the Universidad Pedagógica Nacional, with members of the Mafapo organization, that is, mothers and sisters of young victims of State violence; what the Special Jurisdiction for Peace has called: Murders and forced disappearances presented as casualties in combat by State agents. The study carried out and the subsequent analytical and writing process focused on the artistic production of the mothers, through the technique of engraving, and was based on the information produced with the use of the methodological strategies of participant observation and in-depth interview. The work developed highlights the enormous potential of training in the arts, in a continuous and sustained manner over time, in processes of symbolic reparation, recovery of living memory and updating of demands for justice.
![]()
![]()
![]()
El presente escrito presenta algunos de los elementos más relevantes de un proceso investigativo sobre una experiencia de formación – creación: Grabar en la memoria, realizada entre los primeros días de marzo y mediados de diciembre de 2019, con 11 integrantes de la organización Mafapo (Madres de Falsos Positivos, también llamadas Madres de Soacha y Bogotá), con el uso de la mediación artística del grabado. El proceso creativo se realizó de manera continua e ininterrumpida en el taller de artes visuales de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Pedagógica Nacional (Ruiz y Barrera, 2020), bajo la dirección de dos profesores de la universidad (uno de la Facultad de Educación -autor del presente análisis- y otro de la Facultad de Bellas Artes), y contó con la participación de 15 estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura en Artes Visuales, quienes asumieron el rol de profesores de grabado de las integrantes de Mafapo. De este modo, cada una de las madres contó con la orientación y acompañamiento permanente de al menos uno de estos maestros en formación.
En esta experiencia, el grabado fue asumido como mediación artística y técnica de expresión, a partir de sus posibilidades reconstructivas, expresivas, pedagógicas y como ejercicio de memoria, que supuso en las participantes la recuperación y recreación de valiosos recuerdos personales y familiares. De este modo, en la mayor parte de sus obras hubo lugar para sus recuerdos, anhelos y proyecciones de los tiempos en que sus hijos estaban vivos, como alternativa al relato usualmente presentado ante los medios de comunicación y ante instancias judiciales y académicas de su desaparición y asesinato por parte de organismos de seguridad del Estado.
![]()
Buena parte de la interacción con las madres y su registro se llevó a cabo durante el mismo proceso formativo - creativo. No obstante, fue necesario complementar sus puntos de vista sobre la experiencia pedagógica y artística adelantada en diálogos posteriores, hasta un año después de su culminación. En el momento del análisis, los testimonios de estos dos momentos presentaron notorias similitudes y posibilidades de complementación.
La presente reconstrucción destaca algunos aspectos relacionados con la reparación simbólica, las demandas de justicia y las formas de resistencia social advertidas y destacadas por las mismas madres. El análisis está antecedido del apartado: Registros del pasado cercano y violencia política, en el que se sitúa la experiencia pedagógica entre distintas formas de recuperación y comprensión del pasado personal y colectivo, reconocibles en la sociedad actual y se hace una caracterización sucinta de la violencia política, para ser más precisos, la violencia de Estado, que han padecido tanto los jóvenes asesinado por el Ejército Nacional, como sus madres y hermanas que integran la organización Mafapo. Este recorrido sirve de telón de fondo de la presente reconstrucción y se complementa con un breve acápite sobre el enfoque y estrategias metodológicas usadas en el estudio —observación participante y entrevistas en profundidad-—y otro para la discusión de sus principales hallazgos.
Naturaleza y alcance del problema: registros del pasado cercano y violencia de Estado: el caso de Mafapo
La comprensión del pasado hace parte de la autocomprensión, esto es, las representaciones que las personas tienen de su pertenencia a distintos colectivos sociales, esto es, familia, comunidad, sociedad y nación (Carretero, 2007; 2020; Ruiz y Carretero, 2010; Ruiz, 2011; Kriger, 2010; 2014; McGrattan, 2013; Arias y Ruiz, 2016). Por esta vía se enlaza una esfera existencial, subjetiva con una social y política.
De modo complementario, el pasado personal relaciona la memoria individual con las memorias que otros detentan sobre las experiencias compartidas (Jelin, 2002; 2017; Barton y Levstik, 2004; Bevernage, 2011). Es en este constructo de un pasado común en el que confluyen distintos dominios, entre los que se cuentan: a) las memorias construidas y desplegadas por los medios de comunicación; b) las que subyacen en la designación espacios públicos: monumentos, calles, museos, bibliotecas, auditorios, entre otros; c) los articulados desde el mundo de las artes: literatura, teatro, artes plásticas, artes visuales, entre otras; d) las configuradas mediante la enseñanza de la historia y la investigación académica; y, e) las presentes en la memoria personal, los relatos orales y las
![]()
conversaciones cotidianas, que enlaza tanto a las experiencias propias, como las compartidas con personas cercanas y distantes. En algunas ocasiones, estos dominios se imbrican o complementan y, en otras, se tensionan o contradicen.
La enseñanza de la historia escolar y la investigación académica ejercen una notoria influencia en la comprensión de que las nuevas generaciones se forman del pasado cercano. Y esto aplica tanto a los casos en los que se niega dicha enseñanza, como a los que asumen abiertamente esta tarea y a la manera como es asumida (enfoque, metodología, orientación ética y política, entre otras). Si bien los profesores de ciencias sociales escolares, específicamente de historia, tienen un encargo puntual, al respecto, ello no les compete de manera exclusiva. Producir y movilizar herramientas para una mejor comprensión del pasado enlaza en la escuela las áreas de lenguaje y literatura, filosofía, ética, educación ciudadana, artes, entre otras (Arias, 2015; 2022; Rodríguez, 2012; Chaux et al., 2021). Este registro se nutre, en buena medida, de artículos, libros, trabajos de grado y materiales en diversos formatos, producto de la investigación científica y académica, que se lleva a cabo en y desde el mundo universitario, pero, también, de los otros dominios mencionados: medios de comunicación, artes y relatos orales.
Vale la pena agregar que la enseñanza del pasado reciente de Colombia plantea a los investigadores y a los educadores retos inusitados, si se tiene en cuenta la vigencia del conflicto armado interno, la reconfiguración actual de los grupos armados y el recrudecimiento de la violencia política en el país: masacres, atentados y asesinato de líderes sociales, a pesar de la firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, en 2016; en otras palabras, los educadores e investigadores de este campo se enfrentan a la enseñanza de un pasado que no termina de pasar, que no logra configurarse como hito histórico, de tal modo que la reproducción y continuidad de la violencia política hace particularmente difícil tomar distancia crítica y construir herramientas comprensivas que superen los análisis parciales y de coyuntura.
En el despliegue cotidiano de experiencias y saberes sobre el pasado reciente también juega un papel central la memoria personal de los interlocutores, esto es, lo que cada uno recuerda, reconstruye, interpreta, relata y olvida de sus propias experiencias; así como las memorias colectivas construidas con aquellas personas con quienes se comparte un pasado común. El intercambio de unas y otras versiones del pasado vivido y relatado es lo que suele llamarse memoria histórica. No se trata, ni mucho menos, de un conglomerado de narraciones coincidentes y homogéneas, que acaso se
![]()
complementan entre sí, sino, por el contrario, de narraciones divergentes, heterogéneas y en permanente tensión (Lorenz, 2007; Traverso, 2007; Franco y Levi, 2007; Bevernage, 2011).
La memoria histórica se articula, entonces, de forma narrativa, y al pasar por registros orales o escritos transita de lo puramente privado a lo público: “compartir las memorias, hacerlas públicas, involucra la capacidad de narrarlas y la narración no solo exige recorte, delimitación, abstracción, sino también imaginación, recreación, distorsión, en suma: significación personal [y social] de lo vivido y de lo recordado” (Ruiz y Prada, 2012, p. 64).
Al respecto, algunos investigadores del campo de la educación destacan propuestas que promueven la participación de los estudiantes y maestros en espacios de deliberación dentro y fuera del aula, partiendo de sus historias de vida y del reconocimiento de las de los otros, esto es: sus memorias, relatos, necesidades y anhelos (Arias, 2015; Herrera y Pertuz, 2016a y 2016b; García et al, 2015; Rodríguez, 2012; entre otros). En esta misma dirección, resultan de enorme valor las iniciativas que explicitan las múltiples relaciones entre historia, memoria y construcción de paz (Clastres, 2004; Bertaux y Thompson, 2005; Ruiz et al., 2022).
En esta dirección, los distintos registros del pasado cercano promueven, en unos casos, comprensiones flexibles, complejas, retadoras y propositivas, pero, en otros, sostienen esquemas explicativos, simplistas y maniqueos, cuando no obsecuentes con las fuerzas económicas y políticas dominantes. Esta segunda tendencia marca la pauta en el débil sistema democrático colombiano, en el que algunos de los medios de comunicación más influyentes pertenecen a los más reconocidos monopolios y responden, principalmente, a intereses corporativos. En este tipo de contexto, ha tenido lugar una parte significativa de la violencia política en Colombia, específicamente, lo que se conoce como violencia de Estado.
Vale la pena resaltar que la violencia de Estado es un concepto complejo que se refiere tanto al monopolio de la violencia legítima, como a los excesos y abusos del poder, por parte de gobernantes, funcionarios y organismos de seguridad (Romero 2010; Cano y Arévalo, 2020). En este caso, se alude a la segunda acepción relacionada con crímenes planeados y perpetrados por parte de representantes de la institucionalidad.
![]()
Al respecto, los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, tal y como la Jurisdicción Especial para la Paz decidió nombrar o, más preciso sería decir, describir este execrable crimen -neutralizando así los malentendidos y eufemismos que restaban gravedad al asunto-, han tenido una amplia cobertura en los medios de comunicación en Colombia, particularmente, en la prensa. La sociedad colombiana ha sido informada sobre este caso mediante entrevistas a familiares de las víctimas, así como a victimarios, responsables directos e indirectos; cubrimientos especiales; notas de conmemoración; crónicas y columnas de opinión; entre otras, de tal modo que probablemente se trate del crimen de Estado con mayor cobertura mediática en la historia reciente del país.
Lo que en su momento fue denominado por algunos medios de comunicación falsos positivos ilustra una de las peores formas de degradación de la condición humana en la guerra y la más deplorable pérdida de legitimidad de la institucionalidad estatal.
Desde mediados del 2008 se hizo público que el Ejército Nacional, cuya labor principal es la protección de la vida, honra y bienes de los connacionales, no solo había traicionado esa misión constitucional, sino que, además, se comportaba temporal y parcialmente como una empresa criminal bajo el insólito propósito de guardar las apariencias. De lo que se trataba era de mostrarle a la sociedad, a como diera lugar, que el Estado o, más preciso sería decir, el gobierno del momento le estaba ganando la guerra a la insurgencia. El mensaje no podía ser más básico: a mayor número de bajas enemigas o, dicho, sin reticencias, a mayor número de muertes, y asesinatos en la contraparte, mayor percepción de éxito de la política de seguridad vigente.
En un país en el que la pobreza aflige a cerca de la mitad de la población, jóvenes de familias pobres fueron las principales víctimas de este singular crimen. Se trata de un patrón en absoluto desprovisto de relevancia, fundamentado en formas de discriminación profundamente arraigadas en la historia (Garay, 2018). El imaginario social actualizado es una genuina afrenta a la dignidad humana: hay vidas menos valiosas que otras, en razón al acceso postergado a bienes y servicios y la ausencia de reconocimiento social.
La contabilidad espuria de bajas enemigas debía contribuir así a la construcción de una opinión pública favorable al gobernante, desde la cual se pretendía justificar su reelección indefinida. El fallo de la Corte Constitucional que negó esta aspiración puede interpretarse como un intento de detener o contrarrestar la violencia de Estado exacerbada en el periodo 2002 – 2008. No obstante, la
![]()
política de muerte que dio lugar a las ejecuciones extrajudiciales mantiene en la actualidad su peculiar eficacia: sobre concentración de la riqueza, aumento en la desigualdad social, polarización política e impunidad.
En respuesta al crimen en cuestión, un grupo de madres, hermanas y esposas de jóvenes de Soacha asesinados se fueron reconociendo y agrupando desde mediados del 2008, a partir de la confluencia en funerales y su encuentro en distintas instancias judiciales, gubernamentales y mediáticas, ante las que elevaron sus denuncias. En los años posteriores, madres y hermanas de jóvenes de Bogotá, asesinados en similares circunstancias, se juntaron con las de Soacha y entre todas sentaron las bases de la organización.
Las integrantes más antiguas de Mafapo cuentan con algo más de catorce años de experiencia
—al momento de redacción de este escrito— en la búsqueda de justicia, esclarecimiento de la verdad y garantías de reparación y no repetición. En su largo trasegar, algunas de ellas han sido víctimas de difamación, amenazas y atentados contra sus vidas de fuentes no identificadas, pero también han sido objeto de solidaridad y reconocimiento por parte de diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales.
Sus testimonios sobre la pérdida de sus hijos, el descubrimiento de la razón de los crímenes, la sombra de impunidad que aún cubre a los principales responsables y las distintas formas de revictimización padecidas han sostenido buena parte de sus querellas, protestas, reivindicaciones y conquistas (Prada y Ruiz, 2021).
Aunque es recurrente el relato triste y angustiante en torno a la pérdida de sus hijos y las injusticias padecidas, se pueden reconocer, igualmente, valiosas narraciones sobre experiencias de construcción colectiva, expresión artística y reparación simbólica. Esta fue, precisamente, una de las claves de entrada al trabajo con ellas: no había que proponer acciones o intervenciones para contrarrestar o invalidar el relato doloroso, que tanto valor había tenido en sus demandas de justicia ante los medios de comunicación, las instancias judiciales, los órganos políticos y el mundo académico; valía la pena, más bien, proponerles un espacio de formación en el que otro tipo de relato tuviese lugar. Se partió, entonces, de la idea de que distintas versiones y narraciones de sus trayectorias podían convivir sin obturarse, sin estorbarse, sin anularse.
![]()
El estudio consistió en una exploración detallada del significado y efectos principales de la experiencia formativa Grabar en la memoria, en un grupo de 11 mujeres pertenecientes a la organización Mafapo desde un enfoque cualitativo –interpretativo, tanto por la concepción del tipo de conocimiento generado (esfera epistémica de la metodología), como por las técnicas y estrategias utilizadas (esfera práctica de la metodología). De este modo, el estudio no solo acentuó la importancia de la visión de mundo de estos actores sociales específicos, sino que, además, permitió fijar la atención en elementos constitutivos de su subjetividad (Skocpol, 1984; Pressler y Dasilva, 1996; Guber, 2005). Se optó por este enfoque con el propósito de fijar la atención en la particularidad, en aquello que un abordaje minucioso y detallado pudo aportar en la comprensión más amplia del fenómeno estudiado, no en términos de universalización del saber producido, sino en el del acceso a los matices y formas situadas y reales en que este se configura (Ruiz, 2020).
Entre las estrategias de producción y análisis de información, en dirección a la reconstrucción analítica y narrativa, se utilizaron tanto la observación participante como entrevistas en profundidad, mediante lo cual se accedió las valoraciones que las integrantes de Mafapo hicieron de la experiencia formativa – creativa, así como al lugar que le asignaron en sus propias historias de vida y proyecciones de futuro. El análisis de contenido (Ruiz, 2021), por su parte, permitió llevar a cabo procesos de comparación, clasificación, contextualización, delimitación, categorización y particularización de la información producida. En el desarrollo del trabajo se contó con el permiso de las integrantes de Mafapo para la utilización de sus testimonios. Es relevante enfatizar su solicitud explícita de ser nombradas con sus identidades reales, toda vez que su experiencia les indica que entre más visibilidad social han obtenido sus casos, mayores medidas de protección objetiva les proveen el Estado y la sociedad en general.
La imagen invertida, la experiencia formativo-creativa
Inicialmente, se les propuso a las integrantes de Mafapo llevar a cabo una experiencia formativa en arte y memoria en la que pudiesen narrar, mediante las impresiones producidas en el grabado, algunas de sus historias personales y familiares, en principio, vinculadas con los recuerdos
![]()
de sus hijos vivos. La invitación dio lugar, igualmente, a la expresión de algunos de los símbolos de la organización, así como a sus anhelos de justicia.
Aunque en el plan inicial el trabajo se desarrollaría en encuentros semanales -los miércoles de 3 a 5 p.m.- durante el primer semestre académico de 2019, el interés y la alta motivación de las participantes; la intensidad, calidad de las interacciones y la definición de metas más ambiciosas en el desarrollo de las obras; así como el apoyo institucional recibido, posibilitó la prolongación del proceso formativo-creativo en el periodo inter semestral y durante el segundo semestre de 2019, así como la extensión de dos horas a la jornada de trabajo (2 - 6 p.m.). Vale la pena destacar que las directivas de la Facultad y de la universidad fueron sensibles y hospitalarias a este pedido.
El adiestramiento inicial se centró en el manejo de los conceptos básicos de la técnica del grabado, esto es: diseño de imágenes en computador; dibujo y calco en superficies; escritura al revés; extensión y profundidad en los trazos; y elaboración de primeros planchas e impresiones en pequeño formato. Un ambiente afectivo y solidario de trabajo y las primeras producciones en superficies de linóleo dan cuenta de la nula deserción de las participantes y su decidido compromiso en los encuentros y con el proceso de creación colaborativa. Los siguientes testimonios ponen el acento en la ansiedad, dudas y expectativas iniciales:
Beatriz:
“El profe y todos los chicos de arbitrio llegaron un viernes al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y nos presentaron la propuesta de ir a la universidad y empezar un curso de grabado. Nosotras teníamos que escoger con cuál chico uno se identificaba y yo elegí a Freddy. Él me encantó cuando se presentó. Freddy dijo que montaba tabla, que le gustaba el dibujo, que le gustaba todo eso de las artes, ahí mismo dije: “ay, él se parece a mi hijo, pues mi hijo también montaba tabla, mi hijo era así de flaquito como Freddy, mi hijo era superalto, ay no, se parece mucho al profe Freddy”, por eso pensé: “yo quiero trabajar con él”. Ya estando en la universidad llegó la profe Nadia y se hizo un equipo muy bonito. Desde ese momento empezamos a trabajar”.
Carmenza:
“Fui de las últimas en llegar al salón. Yo decía: “¡ah!, yo no soy capaz de hacer eso”. Entonces, Jacqueline [líder de Mafapo] me dijo: «pero tú puedes, ¡camine, vamos!». Entonces, me animé a ir y todos los profesores, particularmente el profe Carlos, el profe Alex, el profe Andrés, fueron grandes
![]()
personajes para mí, grandes profesores, mejor dicho, tuvieron mucha paciencia conmigo, porque el genio mío en esa época era terrible”.
Idali:
“El proyecto en la Universidad Pedagógica fue espectacular. Me encantaba estar con esos jóvenes [profesores de grabado] tan queridos, todos los miércoles en la tarde. Nos trataron con tanto amor y nos enseñaron a grabar en tablas. Mi profe era Lorenita, pero otros jóvenes también se arrimaban y me orientaban; siempre que necesitaba algo, enseguida llegaba un joven a ayudarme. Cuando nos propusieron participar en esa experiencia, yo estaba indecisa y aburrida. Después, una de las madres me dijo: “Idali, métase que eso es bonito, se aprenden muchas cosas” y, entonces, decidí meterme y no me arrepiento”.
“Beatriz alude al momento cero de la experiencia formativa. Se trató de permitirles a las madres, en su lugar habitual de reunión de los viernes (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación), conocer a los otros actores sociales de la iniciativa, escucharlos, reconocer sus intereses, sus características, buscar afinidades y establecer posibilidades de identificación. La idea de una “doble adopción”: la integrante de Mafapo que solicita ser acompañada por un estudiante-profesor de grabado que llamó su atención y el estudiante-profesor de grabado, que, al sentirse honrado por esta solicitud acepta, recibe y acoge a la madre que habrá de acompañar facilitó, desde el inicio del proceso, vínculos afectivos en el ejercicio de la libertad de elección”.
El hecho de ser dirigida por jóvenes maestros en una edad similar a la que tenían sus hijos al momento de ser asesinados facilitó dichos lazos y favoreció la recepción activa y paciente de la instrucción. La percepción: Es mi profesor y es como si fuera mi hijo; comparte algunos de sus gustos y aspiraciones, por parte de ellas, y la percepción cruzada. Son las madres de Soacha, de notorio reconocimiento en el país, de condición humilde y restringidas oportunidades educativas, como nuestras madres, lo que hizo que desde los primeros encuentros la relación enseñanza-aprendizaje estuviera marcada por la consideración y el respeto mutuo.
Se trató de un inicio en el que el encuentro con lo nuevo y el amoldamiento de caracteres, como lo dejan entrever las palabras de Carmenza y de Idali, resultaban auspiciosas al aprendizaje, al cambio, a la transformación. De otro lado, el descubrimiento de formas inéditas y distintas de decir y de cuidados especiales en el proceder hicieron posible un trato paciente y cuidadoso del otro, en su
![]()
inducción a lo extraño, a lo nuevo. Así lo ilustran no solo algunos de sus testimonios, sino también los de sus guías pedagógicos. Para el caso, Cristian, uno de mis dirigidos:
Beatriz:
“Empezamos a hacer tallados muy chiquitos, en linóleo; grabamos el nombre de mi hijo al revés y también la flor de nomeolvides. Mucho tiempo después nos pasamos a la tabla y ese salto fue muy grande. Había mucha camaradería. En ese salón se encerraba ese calor, ese olor a thinner. El profe Freddy me enseñó a coger la gubia: «cuidado se corta, señora Betty, tenga cuidado con los dedos». Grabar es como hacer una puntada en el tejido. Uno saca un bocado de la madera y va viendo cómo el dibujo toma forma. Yo al comienzo me preguntaba: "pero, ¿cómo así que hay que escribir al revés?, ¿Cómo así que las fotos, los dibujos, se hacen al revés?" Y luego uno se da cuenta del resultado.
Cristian (maestro en formación):
“La primera impresión que hicimos no fue en papel y mucho menos con tinta. La primera se hizo en la mirada, los gestos, la voz y los movimientos corporales, que fueron proyectados por Ana, mi futura compañera de grabado. Fue por medio del encuentro y el diálogo, el escuchar atentamente, el compartir un durazno o unas galletas, tomar un tinto, fumar un cigarrillo, coger la gubia, quitar material de las matrices; parar, descansar, volver a salir, trabajar un poco más, para posteriormente despedirnos. Las primeras impresiones fueron los reencuentros de cada semana con el beso y el abrazo, con el hecho de hablar de cosas tristes, pero también de soltar una que otra carcajada, de ir construyendo una relación cercana de confianza y de respeto”.
Las primeras impresiones fueron con el pretexto de la enseñanza de una técnica, pero más que los simples y sencillos aprendizajes que se pudiera ofrecerles, ellas hicieron una impresión en nosotros, en la manera de ver la vida, en cómo enfocaremos nuestra labor profesional como educadores, pero también familiarmente, el valor de los detalles simples, de compartir y convivir con los demás.
La primera impresión con tinta fue la de su nombre: ANA, en mayúscula, como para ganar fortaleza, robustez, vitalidad; ANA, que curiosamente no cumple con la teoría del espejo, regla general, característica del grabado. ANA que es un palíndromo, un nombre que no tiene derecho ni revés, un ser que no tiene derecho ni revés, algo que pareciera simple, pero que realmente es complejo, múltiple, heterogéneo y polifacético. Quizás porque esta Ana no es tan común, vive en lucha
![]()
constante por seguir adelante y anteponerse a los obstáculos que se le presentan a diario, alguien que no se conforma con cosas simples. Siempre va en busca de más, tiene las cosas claras y está dispuesta a no dejarse vencer.
Jacqueline:
“Cuando comenzamos a trabajar, encontramos muchas cosas bonitas en el taller de grabado. Las madres encontraron mucho cariño de parte de los jóvenes que las acompañaron, que les enseñaron a grabar. Como que perdimos hijos, hermanos, pero ganamos otros hijos. Sentir ese cariño de los chicos ha sido muy importante. Por ejemplo, Karen conmigo ha sido una niña súpercariñosa, superespecial, sé también de las condiciones en que le ha tocado a ella luchar esta vida y entendernos nos ha servido a las dos”.
Para ellas el taller fue un recinto caluroso debido a la cercanía física de madres y maestros, a las limitaciones de ventilación del lugar, a la saturación y olor de los materiales y al sol de media tarde, pero, al mismo tiempo, fue un espacio cálido signado por la hospitalidad, por la bienvenida a un lenguaje inédito, a un nuevo sistema de signos, a la familiaridad en el trato. Según lo destacado por Jacqueline y por Cristian, ello no ocurrió, ni mucho menos, en una sola dirección, acaso, los profesores recibiendo y orientando a las aprendices; sino, de manera recíproca, pues las madres tuvieron una actitud de generosa acogida con sus jóvenes profesores y una decidida voluntad de compartir sus historias, tanto en el taller como fuera de él.
En el encuentro se fue perfilando el rol de aprendices – experimentadas, esto es, madres, de un lado, dispuestas al aprendizaje de la mediación del grabado y a la inmersión en el juego creativo y, del otro, sujetos públicos de reconocida trayectoria inclinada a compartir sus memorias, experiencias de vida y trayectorias con jóvenes universitarios. Al mismo tiempo, los jóvenes maestros encararon su rol de enseñantes – nobeles propensos a la apertura y escucha atenta; a la identificación
- construcción de sus propios estilos de enseñanza; así como a la reflexión sobre un horizonte ético y político para el ejercicio de su profesión. La impresión que la experiencia dejó en unas y otras es innegable.
Entre los distintos significados atribuidos al término impresión, la Real Academia de la Lengua Española incluye los siguientes: “f. marca o señal que algo deja en otra cosa al presionar sobre ella; p. ej., la que deja la huella de los animales, el sello que se estampa en un papel; f. Efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo; f. Calidad o forma de letra con que está impresa una
![]()
obra; f. Biol. Impronta; f. Taller o lugar donde se imprime” (RAE, 2014). Quienes participaron - incluido el autor de este escrito- de este proceso formativo – creativo se movieron en el amplio espectro que abre estos significados y en la ambigüedad del paso de uno a otros.
El descubrimiento de una escritura al revés en la elaboración de los grabados les permitió a las madres comprender la lógica de la impresión espejo, pero, sobre todo, la necesidad de hacer familiar lo extraño, de cuestionar sus hábitos y, en general, sus formas convencionales de representación. La excepción que Cristian destaca en el tallado del nombre de Ana permite no solo confirmar la complejidad de la dislocación mental mencionada, sino, también y principalmente, resaltar la fuerza y la resolución del carácter de su compañera de viaje, de aventura creativa.
La impresión espejo es, entonces, una manera de verse en lo realizado, de hallarse a sí mismo en lo impreso, lo que implica, a la vez, reconocerse en los retos asumidos, en los aprendizajes adquiridos, en las habilidades desarrolladas, en la experiencia compartida.
Y es que si se piensa detenidamente, cuando aprendemos algo que no estaba ni medianamente cercano a las propias expectativas, aspiraciones y vida de todos los días, es como si el mundo se diera vuelta, como si los signos mostraran el revés de las cosas, un lado que antes no se podía ver, que no se sabía descifrar ni apreciar y que una vez es mostrado empieza a parecer obvio, para el caso: Si se talla la letra “b” en una superficie, al entinarlo y ponerlo boca abajo para imprimirlo, sobre un papel o una tela, la “b” quedará impresa al revés de cómo se talló y se obtendrá, por tanto, lo más parecido a una letra “d”. Sin embargo, no basta con entender la lógica de esta inversión, se debe acostumbrar al cerebro a que le ordene a la mano trazar en una dirección, lo que al imprimir quedará invertido, podríamos decirse, por el derecho.
La expresión de hacer las cosas al derecho, es sabida, es una forma de decir: cómo ordenadamente se quiere ver. Lo que pasó al comienzo de esta experiencia no solo sucedió con las primeras pruebas de impresión, sucedió también y especialmente con las interacciones: empezar un proceso creativo - expresivo - narrativo con personas generacionalmente distintas; convertir en familiar lo extraño, empezar a ver el otro lado de las cosas. Esta es una potente metáfora de toda experiencia formativa en la que el encuentro con la diferencia da lugar a nuevos retos, exploraciones y hace posible la emergencia de otros saberes.
![]()
Imágenes 3 y 4. La mirada grabada en el recuerdo. Blanca Nubia:
“Cuando empezamos a ir al taller de arte y nos poníamos a trabajar en esas tablas, en ese salón no se escuchaba una voz, a veces, una que otra por allá decía un chiste, las otras nos reíamos, pero éramos totalmente concentradas y en silencio haciendo lo que teníamos que hacer en esa tabla, en eso que nos enseñaban a hacer los chicos y que fue una bendición de Dios. Son unos amores esos muchachos”.
“Aprendí a compartir con los muchachos; reunirse uno, con la edad que uno tiene, con estos muchachos de veinte años, y veintidós, fue una experiencia muy bonita, uno se imagina cuando tenía esa edad. En ese tiempo, yo no pensaba en nada, solo pensaba, digamos, de pronto, en trabajar, en darme gustos, en no hacer cosas malas que pudieran hacerle daño a la gente; no, no, a mí me gustaba trabajar, el domingo salir, distraerme, irme donde una tía, con los primos. Entonces, fue algo muy bonito uno llegar allí y mirar a todos esos muchachos y sentirse uno, de pronto, mejor que en su casa, porque uno llegaba a la casa y los hijos de uno empezaban a pelear. Llegar al taller de grabado era llegar a donde lo trataban a uno con mucho amor, con mucho cariño. Era algo muy bonito, una experiencia que a uno no se le olvida. Cuando me encuentro todavía con los muchachos, con los profes de grabado, me da una alegría. Quisiera tener unos brazos muy, muy largos para poder abrazarlos a todos. Es algo muy, muy bonito, muy reconfortante “.
Beatriz:
“Uno empieza por algo pequeñito, va creciendo, aprendiendo y hace lo que se propone. Eso fue algo maravilloso estar acompañado ahí de los profes, compartir así sea un juguito, una mantecada [refrigerio], hablar con ellos, volvernos a encontrar el siguiente miércoles. Entre los días que no había clase, el profe me llamaba: “¿señora Betty, ¿cómo está?, ¿cómo le fue?, ¿si cogió transporte fácil?, ¿se mojó?”. Ellos andaban muy pendientes de mí y a veces cuando yo llegaba a la clase les llevaba un dulce, nos salíamos al patio a tomarnos un capuchino con la profe y el profe, entonces, eso se volvió una familia, de verdad que a nosotros nos podían invitar los miércoles a otras cosas y nosotras decíamos: “no, gracias, el miércoles no podemos, el miércoles está ocupado, ocupadísimo, el miércoles es sagrado porque tenemos cita en la Pedagógica”.
![]()
La idea de imagen invertida recorrió toda la experiencia formativa, no solo su inicio: la concentración y la disciplina en el trabajo —la distracción y distensión que produce el chiste; la inexperiencia y la juventud recordada – la nueva destreza y experiencia adquirida. Y en ese juego de espejos, el cuidado, el cariño, el respeto se reflejan idénticos a sí mismos, pero en mayor proporción. Esa realidad aumentada es lo que suele llamarse gratitud, del tal modo que no hay enseñanza sin apuestas de transformación y no hay aprendizaje sin reconocimiento de lo recibido.
La mediación pedagógica que materializa el joven maestro que acompaña, que guía, que corrige, que orienta, tiene sentido en el hacer juntos, al compartir el propósito, la actividad, la obra. El maestro que enseña a grabar en la superficie enseña también a grabar en la memoria, de otros modos. De ese encuentro entre enseñante y aprendiz surge una nueva manera de contar basado en un conjunto estructurado de incisiones, marcas, huellas e imágenes que componen un relato profundo, un relato visual, un estampado delineado con los materiales de la memoria, pero también de la imaginación, el afecto y la solidaridad.
Fueron varias las formas de resistencia, en juego, en el conjunto de este proceso formativo; en primer lugar, resistencia al confinamiento, lo que les permitió a las madres enfrentarse a la aflicción de la soledad, a la privatización del dolor, al aislamiento social; en segundo lugar, resistencia al olvido, centrado en el homenaje a la memoria de sus hijos y a la vitalidad de las experiencias compartidas; resistencia social y política, a través de obras que transmiten un mensaje de vida, al tiempo que actualizan demandas de justicia.
En esta experiencia formativa – creativa, las madres de Soacha han construido un relato alternativo al de la pena por la desaparición y asesinato de sus hijos, a manos de organismos de seguridad del Estado. Así, mientras ante los estrados judiciales, los medios de comunicación e, incluso, el mundo académico el relato de dolor ha sido funcional a sus denuncias y demandas de justicia; el trabajo realizado en el taller de creación permitió y propicio la emergencia de un relato vital basado en los recuerdos de sus hijos vivos, en la alegría de recuperar, recrear y actualizar sus memorias.
En consonancia, la sociedad civil en Colombia, de modo especial las organizaciones de mujeres constructoras de paz, ha sido clave no solo en la denuncia a las violaciones de los derechos humanos, sino, también, y con marcado énfasis, en la construcción de gestos, acciones y propuestas de reconciliación. Este es el caso de Mafapo, de ahí la relevancia de desarrollar con ellas experiencias formativas, como la que aquí ha sido objeto de análisis, en dirección a transformar y cualificar sus
![]()
relatos, discursos, formas expresivas y opciones vitales. La experiencia realizada advierte sobre la necesidad de realizar más intervenciones comprometidas y cualificadas desde el mundo universitario, en distintos contextos y con diversos actores sociales: personas en condición de vulnerabilidad, víctimas, victimarios, entre otros- a fin de contrarrestar creencias, comportamientos y actitudes reproductoras de violencia.
La verdad del asesinato de sus hijos y hermanos es innegable y ellas se han encargado de atestiguarla con valentía; pero el valor de sus otras memorias, las de sus hijos vivos, las de sus ilusiones, no resultan menos genuinas. A ese respecto, Dominick LaCapra enfatiza que:
En el arte y en su análisis, las reivindicaciones de verdad no son siempre lo único que ha de tenerse en cuenta ni lo más importante. Es evidente la importancia de la dimensión poética, retórica y performativa del arte, que no solo indican diferencias históricas, sino que las crean, diferencias que están en juego también en la escritura de la historia, aunque de otra manera (LaCapra, 2014, p. 29).
Vale la pena destacar la enorme potencia de la educación, en la que sus soportes -materiales e inmateriales- hacen posible la construcción de un mensaje, y son el eje de relación y comunicación entre educador, aprendiz, creador, testigo y espectador. Este fue, en suma, un trabajo de exploración de pasados en conflicto, basado en el despliegue de capacidades y recursos pedagógicos, autobiográficos y creativos de una experiencia singular, rica en matices y posibilidades.
Alexander Ruiz Silva. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Investigador en temas de formación ética y política. Correo electrónico: aruiz@pedagogica.edu.co
Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.
![]()
Arias, D. (2022). Memorias de estudiantes de colegio sobre el pasado reciente colombiano. Folios, 42- 109 – 124. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/12874
Arias, D. (2015). La enseñanza de la historia reciente y la formación moral. Dilemas de un vínculo imprescindible. Folios, 42, 29-41.
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/3158
Arias, D., y Ruiz, A. (2016). La identificación con la nación propia de maestros en formación en una universidad pública de Bogotá. Pedagogía y saberes. 45 65 - 78. http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/4470/3687
Barton, K., y Levstik, L. (2004). Teaching History for the Common Good. New Yersey: Lawrence Earlbaum Associates. https://www.researchgate.net/publication/271429390_Teaching_History_for_the_Commo n_Good
Bertaux, D., y Thompson, P. (eds.) (2005). Between generations. Family models, myths and memories. New Brunswick: Transaction Publishers. https://archive.org/details/betweengeneratio0000unse/betweengeneratio0000unse
Bevernage, B. (2011). History, Memory, and State-Sponsored Violence. New York – London: Routledge. https://www.researchgate.net/publication/287484520_History_Memory_and_State- Sponsored_Violence_Time_and_Justice
Cano, I., y Arévalo, B. (2020). Violencia, Estado y sociedad en América Latina. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16102.pdf
Carretero, M. (2020). Narrativas maestras, memoria colectiva e historia escolar. Cuadernos de pedagogía, 509, 76-81. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7608167
Carretero, M. (2007). Documentos de identidad. Buenos Aires: Paidós.
![]()
Clastres, P. (2004). Arqueologia da violência. Pesquisas de antropologia política. Sao Paulo: Cosac y Naify. https://we.riseup.net/assets/403951/CLASTRES%2C+Pierre.+Arqueologia+da+violencia+ pesquisas+de+antropologia+politica.pdf
Chaux, E.; Ruiz, A.; Rocha, M.A.; Machado, J.; Yunis, J.; Bastidas, L.; Greniez, Ch. (2021). No one can take away my living memory: Teaching about violent. In: T. Louis; M. Molope and S. Peters (eds.) Dealing with the Past Perspectives from Latin America, South Africa and Germany. Baden - Baden: Nomos. https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb01/professuren- forschung/professuren/peters/mediathek/dateien/dealing-with-the-past-openacces.pdf
Esquirol, J.M. (2015). La resistencia íntima. Ensayos de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado. https://www.researchgate.net/publication/351667277_La_Resistencia_intima_Ensayo_De_ Una_Filosofi-a_De_La_Proximidad_Esquirol_Josep_Mari-a_2015_Acantilado_Barcelona
Franco, M. y Levi, F. (comps.) (2007). El pasado cercano en clave historiográfica. En: M. Franco y F. Levi. Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós.
Garay, L. (2018). (In)Movilidad social y democracia. Bogotá Desde abajo. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9145892.pdf
García, N.; Arango, Y.; Londoño, J. y Sánchez, C. (2015). Educar en la memoria: Entre la lectura, la narrativa literaria y la historia reciente. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/10720
Guber, R. (2005). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-salvaje- metropolitano.pdf
Herrera, M. C., & Pertuz Bedoya, C. (2016a). Educación y políticas de la memoria sobre la historia reciente de América Latina. Revista Colombiana De Educación, 1(71), 79.108. https://doi.org/10.17227/01203916.71rce79.108 .
![]()
Herrera, M. y Pertuz, C. (2016b). Educación y políticas de la memoria en América Latina: por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto víctima. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI. http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/12574/Educacion%2 0y%20politicas%20rescates%20WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI. https://books.google.com.cu/books/about/La_lucha_por_el_pasado.html?id=bIBX0QEAC AAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
Kriger, M. (2014). Politización juvenil en las naciones contemporáneas. El caso argentino. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12(2), 583-596. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2014000200006
Kriger, M. (2010). Jóvenes de escarapelas tomar. Escolaridad, comprensión histórica y formación política en la Argentina contemporánea. La Plata: Edulp. https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/286
LaCapra, D. (2014). Writing History, Writing Trauma. Batimore: Johns Hopkins University Press. Lorenz, F. (2007). Combates por la memoria. Huellas de la dictadura en la historia. Buenos Aires: Capital Intelectual. https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/1998843
McGrattan, C. (2013). Memory, Politics, and Identiy. London: Palgrave McMIllan. https://www.academia.edu/3309397/McGrattan_C_2013_Memory_Politics_and_Identity_ Haunted_by_History_Basingstoke_Palgrave_Macmillan
Prada, M., y Ruiz, A. (2021). Dejando de ser víctimas. El caso de las Madres de Soacha y Bogotá ante asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En: KAIROS. Revista de Temas Sociales. Año 25. Nº 48, p.p. 109 – 128. https://revistakairos.org/kairos-48-indice/
Pressler, Ch., y da Silva, F. (1996). Sociology and Interpretation. From Weber to Habermas (Introduction). Albany: State University of New York. https://books.google.com.cu/books/about/Sociology_and_Interpretation.html?id=uJuyJ4 QCaX8C&redir_esc=y
![]()
Real Academia de la Lengua Española RAE (2014). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: RAE.
Rodríguez, S. (2012). Formación de maestros para el presente: memoria y enseñanza de la historia reciente. Revista Colombiana de Educación. 62, 165–168. https://www.redalyc.org/pdf/4136/413635255010.pdf
Romero-Herrera, J. (2010). Violencia, autonomía militar y procesos de formación del Estado y la constitución de la Nación. Revista Criminalidad, 52(2), 113-131.
https://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/ 394
Ruiz, A. (2020). “El relato autobiográfico en la investigación social y educativa”. En: El método en discusión (Colección Cátedra Doctoral No. 8). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional p.p. 15 – 38. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12073
Ruiz, A. (2021). “El Análisis de Contenido en la investigación educativa”. En: A. Torres, A y Jiménez (comps.) La práctica Investigativa en Ciencias Sociales. (2ª edición) Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. https://abacoenred.org/wp- content/uploads/2016/01/An%C3%A1lisis-de-contenido-en-investigaci%C3%B3n- educativa-UNMP-UNPA-2003.pdf.pdf
Ruiz, A. (2011). Nación, Moral y Narración. Imaginarios sociales en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Buenos Aires: Miño y Dávila. https://books.google.com.cu/books/about/Naci%C3%B3n_moral_y_narraci%C3%B3n_im aginarios_s.html?id=SqcxuAAACAAJ&redir_esc=y
Ruiz, A.; Ávila, A.; Cabezas, D.; Clavijo, J.; Espejo. M.; Galindo, K.; Gutiérrez, M.; Molina, R.; Ortega, A; Patiño G.; y Ramírez, L. (2022). Para que no me olvides. Memoria histórica y educación para la paz en el aula. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17876
Ruiz Silva, A., & Barrera, E. A. (2020). Grabar en la memoria. Laboratorio de creación. (pensamiento), (palabra). Y Obra, (24), 82–99. https://doi.org/10.17227/ppo.num24-12142
Ruiz, A. y Prada, M. (2012). La formación de la Subjetividad política. Propuestas y recursos para el aula.
Buenos Aires: Paidós.
![]()
https://www.researchgate.net/publication/262753502_La_formacion_de_la_subjetividad_p olitica
Ruiz, A. y Carretero, M. (2010). Ética, narración y aprendizaje de la historia nacional. En: M. Carretero y J.A. Castorina. La construcción del conocimiento histórico. Buenos Aires: Paidós. https://www.calameo.com/books/000997573c49e5f9835f0
Skocpol, T. (1984). “Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology”. In: Vision and Method in Historical Sociology. New York, Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/vision-and-method-in-historical- sociology/C5998918FC7B11B457482D0A170BC06E
Traverso, E. (2007). El pasado, instrucciones de uso. Madrid: Marcial Pons. https://books.google.com.cu/books/about/El_Pasado_instrucciones_de_uso.html?id=b0Ph GAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y